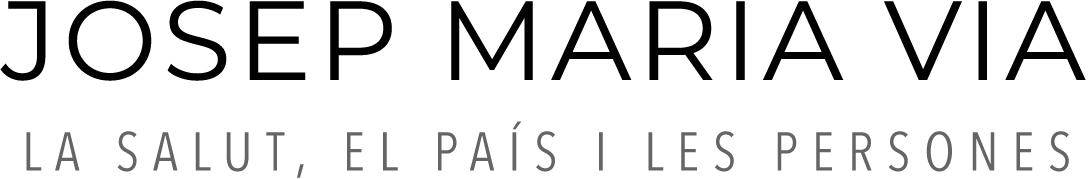Cuando salí del despacho, me paré a comprar en Steinberg. Ha pasado mucho tiempo, pero recuerdo esos pedazos enormes de carne roja que comía entonces y que, poco a poco, dejaron de interesarme. Era el mes de noviembre y habían anunciado una tormenta de nieve. La primera de aquel invierno, en ese país de inviernos glaciares, en el que un cantautor local tituló una canción con el nombre “Mi país es el invierno”.
Sentía un malestar inespecífico e hice la compra rápido, sin la calma habitual. Normalmente miro y selecciono los productos sin prisa. Pero ese día quería llegar a casa y sentirme a salvo. Estaba inquieto, sin saber el motivo… El trayecto en coche del mall a casa -que no duraba mucho más de cinco minutos- me permitió comprobar que los neumáticos de invierno, instalados un mes antes, cumplían bien su misión.
Los copos aislados del inicio de la nevada iban multiplicándose de forma sorprendente. Mientras me acercaba a casa pensaba si me convenía dejar el coche en el garaje o en la calle. Meterlo dentro significaba apostar por oxidar los bajos del vehículo, por la reacción de la sal pegada por las salpicaduras de nieve con el calentamiento relativo, unos 20 grados frente a los -20 de fuera. También podía significar no poder salir temprano ya que, si bien la nieve de la calle, los servicios municipales la retiraban en un santiamén una vez terminada la tormenta, la limpieza de la salida del parking era cosa de Mikis, el portero griego de casa, que no se caracterizaba precisamente por una gran afición al trabajo. Dejarlo fuera implicaba “desenterrar” el coche al día siguiente, de la montaña de nieve que lo cubriría completamente. La nieve caída del cielo, más la escupida por las máquinas quitanieves del centro de la calzada hacia los arcenes de la calle, donde aparcaban los coches. Una operación de unos 40 minutos de duración.
Eran las siete de la tarde y hacía más de tres horas que había oscurecido. La ciudad extensa y con baja densidad de población era, ya de por sí, silenciosa. Durante las grandes tormentas de nieve, el silencio era impresionante. Dejé el coche en la calle y al entrar al edificio, el cambio de 42 grados de golpe de la temperatura, hizo que me empezara a quitar la ropa sin dejar pasar ni un segundo. La máxima diferencia vivida en aquella entrada había sido de 62 grados el invierno anterior. Era la semana del carnaval, en febrero, y la temperatura llegó en Toronto y Montreal a -40 grados Celsius. El termostato de la entrada estaba todo el año a 22. Aquellos días, en la ciudad de Quebec, la sensación térmica rozó los -60 grados Celsius y no recuerdo si un vagabundo o, simplemente, un ciudadano que, fruto del frío y de la fiesta, se emborrachó hasta perder el conocimiento, fue encontrado muerto por congelación. El mismo termómetro de casa que ese día de carnaval marcó -40 grados, el mes de julio siguiente alcanzó los 40 grados positivos, durante el normalmente entre corto y cortísimo verano canadiense.
Subí hasta el tercer piso, entré a casa y, después de guardar la compra y vestirme con shorts y camiseta de manga corta -la buhardilla en la que vivía, cubierta por un techo de pizarra y forrada de materiales para conseguir el aislamiento térmico, recibía todo el calor de un sistema de calefacción central que no podía manipular-, me quedé de pie junto a la ventana del despacho, dominado por una cierta apatía y abatimiento derivados de constatar que el período de frío polar y toneladas de nieve, solo acababa de empezar. Sabía muy bien lo que me esperaba.
Mientras miraba absorto la nieve cómo caía y podía ver crecer el espesor de la manta blanca en el suelo del jardín que rodeaba aquel bello edificio de estilo victoriano, los pensamientos transitaban libremente por mi cabeza… Imágenes varias de escenas vividas en aquella tierra, se sucedían. En ese momento, me dominaba la sensación de “¡qué coño hago yo en este puto glaciar!”. Pregunta retórica, claro.
No sé por qué elegí un barbero judío, de la calle Van Horne -barrio de judíos sefardíes, pobres por ser judíos, descendientes de los expulsados de España- para ir a cortarme el pelo y, sobre todo, para afeitarme. Ese momento en el que iba desde el instante en que Ariel Tabbah -así se llamaba el barbero- reclinaba la clásica butaca de barbería y sentía el frescor de la brocha enjabonando la cara hasta el masaje final con lo que fuera que olía a herbolario y refrescaba, era realmente un momento zen. Un día del primer verano que pasé allí, Ariel, mientras me afeitaba, me preguntó si había vivido ya algún invierno. Cuando le dije que no, dejó lo que estaba haciendo, me miró y se echó a reír diciéndome: “No sabes lo que te espera”.
La imagen siguiente fue la del Dr. McKenna, prestigioso epidemiólogo de la McGill University, que un día gris y fresco de octubre me invitó a comer a un restaurante de Crescent Street y me dijo: “¿Sabes cuál es el secreto para sobrevivir en invierno?”. A continuación respondió: “El invierno es duro, muy duro. Solo se trata de ser más duro que el invierno”. Poco antes de Navidad, me invitó a pasar un fin de semana con su familia en la casa que tenía cerca de Stowe, Vermont, a algo más de una hora de la frontera con Canadá y a algo más de dos de Montreal. Esquí alpino, esquí de fondo, patinaje sobre el lago helado y, como traca final, excursión con raquetas. Siguiendo sus instrucciones, me vestí con capas de ropa que me iba quitando y guardando en la mochila, hasta que al mediodía de ese día soleado y estando a 15 o 20 grados bajo cero (los días soleados de invierno suelen ser los más fríos. El viento polar se lo lleva todo y el cielo queda despejado de nubes y partículas de todo tipo), acabamos la excursión con manga corta y sudados. Yo tenía 28 años y, lógicamente, no sabía qué me depararía el futuro…
Quién sabe por qué reviví estas imágenes fotográficas cuando hace unos meses, un sábado por la tarde, colgué el teléfono después de hablar con Ted Harper, desde uno de mis despachos actuales, situado unos 6.000 kilómetros al este del despacho del edificio victoriano mencionado. Lo único en común entre estos dos despachos, aparte de mí mismo, es una fotografía enmarcada que hice en los años 80 en el desierto de Utah.
Ted llegó a la universidad al final de mi primer año allí para ocupar una vacante de profesor de Ciencias Políticas. Era experto en Relaciones Internacionales y venía de Georgetown. Era bilingüe perfecto, anglófono y francófono y, no sé por qué, di por hecho que era un canadiense que había decidido volver a su país. Tardé en saber que había nacido en Cheyenne, Wyoming, en 1951 y que nunca había perdido la nacionalidad americana. Me explicó que había aprendido francés en Beirut cuando era pequeño. Antes de que yo le dijera que aquel acento parisino no era de Beirut, me aclaró que cursó estudios en un Lycée français de París. Su padre fue diplomático en los gobiernos de Kennedy, Lyndon B. Johnson, Nixon, Ford, Carter y Reagan. Después abandonó la carrera diplomática para ir a trabajar a una empresa de McLean, Virginia. Al cabo de los años me acabó confesando que su padre fue a trabajar a Langley… Su inglés era tan british como parisino era el francés. No era un inglés norteamericano. Solo una minoría snob de Ontario, radicada mayoritariamente en Toronto, orgullosos de que la Reina Elisabeth fuera la jefa de Estado de Canadá, hablaban con un acento típicamente londinense. Pero Harper no había vivido nunca en Ontario hasta entonces. Unos años después de conocerlo, fue a trabajar al gobierno federal de Canadá en Ottawa. Pero eso fue después. Nunca supe exactamente qué hacía un americano en una posición estratégica en el Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense.
En la conversación telefónica, Ted me dijo que este año cumpliría 70 años. Cuando lo conocí, a los 28, él tenía casi 35.
-¿Qué haces en Edmonton, Ted?
-¿Dónde te quedaste tú?
-Estabas en Yale. Siempre vuelves a Canadá. ¿Cómo estás?
Ted me describió un año de pandemia que me recordó al mío. Peor. Desde el punto de vista de que vivía en un apartamento pasable para una persona sola, pero pequeño y, claro, soportando un invierno canadiense que, aunque -excepto los ratos para ir a comprar- solo lo catara desde la ventana, no deja de existir y de entristecer a la mayoría. De deprimir a muchos. La COVID-19 ha incidido en las tasas de suicidio de todo el mundo. En los países nórdicos y/o gélidos, siempre ha sido elevada.
Por lo tanto, con la misma sensación de aislamiento social que he vivido y vivo yo -creo que no hemos recuperado todavía la normalidad en la
vida social -pero más bajo de tono y con más litros de alcohol consumido…
-Este alcohol que me ha permitido pasar mejor el confinamiento y el aislamiento, no creo que me haya provocado el cáncer de hígado. Supongo que el que he consumido en los últimos 10 o 15 años ha influido más. Mi oncólogo no se moja. Da igual… Se moje o no, no cambiará mi realidad.
-Vaya, Ted, lo siento. ¿Cuándo fue? ¿Te han tratado? ¿Has completado el tratamiento? ¿Cómo te encuentras?
-Estoy con demasiadas metástasis descontroladas y muy acabado y con ganas de terminar del todo de una vez. ¡Menos mal que existe la morfina!
-Joder, pues…
-No, por favor. No hace falta que digas nada. Te he llamado porque no quería que supieras de mí por otras personas. Ya sabes, vivimos en continentes diferentes y los dos hemos vivido muertes de amigos overseas, sin poder despedirnos. Llamo para despedirme y para contarte que tengo un problema más grave que el cáncer que me matará en pocos días y necesito compartirlo y pedirte ayuda. Siempre notaste que había algo más de lo que se veía desde el frontdesk, ¿no? Hablo de mi vida, claro…
-No sé, Ted. Ya que lo dices, siempre he tenido una sensación extraña. Y me he preguntado quién se escondía detrás de aquel profesor de Ciencias Políticas. Tu implicación con los poderes públicos canadienses, con la Fundación Trudeau, la Clinton… algo me parecía raro pero, no sé… Tu especialidad en el mundo árabe y terrorismo islamista, tus viajes a estos países…
-¿Te acuerdas de Suzanne Walsh? Ella se pondrá en contacto contigo cuando yo ya no esté. Nunca, ni tú ni nadie podrá decir que expliqué mi secreto en vida. En caso de hacerlo, habría puesto en juego mi vida. En fin… Necesito que me jures que vas a leer el escrito y harás las cosas que te pido allí. No son muy complicadas… creo… Necesito que me digas que lo harás para poder morir en paz.
-Lo haré, Ted…
Al cabo de 17 días justos, Suzanne me comunicó la muerte de Ted. Terminó la conversación diciéndome:
-Pasado mañana estate a las 12:30 pm en Santa Maria del Mar. Ves al tercer banco de la derecha de la nave central, permanece atento a todo lo que veas y te resultará fácil intuir qué tienes que hacer. No intentes seguir a nadie. No va de personas. Estate atento a cosas. No es necesario que me llames ni contactes conmigo por este tema. Esta llamada es completamente segura. No la escucha nadie. A partir de aquí ya no sé… Y a ver si la maldita pandemia nos permite viajar más fácilmente y nos vemos un día en algún lugar del mundo. ¡Cuídate!
-Ok, Suzanne. Gracias. Nos vemos sin falta en otoño.
En Santa Maria del Mar, además de los grupos de turistas que estaban de pie escuchando a los guías, solo había tres personas mayores. Una de ellas sentada en el tercer banco de la derecha de la nave central. Me senté a su lado, me miró detenidamente hasta cerciorarse de que yo era yo, y me dio un sobre muy grueso que sacó de una bolsa.
A las tres y media de la madrugada acabé de leer el documento escrito sobre papel en blanco y, evidentemente, sin firma ni distintivo de ninguna clase. Comprendí que el principal dolor de Ted en su final de vida (y antes) no fue físico. Y entendí también que aquel escrito era su manera de irse en paz, si se aseguraba que yo lo leería y haría todo lo que me pedía.
Me enteré de que Ted, como su padre, fue dirigente de la CIA, desde muy joven. Esto aclaraba casi todo lo que me parecía extraño de él. Es cierto que nunca hubiera imaginado que fuera de los servicios de inteligencia estadounidenses. Entendí también qué hizo tantos años en Canadá y me ayudó a situar mejor el papel de este país tranquilo en el que, aparentemente, nunca pasa nada -¿cuántas veces oís hablar de él en las noticias? ¿Qué sabéis de Canadá?- respecto al gigante del sur. Y, sobre todo, entendí que esto de la CIA, era como una secta. Una droga dura. Las cosas que llegó a hacer Ted, en una espiral creciente de locura descrita detalladamente en aquellos papeles, fueron horribles. Y cada vez que intentó irse, no le dejaron. Quizás puedes elegir -está por ver- entrar en una secta. Pero sin el permiso del “Gurú”, cuesta mucho salir. Él no pudo y hasta el final estuvo perpetrando graves atentados contra la vida y los derechos humanos.
Reproduzco uno de los párrafos más lights de su escrito. Los hechos son conocidos y ahora que ya está muerto, que aparezca su nombre es secundario. No tiene ningún familiar vivo, ni nadie aparte de Suzanne y yo mismo. Dice así:
“En abril de 2011 me instalé en Kabul. A final de mes atravesé la frontera de Pakistán en coche, por la zona de Torkham. Hacía años que seguíamos la pista de Bin Laden a partir de los interrogatorios hechos a los presos yihadistas de Guantánamo. Todo nos conducía hacia Pakistán. Yo, personalmente, interrogué a Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro de los atentados del 11-S y tantos otros. Lo tuvimos ocho días despierto, sin dejarlo dormir, con ahogamientos simulados. Lo mismo hicimos con otro preso protegido de él, hasta saber que Bin Laden estaba en Abbottabat.
Lo demás ya lo conoces. Lo que no sabes es que yo dirigí la eliminación de Bin Laden desde una casa franca de la CIA en Torkham. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, se dijo que la operación fue conjunta con los servicios secretos paquistaníes. No solo no era cierto, sino que éstos, años después, intentaron matarme en Rawalpindi”.
Efectivamente, intentaron matarlo. Pero siguiendo instrucciones de la CIA, tras su enésimo intento de abandonar la agencia, le “salvaron” de morir a cambio de seguir vinculado a la agencia.
En el momento de escribir este post, ya he hecho todo lo que me pidió Ted y confío en que nunca trascienda. Contrariamente a lo que me dijo Ted, fue “complejo”. Y arriesgado, y confiemos en que todo acabe aquí.
Cuando terminé la misión encargada, volví a acordarme de ese día de la primera tormenta de aquel invierno canadiense, aquella que yo contemplaba desde la ventana del despacho de casa. El mismo recuerdo que me vino a la cabeza después de colgar el teléfono en la que sería mi última conversación con Ted Harper. Y pensé en aquel “¡qué coño hago yo en este puto glaciar!”. No hace falta decir que sabía
perfectamente que estaba allí era para completar mis estudios y trabajar en investigación. No sospechaba, sin embargo, que el aprendizaje más grande, el de mayor valor añadido para la vida, lo adquiriría fuera de la universidad. ¡Y aún menos que casi 50 años después seguiría aprendiendo sobre la complejidad humana, gracias a aquella valiosísima experiencia!
Esta historia está basada en hechos absolutamente reales. Vosotros mismos podéis decidir el porcentaje de “paja” añadida por precaución.