Hacía frío. Había estado nevando toda la noche y la nieve acumulada en el jardín reflejaba la luz del alba, provocando una claridad deslumbrante. Era uno de esos días en los que el fuerte viento polar se llevaba todo lo que se le ponía por delante, y el azul del cielo era nítido e intenso. Los rayos del sol penetraban directamente, sin obstáculos, las pilas de nieve, provocando esta luminaria.
Jeremy se despertó con la primera luz del día. Cada vez necesitaba más somníferos para conseguir dormir unas cuantas horas. Horas de sueño superficial y pesadillas.
Ese día se despertó agitado y más inquieto de lo que ya era habitual en él. Recordaba vagamente una secuencia de sueños inquietantes, que le habían hecho sufrir, incrementando su ansiedad. No se atrevía a levantarse de la cama, como temiendo que le pudiera pasar algo si renunciaba a la protección de la funda nórdica.
El despertar era el peor momento del día. No entendía cómo había podido llegar a ese punto de decadencia, cómo había podido perder el interés por todo. Primero, por los demás y, al final, casi por sí mismo. Lo cierto es, sin embargo, que durante los minutos, bastantes, que pasaban entre el momento de abrir los ojos y el de levantarse de la cama, se sentía atemorizado por todo tipo de miedos e inquietudes. Todos ellos se resumían en uno: el miedo a morir, muy a su pesar.
Quería morirse, hacía tiempo que había perdido todo el interés por cualquier cosa vinculada a la vida, pero la oscuridad de la muerte le aterrorizaba y esto hacía que cada vez que se planteaba acabar con su vida, a la hora de la verdad, no se atrevía. De todas formas, y no sin miedo, había entrado en un proceso de suicidio lento, en un sí pero no querer morir…
A pesar de saber que, levantándose, y mirando la luz del sol a través de la ventana se empezaría a desvanecer aquel estado de ánimo de ansiedad extrema, optó por fumarse un par de cigarrillos en la cama, antes de ponerse en pie.
Una vez levantado, como cada día, hacía firme propósito de enmienda, a la vez que no entendía cómo se podía defraudar y maltratar tanto a sí mismo. En efecto, en el momento de poner el cuerpo en movimiento, la oscuridad estremecedora, el infierno y los diablos del despertar quedaban atrás. Entonces Jeremy no entendía el porqué del suicidio lento que se estaba infringiendo. La situación se le había ido de las manos.
“¡¿Cómo puede ser, con la vida que he tenido, llena de energía, capacidad de lucha, fuerza de voluntad para afrontar todo tipo de problemas y dificultades, que el alcohol me esté ganando la partida?!”.
Por enésima vez, como cada día, a esa hora, desde hacía meses, se propuso suprimir el alcohol de su vida, mientras encendía el tercer cigarrillo del día cuando apenas eran las 7:30h de la mañana.
“¡No puedo dejar de fumar y de beber a la vez!”, se dijo a sí mismo.
A pesar de tener 68 años, su aspecto era el de un hombre mucho mayor. Hasta que la vida le cambió totalmente de forma inesperada, en un santiamén, siempre había hecho mucho deporte. Rugby de joven, running, ciclismo, tenis, esquí, natación… Ahora lo pagaba en forma de artrosis. Una artrosis impropia, por exagerada, de su edad que, cuando se levantaba, le provocaba sensación de fragilidad, así que hasta que no se movía un poco se sentía muy rígido. El camino de la habitación al baño, a esa hora, se le hacía largo.
Mientras hacía pis, la ceniza del cigarrillo que sostenía entre los dientes, estaba a punto de caerse, así que giró ligeramente la cabeza para que, si finalmente caía, lo hiciera dentro de la taza del inodoro.
Antes de salir del baño se miró en el espejo y vio a un viejo de rostro arrugado. Su piel estaba seca y llena de hendiduras. Sus ojos azules seguían siendo preciosos, pero ya no brillaban. Expresaban una tristeza ancestral, que parecía proceder del más allá…
Finalmente, se dirigió a la cocina, abrió todas las cervezas que encontró en la nevera, una por una, y las fue vaciando en el fregadero, mientras los ojos se le humedecían, dudaba de sí mismo y se sentía desgraciado. Lo mismo hizo con las botellas de vino y demás destilados y bebidas alcohólicas que tenía por casa.
Hacia media mañana, a pesar de que la temperatura era de -5,8º Fahrenheit (-21º C), se puso varias capas de ropa de abrigo y salió a tirar la basura con todas las botellas vacías. No las quería ver por casa.
Hacía frío y temblaba. Temblaba por el frío y porque a esa hora su cuerpo ya necesitaba alcohol. Al pasar por delante del bazar paquistaní del barrio, se detuvo. “¡Qué desastre! ¡Estoy acabado!”, pensó.
Entró, dirigiéndose directamente a los estantes de bebidas alcohólicas, y cogió dos packs de seis cervezas y tres botellas de vino tinto. ¡En el momento de pagar, el datáfono no funcionaba!
No muy lejos de allí, Carolyn, una matemática experta en inteligencia artificial, acababa de corregir los exámenes de sus estudiantes de doctorado en Ingeniería Informática, mientras esperaba a Ted, su profesor de artes marciales, para practicar en casa.
Carolyn era una mujer muy atractiva, alta y esbelta. Su constitución atlética no le restaba belleza. Todo lo contrario.
Ni aparentaba los 46 años que tenía, ni nada en ella delataba las dos o tres personas diferentes que convivían dentro de ese cuerpo, el magnetismo del cual, para bien y para mal, no pasaba inadvertido.
La vibración del móvil llamó su atención, lo cogió y en la pantalla vio: “Ted McKenna”.
-Hola Ted, ¿cómo estás?
-Bien para cómo podría estar. Esta mañana he ido a patinar al lago y no he podido esquivar a una criatura que aún no sé de dónde ha salido y en el intento… Estoy magullado, me tendrás que disculpar…
Carolyn, resignada a perder su clase de combate sin armas, sentía la necesidad imperiosa de sustituir la defensa por el ataque. No era la brillante creadora de algoritmos matemáticos la que necesitaba ver caer a una víctima -le daba igual cuál- a sus pies. Alguna de las personas que llevaba dentro, le estaba jugando una mala pasada. Con el tiempo acabaría conociendo tan bien a su alter ego, como este a la brillante matemática.
Tras enfundarse rápidamente unos vaqueros y un jersey negro de cuello de cisne se puso las botas y un abrigo de cuero, también negro, forrado por dentro con tres capas finas de material de “ropa técnica” destinadas a aislar el frío polar y mantener la temperatura del cuerpo. Los guantes, un buff y una boina negra calada sobre su cabellera rubia, que caía por encima del abrigo a los hombros, completaron el conjunto. No se maquilló, pero sí se puso las gafas de sol. Así era esa Carolyn, obsesionada por desvirtuar las nobles artes marciales.
La otra Carolyn, la profesora, habría necesitado un buen rato de espejo antes de salir de casa, probarse diferentes conjuntos de las mejores marcas y conseguir mejorar su aspecto con un maquillaje imperceptible.
Jeremy dejó las cervezas y el vino junto a la caja del bazar paquistaní y se dirigió al cajero automático de su banco, situado a tres esquinas de donde estaba. A cada paso, sus pies se hundían en la nieve y eso dificultaba aún más su, ya de por sí, difícil marcha.
Carolyn caminaba de manera ágil y sin dificultad por encima de la nieve. Lo hacía por la otra acera, a unos doscientos metros por detrás de Jeremy. Lo vio, aceleró un poco la marcha hasta llegar a su altura. Le quería ver la cara y, disimulando, giró la cabeza lenta y discretamente. Jeremy, ni se dio cuenta de la presencia -ni de la existencia- de Carolyn.
De todos modos, la mujer ralentizó la marcha, dejando que Jeremy avanzara.
Cuando Carolyn vio que él entraba en el banco para dirigirse al cajero, el corazón se le aceleró. Cruzó la calle en tres zancadas y se plantó a unos dos metros de la puerta del cajero, como si hiciera cola, esperando que Jeremy acabara. Cuando los billetes asomaron por la ranura, y después de subirse el buff hasta la parte inferior de las gafas de sol para que las cámaras no lograran identificarla, abrió la puerta dándole una patada y se situó a un palmo de Jeremy que, con el ruido, se giró. En pocos segundos, la rodilla izquierda de Carolyn, impulsada con una fuerza descomunal, se hundió en la barriga grasienta del alcohólico, que se dobló dejando la nuca a merced de la luchadora que, de un golpe seco, lo dejó tendido en el suelo.
Carolyn, en un acto reflejo, ya que este no era su objetivo, cogió el dinero que aún colgaba de la máquina y salió corriendo.
Tampoco era su pretensión matar a Jeremy pero, sin saberlo, Carolyn acabó con su tortura evitándole el suicidio imposible.
Al cabo de 22 años, Carolyn tenía 68, pero aparentaba unos 75. Sus despertares eran tan tenebrosos y terribles como lo habían sido los del Jeremy cuando tenía su edad. Ella no luchaba contra el alcohol. Lo que había envejecido y destrozado a la brillante matemática era la examante de las artes marciales que, tras convertirse en adicta a los asesinatos, cumplía cadena perpetua desde hacía 12 años.
A pesar de las medidas de seguridad habituales en las cárceles para que los reclusos no se autolesionaran, ella logró partir el único trozo de madera que había en la celda de un golpe contundente. A base de golpearlo contra el suelo transformó uno de los extremos en una especie de punzón y se hizo el harakiri.
que había en la celda de un golpe contundente. A base de golpearlo contra el suelo transformó uno de los extremos en una especie de punzón y se hizo el harakiri.
Las decenas de exalumnos suyos que no podían dar crédito cuando se supo que la profesora era una asesina, ya no se sorprendieron tanto al enterarse de su suicidio. Una muerte propia de un samurái, unos guerreros que, antes de serlo, tenían que dominar las artes marciales.
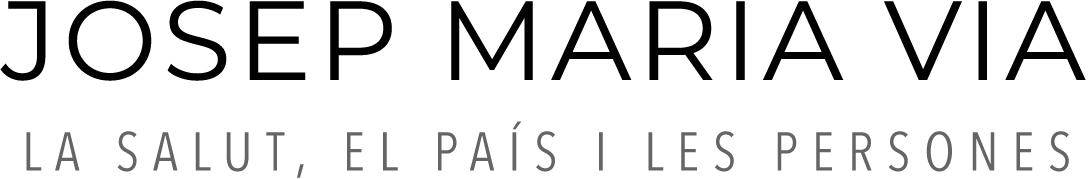

Bufff
Molt punyent
Gràcies pel comentari Montse!