
1. Imagen Muy interesante
Unas décadas antes de la desaparición de la vida en la Tierra, hubo una pandemia provocada por un virus llamado coronavirus. Aquella arquitectura viral, conveniente y perversamente modificada, sirvió de base para sintetizar, en un lugar remoto del Estado de Montana, un pseudoprotavirus hiperpandémico, capaz de infectar en décimas de segundo cualquier ser vivo del reino animal y vegetal que se encontrara en un radio de 800 km.
La vida en el planeta se extinguió en 86 horas. Estaba programado para provocar una agonía aparentemente corta -de unas 10 horas y que solo afectaba a los humanos- pero que los bípedos con cerebro desarrollado y alma, la debían vivir como una tortura eterna. Provocaba una parálisis corporal absoluta y la muerte agónica se producía por asfixia, consiguiendo que el concepto de tiempo se volviera infinitamente relativo: una milésima de segundo podía ser eterna.
El plan inicial era el de crear un tóxico químico, aprovechando que los humanos, más allá de decidir detener las emisiones de CO2 y rebajar la presencia de gases de efecto invernadero, siguieron incrementando estos productos, lo que creaba las condiciones óptimas para un final químico. Pero las mentes que decidieron destruir la vida en el mundo eran tremendamente diabólicas e idearon un plan multiplicador del sufrimiento.
El planeta ya estaba bastante destruido. Entre el año 2020 y el año 2100 el incremento de la temperatura osciló entre los 20ºC y los 35ºC, cuando la previsión era que aumentara “solo” 6 grados en las zonas más afectadas. La población mundial disminuía geométricamente pero se encontraron fórmulas para mitigar la desaparición de la vida. En Australia, totalmente carbonizada, en aquella época ya no quedaba nadie. En el Mediterráneo, poca gente. La subida esperada del nivel del mar, de entre 10 y 68 cm, acabó siendo de 177. Ya no quedaban glaciares en ninguna parte, ni hielo en los polos. La desertificación triplicó las previsiones. El desierto de Atacama, por ejemplo, se extendió hasta la Antártida, Perú, Argentina, Uruguay y parte de Brasil y Paraguay. A pesar de que se había dicho que con mucho menos de lo que había pasado la vida no era factible, la misma ciencia y tecnología que habían facilitado el llamado “progreso” y, de facto, el suicidio de la humanidad, consiguió retrasar bastante el final de todo. Las condiciones ya eran, sin embargo, las óptimas, para que el pseudoprotavirus “McKenna alfa 4” destruyera totalmente la vida en el planeta azul. Las guerras nunca se detuvieron, se multiplicaron y hasta el último día, hasta que la parálisis corporal provocada por pseudoprotavirus “McKenna alfa 4”, se lo impedía, los soldados generación 32.4 apretaban los botones de sofisticadas armas de destrucción masiva, con rabia, odio y desafección hacia todo y todos. Muchos acababan suicidándose, viendo lo que les esperaba. Hacía años que los gobiernos eran franquicias de un gran consorcio de multinacionales y que los ricos habían condenado a la pobreza -desde moderada a extrema- al 80% de la población mundial.
Bueno, todos, todos, no se murieron. Los exterminadores de Montana, crearon un refugio que les permitió seguir vivos. Y por razones que puedo explicar, pero que no lo haré para no alargarme demasiado, Abraham J. Steinberg y una niña llamada Violeta, hicieron realidad la novela de Manuel de Pedrolo “Mecanoscrito del segundo origen” y sobrevivieron al virus.
Abraham pensaba que quizás podía reiniciar la rueda de la vida en mejores condiciones. Desde hacía generaciones sus antepasados, y él mismo, habían conservado bastante documentos e información para comprender la evolución de la decadencia humana que había conducido a aquel cataclismo. Los Steinberg eran judíos, pero los antepasados de la línea de Abraham, se convirtieron al catolicismo en 1928. Abraham J. Steinberg era cristiano y aunque ya no era capaz de descubrir la fisonomía de Jesucristo en sus contemporáneos, nunca claudicó y estos valores que tenía interiorizados le tendrían que servir para reconstruir de nuevo la humanidad.
Un escrito de un antepasado de Abraham que vivió entre los siglos XX y XXI, fechado en mayo de 2022, le sirvió de punto de partida para empezar a analizar el porqué del declive del alma humana. El autor se mostraba preocupado por la dificultad de establecer relaciones humanas de calidad. No se podía imaginar el punto al que llegaría la decadencia y la degradación de la especie humana antes de que los diablos de Montana decidieran acelerar el final que, de todos modos, ya estaba en marcha. Hacía años que la gente ya solo se comunicaba telemáticamente primero y telepáticamente después.
Una vez controlado el inofensivo covid19 -de hecho, la malignidad principal se concretó en el empeoramiento de la salud mental colectiva, debido más y fundamentalmente a los Media que al ridículo virus- aparecieron de forma creciente nuevos virus, cada vez más dotados para burlar al conocimiento médico y la ciencia. La gente dejó de tocarse primero y de verse después. La natalidad fue cayendo en picado y los avances tecnológicos permitieron la comunicación telepática y el sexo virtual, pero no la reproducción. La soledad que tanto preocupaba durante el siglo XXI, dio lugar al aislamiento y, contra todo pronóstico, el hombre dejó de ser un ser social, para asimilarse cada vez más a una extraña criatura que, si no fuera por el cerebro humano, habría podido pasar a engrosar las especies del reino vegetal. Pero esto Abraham J. Steinberg ya lo había vivido en primera persona y quería saber qué había pasado antes para intentar evitar reproducir aquellos modelos de sociedad irreversiblemente psicótica. Y fue a parar a dicho escrito de su antepasado, fechado en 2022.
Decía lo siguiente:
“Encontré un artículo de hace dos años, de un tal Genís Roca que, entre otras cosas, decía:
‘Hemos ampliado nuestra capacidad de enviarnos mensajes pero los hemos banalizado (…). Todo es táctico e inmediato, muy pragmático y resolutivo. Los mensajes son para pedir o reclamar, e intentan ser breves porque solo esperan respuestas breves. Un sí o un no, con quién o dónde. Ahora que tenemos tanta capacidad de comunicarnos, hemos perdido la capacidad de reflexionar juntos. Pocas de las muchas conversaciones que tenemos son para construir pensamiento. Curiosamente, ahora para pensar necesitamos quedar y, en general, hemos perdido la capacidad de escribir un intercambio de ideas para acabar construyendo sin prisas una reflexión compartida. La mayoría hemos perdido el género epistolar, aquel de reflexiones pausadas que iban y volvían y que hacían volar tu imaginación con cada entrega. La emoción de abrir el buzón y ver un sobre con una carta larga, de alguien que había dedicado un tiempo de calidad a compartir contigo una idea o un sentimiento.
Han mejorado las herramientas y han empeorado las conversaciones. Dedicamos un montón de horas cada día a atender todo tipo de mensajes y comunicaciones y, en cambio, tenemos muy pocas conversaciones de verdadera calidad y, cuando las tenemos, muy a menudo son presenciales y no telemáticas. Así que si queréis crecer, tanto en la vida profesional como en la personal, dedicad más tiempo a las sobremesas y a las conversaciones con un café o una cerveza, y escoged bien con quién las tenéis’”.
En aquella sociedad individualista de principios del siglo XXI, cada día había más personas que vivían solas y en riesgo de marginación -automarginación en muchos casos- social. No era fácil mantener y fomentar las relaciones humanas, de amistad, de pareja, familiares, de calidad.
Ya hacía años que habían proliferado las comunicaciones por WhatsApp, Signal, Instagram, Facebook… En las ciudades, en las calles, en los restaurantes, en los transportes públicos, en cualquier lugar, veías personas solas o acompañadas conviviendo básicamente con su smartphone y comunicándose a través de él, pero no con los que tenían al lado. Dentro de las casas pasaba lo mismo, tanto si la gente vivía sola, en familia o acompañada de una forma u otra.
Decidí crear un club de amigos, basado en las relaciones humanas de calidad. En un mundo en el que cientos de personas pedían, pedíamos, amistad o relación a través de redes sociales y era muy fácil obtenerla, pensé en pedirla personalmente, sustituyendo la relación telemática por la personal. Pero no lo conseguí. La gente ya no estaba acostumbrada.
Estaban todos muy ocupados trabajando por un mundo mejor, más humano. Luchaban -siempre a través de las redes sociales- por la sostenibilidad, contra el cambio climático, el machismo, la guerra, la acogida de los refugiados y miles de buenas causas. Trabajaban mucho, a excepción de los millennials, un grupo de hedonistas, entre hedonistas, pero más mimados, individualistas entre individualistas, pero más y enganchados a las relaciones sociales normalmente banales e instrumentales, tecnológicos casi genéticamente y consumidores exigentes, que preferían dedicar el tiempo a esto que a trabajar.
Los que trabajaban, lo hacían en un mundo estresado, inhumano, individualista, interesados en sus carreras personales y sometidos a una competitividad extrema y generalizada. Todos competían con todos, incluso para, supuestamente, fomentar los objetivos más nobles. A la hora de cenar -o de comer- iban al gimnasio, o a clases de baile de salón, de yoga, de meditación, de violín, de Tai Chi, Chi Kung, o de zumba. ¡El día que tocaba teatro o concierto la gincana podía ser monumental! Comían a deshoras, prescindían de alguna comida por necesidad o para disminuir el sobrepeso, eso sí, procurando que la cúrcuma, la quinoa, el tofu, las algas, las hamburguesas vegetales, los zumos naturales y los productos ecológicos y de proximidad estuvieran presentes en sus dietas altamente desequilibradas y carentes de nutrientes esenciales. Era muy difícil conseguir quedar con ellos para comer o cenar y poder compartir desde el alma. No tenían tiempo. Y cuando hacían una concesión y te concedían una comida a los tres meses de haberlo solicitado -lo primero es lo primero- te veías obligado a comer, rápidamente en máximo 25 minutos, porque tenían que volver al despacho a contestar e-mails. Muchas veces me había quedado solo comiendo tranquilamente el postre y descansando del estrés que me habían inoculado.
La comida sana no era incompatible con el alcoholismo y el consumo de drogas varias para evitar el riesgo de encontrarse con ellos mismos durante el escaso tiempo de ocio. Evidentemente, en comidas de entre 10 y 20 minutos, no hacía falta desconectar ni con alcohol, ni con otras drogas. Muchos vivían en pisos compartidos por necesidad. El patrón laboral, de ocio y de vivienda hacía difícil la convivencia en pareja, con amigos, o simplemente la convivencia.
Los que estaban en paro y solo se podían permitir la comida-basura, los gimnasios -a no ser que pudieran acceder a los municipales o tuvieran suficiente voluntad para ir a hacer deporte al parque- los habían visto solo en la TV o a través de vídeos en el smartphone, una prioridad, dicho sea de paso, que pasaba por delante de la comida de la calidad que se pudieran permitir.
Los que podían aprovechaban las vacaciones para viajar y los que no podían, soñaban con poder hacerlo. Se trataba de ir cuanto más lejos mejor, a la búsqueda de exotismo y/o nuevas sensaciones, sin necesidad de conocer nada del país de destino, más allá de lo conocido -poco o mucho- por cultura general. Más importante que conocer el país era fotografiarlo, filmarlo y hacerse muchas selfies para enviarlas inmediatamente urbi et orbe. Si conseguías compartir viaje con alguno de estos humanos, era difícil poder comunicarse. En el mejor de los casos apreciaban tener un humano al lado, pero la conexión de verdad, incomodaba. Según cómo era mejor practicar sexo para superar barreras y conseguir la proximidad sin necesidad de mostrar mucho “el interior”.
El episodio definitivo fue cuando le verbalicé a una persona inteligente y potencialmente interesante que quería ser su amigo. Si se lo hubiera pedido por Facebook, seguramente me habría aceptado de inmediato. Pero al hacerlo cara a cara, después de tiempo de pequeñas conversaciones personales, intercaladas en breves descansos laborales, me dijo con cara de estupefacción: “¡¡¡Suena muy bien eso de ser amigos!!!”. Pero no sabía cómo empezar a modificar alguno de sus patrones de vida solitaria e individualista para integrar a un nuevo amigo.
Salí de trabajar y me fui a vivir a un lugar alejado y solitario, en el que encontré gente que había experimentado algo similar, y personas mayores dedicadas al campo y la pesca. Eran más sabios que los hiperacticoss habituales de ciudad y la amistad surgió espontáneamente. Los jóvenes, sin embargo, comenzaban a ser víctimas del “progreso humano” y querían ir a la ciudad para vivir como los clónicos que yo acababa de abandonar.

2. Imagen Campeche
Muchos dejaban a sus padres en residencias y contribuían a la desertización de las zonas rurales. Yo decidí ir a hacer voluntariado a una de estas residencias de gente más mayor que yo y calculé -dato que luego confirmé- que de todos los que estaban allí, solo el 4% querían estar. La tristeza y la soledad no deseada no impedían que justificaran a los hijos que los habían tenido que dejar allí para ir a vivir a “un mundo mejor”.
Abraham J. Steinberg, superviviente de la casi extinción de la vida en la Tierra, pensó que ya le hubiera gustado vivir los primeros años del siglo XXI, envidiando aquella situación. Miró a Violeta y le prometió que entre los dos crearían un mundo aún mucho mejor que el que describía su antepasado…
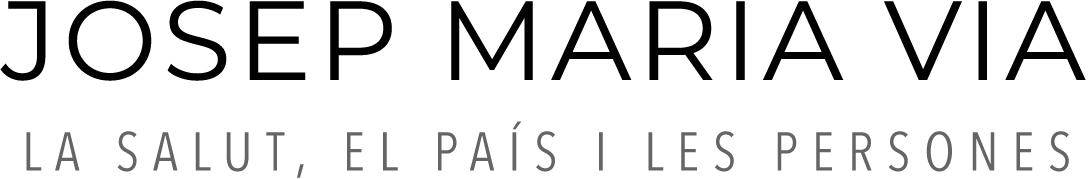
Un relat punyent. Una anàlisi que, malgrat la foscor realista que expressa, esdevé una agradable lectura. Gràcies Josep Maria
Moltes gràcies Guillermo!
M’agradat.
Steinberg no ho llegirà. Potser l’hi agradaria
M’agradat
Abraham J. Steinberg no el llegirà, crec que li agradaria
Gràcies!
Hola Josep Mª , un buen articulo, me encuentro muchas veces, que, a la que intentas alargar una conversación mas de 5 minutos ,ya eres un plasta y te disculpan por ser un senecto…
Salut
Gracias Toni. Tal vez el coronavirus sirva para “humanizar” un poco nuestra sociedad…
Un relat que ens acosta a un món colpidor i infrahumà. Tant de bo siguem capaços de canviar el rumb cap a on anem dirigits… Confio en l’essència de l’ésser humà, malgrat no haguem après massa de la pandèmia viscuda.
Moltes gràcies, Imma. Reprodueixo un paràgraf del post:
“Vaig decidir crear un club d’amics, basat en les relacions humanes de qualitat. En un món en el que centenars de persones demanaven, demanàvem, amistat o relació a través de xarxes socials i era molt fàcil obtenir-la, vaig pensar en demanar-la personalment, substituint la relació telemàtica per la personal.” I et canvio el final. En lloc de “Però no me’n vaig sortir. La gent ja no hi estava acostumada.”, et confesso que va ser tot un éxit. I que vaig trobar unes poques (no en calen gaires), persones meravelloses. Com tú mateixa! Gràcies pel teu apreci i estima!