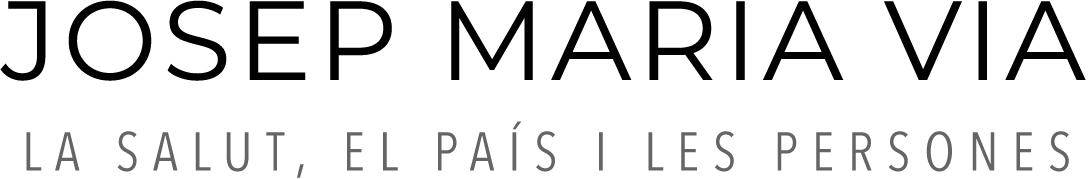Hace pocos días, una colega me pasó un artículo que tiene como objetivo diferenciar la sensación de infelicidad, el malestar emocional, de los problemas de salud mental. Patología psicótica grave aparte (trastornos bipolares, esquizofrenia, paranoia, psicosis reactivas, delirios, alucinaciones…), coincido con el artículo en que se tendrían que marcar las diferencias entre tristeza y depresión, o evitar catalogar de patológica cualquier situación estresante, generadora de ansiedad, unida a las adversidades consustanciales al hecho de vivir. Efectivamente, no es necesario medicalizar, “psiquiatrizar”, “psicologizar” todo, y mucho menos “empastillar” a la gente por su incapacidad de aceptar que vivir implica pasar por malos momentos y afrontar situaciones adversas.
Dicho esto, dos consideraciones.
La primera es cómo, en qué casos, en qué circunstancias, dónde marcamos la separación entre salud y enfermedad. A menudo contraponemos enfermedad a normalidad. Y aquí aparece el segundo problema: definir lo normal y lo que no lo es.
Existe una definición oficial de salud, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dice que es “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad”. ¡Casi nada! “Completo bienestar”, ¡¡¡completo!!! ¿Hay alguien sano, de acuerdo con esa definición? Siempre me acordaré del respetado Dr. Josep Laporte, que definía a la persona sana como aquel “enfermo insuficientemente diagnosticado”.
¡No puedo evitar pensar que la definición de la OMS es kafkiana, en el sentido de que Kafka anunció que Dios había muerto y que el nuevo Dios terrenal sería el superhombre! En otras palabras, nos cuesta aceptar, y cada vez más, que el hombre no solo no es inmortal, sino que simplemente es vulnerable. Sin ir más lejos, a los médicos no nos han formado para afrontar de una forma adecuada la muerte. En el fondo, la formación que hemos recibido nos lleva a vivir la muerte de los pacientes como un fracaso personal. Por eso, demasiados médicos, humanamente hablando, no técnicamente, no saben cómo tratar a un moribundo ni comunicarse con suficiente empatía con los familiares durante el proceso de final de vida y muerte. Siempre hay un enfermo, alguien que está vivo, que nos espera. El fallecido ya no. Allí ya no tenemos nada que hacer. La muerte, en el fondo, no la aceptamos y huimos de ella.
Bien o mal, la salud ha sido definida por la OMS y otras organizaciones y personas de formas parecidas en cuanto a la ambición de aspirar a estados de gran bienestar. Sin embargo, que yo sepa, en cuanto a la salud mental, creo que no hay definición oficial. La OMS también tiene una, pero al menos no la hizo oficial por aparecer siempre influenciada por los entornos socioculturales y la subjetividad.
De forma no “urbi et orbe”, la OMS define la salud mental como “un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma fructífera y hacer una contribución a su comunidad”. Ya estamos otra vez: “tensiones normales de la vida”. ¿Cuándo dejan de ser “normales” las tensiones de la vida? Este interrogante me da pie, de nuevo, a introducir la segunda consideración: ¿qué puede considerarse normal y qué no lo es? ¿Dónde están los límites de la normalidad? Asimismo, esta pregunta me remite a una de las afirmaciones del artículo mencionado al inicio de este post, concretamente la que dice: “El malestar emocional generado por las adversidades de la vida cotidiana no constituye un problema de salud mental ni requiere necesariamente un tratamiento psicológico”. Totalmente de acuerdo, siempre y cuando hablemos de adversidades de la vida cotidiana “normales”. O simplemente podamos considerar normal la vida cotidiana del siglo XXI, al menos en el territorio llamado Occidente, si es que la globalización no lo ha -en mayor o menor medida- occidentalizado todo.
Tengo la impresión de que, tácitamente, se considera normal lo que a la mayoría le parece normal. En realidad, cada sociedad, cada cultura, cada individuo (subjetividad) puede determinar lo normal de forma diferente. Pero repito que la globalización ha homogeneizado mucho todo, y también la consideración de lo que es normal y de lo que no lo es (ver “Todo aquello que es normal” del 19 de enero de 2021).
De este modo, el individualismo, la soledad, el materialismo, el consumismo, el crecimiento económico que tiende al infinito, el aumento de las desigualdades, la pobreza, el hambre en África y otros lugares del planeta, las guerras, el tiempo dedicado a ver TV, a los videojuegos o a estar conectados a redes sociales, el vivir aceleradamente, instalados en el futuro sin disfrutar de cada instante de la vida, la sensación de no tener tiempo para nada, la necesidad casi permanente de vacaciones, el síndrome posvacacional, dormir poco y descansar mal, que Victòria Camps tenga que recordarnos que cuidar de los demás es una obligación que afecta a todos por igual, una responsabilidad individual y colectiva, que olvidemos que para liderar -o simplemente para vivir- hacen falta valores sólidos, que optemos por sacar la filosofía del currículum escolar, que solo se valore el conocimiento instrumental, aquel que puede servir para ganar dinero y ser valorado y admirado (o envidiado y odiado) por aquello de “tanto tienes tanto vales”… En fin, contaminar sin freno y con total indiferencia por la herencia que dejaremos a las generaciones futuras, como el cambio climático que nos traerá nuevas pandemias, las criptomonedas, Putin, Villarejo, el bigotes o “el pequeño Nicolás”, que ahora ya debe de ser mayorcito… Si todo esto, todas estas cosas, todos estos personajes, conforman la normalidad, definir lo que es patológico o no, puede resultar complicado, frustrante o, incluso, sarcástico. El superhombre inmortal del siglo XXI, ¿qué tolerancia real puede tener al fracaso, a las adversidades, o simplemente a las contrariedades o la discrepancia? ¿Cuándo tendrá que empezar a ir al psicólogo o al psiquiatra y tomar pastillas, o buscar soluciones participando en sesiones de constelaciones familiares, reiki, Chi Kung, terapia con caballos o sometiéndose a la moxibustión? ¿Dónde queda “el estado de completo bienestar físico, mental y social” o cómo debe entenderse aquello de “afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma fructífera y hacer una contribución a su comunidad”? ¿Qué significa trabajar de forma fructífera en el mundo de los robots y del big data, según cómo un “pseudopegasus” legal? ¿O cómo se entiende esto de contribuir a la comunidad? ¿Qué comunidad? ¿La que conforman un conglomerado de individualistas egocéntricos?
Tengo la sensación de que la sociedad “moderna”, la nuestra, la del siglo XXI, presenta una enfermedad mental colectiva altamente prevalente, una sociopatía grave que tiene como resultado que los estilos de vida sanos, saludables, minoritarios, puedan ser catalogados de “anormales” y estemos viviendo un capítulo de “el mundo al revés”. Quizás un buen historiador con vocación renacentista nos haría darnos cuenta de que no sabemos lo que tenemos si lo comparamos con, pongamos por caso, la Edad Media o la primera mitad del siglo XX, con las dos guerras mundiales. No digo que no. No lo sé. En cualquier caso, hablo de hoy.
En el post anterior, reiteraba el concepto de lo que yo llamo la práctica del “radicalismo selectivo” (ver “La necesidad de reiterar lo obvio” del 6 de marzo de 2022) para expresar la importancia de ser radical con acciones bien elegidas y dirigidas en la buena dirección, por pequeñas que sean, que puedan propagarse como se ha propagado la decadencia. Hablaba de humildad, de construcción de vínculos sociales, de orientación comunitaria, de compromiso, de cuidar los unos de los otros y de paso del planeta, de ser capaz de amar y de ser amado, de compromiso con la humanidad.
Hasta aquí, puede que aún te libres de ser tachado de loco. A pesar de que la mayoría no viva -o no vivamos, ya que darse cuenta de lo que ocurre no garantiza no ser víctima- de acuerdo con estos valores, puede que no se atrevan a criticarlos abiertamente.
Ahora bien, si hablamos de decrecimiento para salvar el planeta de la destrucción, de poner freno al consumismo enfermizo de los humanos, o fomentamos la frugalidad y la austeridad, la búsqueda de la plenitud en los bienes relacionales en lugar de buscar la felicidad en los bienes materiales, recomendamos promover la desaceleración en la vida cotidiana, el fomento de la lentitud para vivir mejor, el hecho de ir poco a poco, también pensar lentamente, que no deja de ser reflexionar, predicamos la renuncia a la inmediatez, a la exigencia de respuesta inmediata, recomendamos escuchar más que hablar, evitar hablar de todo, especialmente de lo que no sabes -o al menos averiguar si sabes que no sabes-, explicamos que hay que aprender a estar bien cuando estás solo, o seguir un programa de deshabituación del smartphone, así como saludar a desconocidos en el ascensor, empatizar con el dolor ajeno, renunciar a algo por otra persona, sacar más tiempo para practicar la lectura consciente, sustituir el deporte competitivo -incluida la competición con un mismo- por la actividad física, comer lentamente y cuadruplicar el tiempo dedicado a masticar los alimentos, hablar bajo, no hacer ruido, ser agradecido, disfrutar observando, contemplando, aprender a dialogar con la naturaleza, compartir, no aferrarse, mantener la serenidad sin perder la capacidad de crítica y autocrítica constructivas, no ambicionar nada que no sea ser mejor persona, asegurarse de que se aceptan las limitaciones humanas, la vulnerabilidad y la muerte como parte de la vida. Ser consciente de la dimensión espiritual del hombre y vivirla en serio. Siguiendo este camino, la apuesta por convertirse en un marginado en esta nuestra sociedad “normal” es alta.
Estos “anormales que hablan con las plantas”, para mí constituyen la mayor fuente de esperanza. Son personas a las que tengo envidia sana por su capacidad de practicar el radicalismo selectivo. Diría que este tipo de personas no necesitan demasiados psicólogos y/o psiquiatras, ni consumen tantos antidepresivos, ni ansiolíticos, ni inductores del sueño, como la gente “normal”.
Y es que me temo que, en el mundo de hoy en día, la locura es patrimonio casi exclusivo de “la gente normal”, es decir, de la mayoría. Por
este motivo, hace ilusión recibir mensajes esperanzadores, por el contenido y por venir de quien vienen. Una directiva de una cotizada me escribía hace una semana:
“Intento hacer lo que siento siempre. Es la única forma de ser feliz y de ser libre”.
¡Confiemos y no perdamos la esperanza!