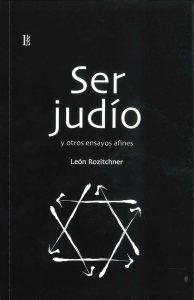 El hombre, acostumbrado a vivir solo, al aceptar la invitación de su amigo, se enfrentaba a casi dos días y una noche de libertad condicional. De cumplidos, de adaptación a la manera de hacer y a las costumbres de otra persona, en otra casa, en otro país. De todos modos, solo eran treinta y tres horas que, con un poco de suerte, no tendrían que hacerse largas. Incluso habría, seguramente, momentos de disfrute, de conversación animada y otros dominados por la sensación de, al menos hasta ese preciso momento, no tener nada nuevo que comentar.
El hombre, acostumbrado a vivir solo, al aceptar la invitación de su amigo, se enfrentaba a casi dos días y una noche de libertad condicional. De cumplidos, de adaptación a la manera de hacer y a las costumbres de otra persona, en otra casa, en otro país. De todos modos, solo eran treinta y tres horas que, con un poco de suerte, no tendrían que hacerse largas. Incluso habría, seguramente, momentos de disfrute, de conversación animada y otros dominados por la sensación de, al menos hasta ese preciso momento, no tener nada nuevo que comentar.
El latinoamericano judío y su amigo catalán se conocieron por un amigo en común, otro latinoamericano judío. Desde el primer encuentro hasta aquella invitación, solo habían coincidido, ¿acaso seis? Siete? ¿Ocho? ¿O nueve veces, quizás?, para compartir cafés y aperitivos, primero, y comidas y cenas, después. Curiosamente, aquella jerarquía clásica —al menos en nuestra sociedad y para algunas generaciones— que hace que, cuando una mujer y un hombre se conocen, quedar para tomar un café o para desayunar, no tenga el mismo sentido que quedar para comer y no digamos ya para cenar o tomar copas de noche, se reproducía en esa amistad entre estos dos amigos heterosexuales.
El hombre catalán había conocido a lo largo de su vida a judíos ortodoxos, judíos practicantes, judíos no practicantes y judíos que sabía que eran judíos por el apellido y por algunos rasgos físicos como la nariz (característico) o gafas con muchas dioptrías. Entre estos últimos, si la relación se limitaba a cuestiones de trabajo o era superficial, el tema judaico no aparecía. Si la relación se alargaba, siempre acababa saliendo la cuestión, de una u otra forma y por razones varias.
En ese caso, el catalán, hasta que no compartió estos casi dos días con su amigo latinoamericano judío, el tema no surgió, más allá de lo básico. El catalán sabía que el latinoamericano era hijo de un progenitor que al mismo tiempo era hijo de una pareja de ucranianos que emigraron a México y que el otro progenitor era fruto del encuentro de un judío letón que emigró a México y que allí conoció a una mexicana judía, de origen letón, y se casaron. El catalán también le explicó su origen, bastante prototípico en el sentido de “ocho apellidos catalanes”. Por lo tanto, nada más natural que eso. Cuando no te conoces mucho y todavía no sabes cuáles serán los temas de interés común, puedes hablar de tus antepasados y de dónde vienes. No tiene más.
Pero un día, el mexicano judío explicó al catalán (¿quizás deberíamos preguntarnos por qué no añadimos el calificativo “católico”, como sí hacemos en el caso del “judío”? Puede que la respuesta sea muy explicativa…) que su hija, también judía, se casaba con un israelí. Sin embargo, el mexicano seguía sin manifestar nada que le vinculara especialmente con el pueblo de Abraham, de Jacob y de Jesucristo, entre otros millones.
Con el tiempo, y pese a los encuentros esporádicos, el descubrimiento de coincidencias y la empatía mutua fue dando paso a una amistad. Eran de la misma generación, la segunda generación de la posguerra, la de los boomers, la que, en cierto modo y en términos generales, ha gozado de las mejores condiciones de vida de la historia de la humanidad; tenían planteamientos vitales y de subsistencia parecidos, el mismo aprecio y a la vez preocupación por ser un par de solitarios —en este caso, separados por un océano—, mucha curiosidad intelectual y ganas de saber, pasión por la lectura, decepción extrema con los políticos y la política y algunas ideas claras como que todo lo que no sea economía productiva, tangible, trazable, transparente, reconocible, era cada vez más inquietante. La forma en la que habían estructurado sus respectivos patrimonios —al parecer, suficientes para llevar una vida acomodada sin grandes lujos— hacía que el futuro de ambos, en el momento no muy lejano —quizás más cercano en el caso de uno de ellos que en el del otro— que dejaran de tener rentas del trabajo, dependiera de la incertidumbre de los mercados financieros. Mercados, no precisamente vinculados a la producción tradicional con la que ambos estaban más familiarizados. Los dos tenían problemas parecidos para encontrar parejas que aceptaran, con suficiente convencimiento, su fórmula de convivencia preferida, conocida como el Living Apart Together y/o que no pretendieran tener hijos. Tanto uno como otro, tenían el cupo de hijos bien cubierto. Descendientes, fruto de la única vez que cada uno de los dos se había casado. Ambos eran un poco —solo un poco— misántropos. Tampoco entendían que los ecologistas estuvieran en contra de la energía eólica por razones, aparente o realmente, estéticas y les molestaba constatar que, envejeciendo, de repente descubrías mirándote al espejo “alguna nueva cicatriz” reveladora de los efectos del paso del tiempo sobre el cuerpo. Sentían repugnancia por Trump y por Putin, y coincidían con que la mediocridad de la mayoría de líderes políticos mundiales, era preocupante. Pero esto, como la preocupación por las emisiones de carbónico o el calentamiento global ya empezaba a ser un fenómeno lo suficientemente generalizado como para singularizarlo a la hora de repasar brevemente y de forma no omnicomprensiva, qué era lo que unía a estos dos hombres. Durante los casi dos días que acabarían pasando juntos, el catalán descubriría otro vínculo muy fuerte que, quizás el mexicano, no acabaría de entender. Pero teniendo en cuenta la sensibilidad individual de cada uno, se trataba, sin lugar a dudas, de un rasgo que tenían en común los dos.
Hasta ese momento, siempre se habían encontrado en Barcelona. El catalán había viajado, años antes, relativamente a menudo a México. Pero ahora ya no iba. El catalán decidió invitarle a su casa, cerca del mar, pero lejos de Barcelona. Aquel era el primer verano en el que el cambio climático se hacía notar, de forma especialmente virulenta, con unas temperaturas muy elevadas que hacían que durante el día el sol achicharrase y que las noches fueran tropicales. Más en Barcelona que en la zona despoblada en la que vivía el catalán.
La estación de tren recordaba a un pequeño pueblo deshabitado del far west. De vez en cuando pasaba un tren a alta velocidad que no paraba en ese rincón de mundo. De forma algo más frecuente, pero no mucho, algún tren de Cercanías Renfe llegaba -evidentemente- tarde y seguía acumulando retraso en la parada, excesivamente larga. Eran trenes viejos que al catalán —que se distraía mirándolos mientras esperaba que llegara el mexicano, ya que poco más podía hacer allí— le recordaban a ferrocarriles de la India, de aquellos que la gente va amontonada dentro y colgada en el exterior y en el techo del tren. Finalmente, el mexicano llegó, con solo treinta minutos de retraso. Al día siguiente, a la hora de irse, su tren salió con una hora de retraso sobre el horario previsto. Hacía calor en el andén. Y también dentro del minúsculo edificio de la estación. Mucho calor. Calor en el sol y en la sombra. Las gotas de sudor resbalaban sobre la piel del catalán, mientras esperaba.
Finalmente, el mexicano llegó con un pequeño equipaje de mano y un sombrero para prevenir los efectos del sol sobre una piel que ya había experimentado una lesión premaligna. Se protegía del sol como lo hacen los japoneses y su piel originaría de la Europa del Este y del Norte, era blanca, como lo era la del catalán en invierno. En verano, el católico no se protegía tanto del sol como el judío. Aunque debería hacerlo porque ambos compartían también el mismo tipo de piel. La que los dermatólogos llaman “piel tipo 1” y para que podamos entendernos de forma sencilla, podríamos decir simplemente “una mierda de piel” si lo que nos preocupa es la salud y la apariencia de la misma.
—¿Cómo estás? ¿Ha ido bien el viaje? ¡Al menos habrás estado un rato fresquito!
—¡Sí! En Barcelona, las noches son difíciles por el calor. Yo soy de dormir poco, pero…
Tenían poco tiempo para lo que no fuese dar una vuelta en coche para tener una idea general de la región. Esto permitía, además, ahorrarse el calor, gracias al aire acondicionado del vehículo. El hombre foráneo apreció muy sinceramente la belleza de los parajes que vieron y agradeció poder hacerlo evitando el impacto del sol y del calor. Una de las primeras cosas que hicieron fue parar en una farmacia para comprar una crema solar de protección máxima. Se había olvidado la suya en Barcelona. No se dejó ni una sola de las partes visibles del cuerpo por untar.
Comida buena en un entorno agradable, entre dos amigos, como cualquiera de los anteriores en Barcelona, pero diferente, por supuesto. Llegaron a casa del catalán a media tarde avanzada y el propietario, lo primero que hizo fue disfrutar de un baño en la piscina. El otro no le acompañó. Compartieron un buen rato con una visita inesperada. Una persona amiga que por trabajo estaba por la zona y a la que el catalán invitó a pasar por su casa. Trajo unos pastelitos muy buenos que acompañaron con café. Charla distendida sobre cosas cotidianas. Hay personas que siempre tienen temas de conversación y saben dar conversación. Un rato agradable. Cuando se fue, casi era de noche y, sin cenar, los dos amigos compartieron un rato más de charla en el jardín, retirándose a una hora más que prudente a sus respectivas habitaciones. Las personas que vivimos solas no podemos abusar de horas y horas de compañía. Especialmente con amigos con los que el formato habitual de relación es una comida o una cena, como les pasaba con ellos dos. Sin decírselo, los dos se entendieron mutuamente y agradecieron tener un rato para poder leer, escribir o simplemente contemplar callados las estrellas sin tener que alargar más una conversación que ya había dado mucho de sí.
Al día siguiente quedaron en encontrarse a las 8 de la mañana en la cocina para preparar y después compartir el desayuno. El día era caluroso y húmedo, y en el horizonte la calima borraba el azul del mar y la línea del horizonte.
Pese a sudar y a pesar de que quitarse la camiseta (el local) y desabrocharse la camisa (el visitante) no quedaba muy bien, y así les parecía a los dos, lo hicieron. Aunque el sol estaba escondido detrás de las nieblas y neblinas fruto de la humedad, el bochorno era acuciante. Terminaron el café cambiando de sitio en función del sol intermitente que aparecía entre la niebla. Pero esto no impidió que la conversación fuera de lo más interesante.
El catalán, por lo que fuera, sin que después fuera capaz de recordar cómo había ido exactamente la conversación, propició que el mexicano le acabara explicando que un día tuvo que pararse a reflexionar sobre su identidad. Eso que, a un católico, hoy en día no le ocurre —en general— por el hecho de ser creyente o simplemente por formar parte del mundo cultural católico, a un judío le pasa siempre y prácticamente por todas partes, por el simple hecho de ser judío.
El mexicano se sentía mexicano. No era un hombre religioso, ni de celebraciones judías, ni frecuentaba comunidades judías, ni este tema le distraía más que tantos otros. Ciertamente, sus abuelos, entre ellos hablaban yiddish y él iba a la escuela israelí de la ciudad de México, del DF. Más allá de tradiciones o creencias, era una de las mejores escuelas del DF. Pero a pesar de ello, pese a su nariz inequívocamente judía y a pesar de su apellido (que no voy a reproducir por razones de confidencialidad, pero que podría ser Abramovich o Steinschneider), las primeras veces que unos niños por la calle se dirigieron a él llamándole “judío” con intención de insultarle, quedó aturdido, intuyendo que eso que a él le preocupaba cero, ser o no ser judío, no era objetivamente tan neutral.
—¿Tú puedes imaginar, amigo, qué sientes cuando cada año, al lado de tu nombre, en la lista de calificaciones que colgaban en la universidad a final de curso, aparecía dibujada una cruz gamada? —le dijo al catalán—. Y añadió:
—Antes ya habían pasado cosas que poco a poco hacen que, lo quieras o no, tengas que preguntarte por tu propia identidad. Te comento dos que guardo en mi mente como de gran impacto. La primera sucedió cuando tenía 16 años. Nuestro colegio nos llevó de visita a Israel. En un momento determinado, yo estaba en un lugar extrañamente poco concurrido, frente al muro de las lamentaciones. La única persona cercana a mí era un hombre negro, africano, judío que, con un fervor religioso impactante, rezaba frente al muro. No veas en lo que te diré ningún prejuicio racista o religioso. Solamente la sorpresa de yo, mexicano, preguntarme a mí mismo: ¿Pero qué tengo yo que ver con este hombre?”. Esta, seguramente para ti, anécdota —no para mí— junto con el momento que tomé consciencia de lo que significó el holocausto —bastaba con ser judío, como yo, para que te quemaran e hicieran jabón con tus residuos— fueron momentos que me llevaron a pensar en mi identidad y tuve claro que yo era mexicano.
—Entiendo… Y si algún día, por el motivo que fuera, ya que tú no frecuentas esas comunidades, hubieses ido a un centro judío, te hubiese podido suceder lo que les pasó a los que murieron en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina, en Buenos Aires… Tú has decidido ser mexicano, pero lo que me cuentas demuestra consciencia de formar parte —a pesar de no haberlo elegido, y eso es terrible— de una comunidad perseguida.
—Sí, que, por cierto, creó un Estado que no puede decirse que haya estado acertado en todas sus actuaciones. Tengo suficiente libertad y capacidad de discernimiento. Pero como dice un amigo mío, “no te preocupes, aunque te hicieras la cirugía plástica para cambiar tu nariz y cambiaras tu apellido por el de Martínez”, de nada te serviría, siempre serás judío…
—Entiendo a tu amigo. Empiezo a pensar que yo, aunque no quiera, siempre seré español —dijo el catalán—…
—Tú te crees que un día me viene un tipo extranjero y me dice: “Hoy he estado desayunando con tu embajador”. Y cuando le pregunté: “¿de qué embajador hablas?”, “del de Israel”, me contestó. Y yo repliqué: “Has visto a algún ciudadano de algún país que tenga embajador de su país si no se ha ido a vivir al extranjero?”. ¡El desconocimiento es enorme!
—¿Sabes? Yo me doy cuenta cuando me preguntas —tu interés por lo que pasa ente Cataluña y España es evidente— por el llamado “procés”, que tal vez te cuesta comprender que algunos, aquí, tengamos también consciencia de ser una comunidad perseguida. Te escuchaba y pensaba con tristeza: “Ni siquiera un judío que acaba teniendo que plantearse su identidad por el hecho de formar parte de un pueblo demasiado odiado, nos entiende”.
—Sí, confieso que me cuesta y, honestamente, creo que el proceso se hizo muy mal.
—Con más tristeza todavía, te doy la razón. Se hizo muy mal. Fíjate qué paradoja, sin embargo. Tú, que si en lugar de tener origen judío hubieses sido un descendiente de católicos españoles o de republicanos españoles —católicos o no— exiliados, nunca hubieses tenido que plantearte la pregunta de “¿cuál es mi identidad?” porque hubieses sido mexicano, punto; la realidad te obliga a menudo a tener que seguir pensando en la cuestión. En cambio, los que de entre nosotros no tenemos dudas de que somos catalanes, punto, y no sentimos para nada lo español como nuestro, más allá de tener siempre presente la cuestión, no tenemos la libertad que has tenido tú de elegir ser mexicano y poder serlo. Pero dejemos ese tema. La verdad es que me siento cansado y así como no tengo ninguna duda de que la identidad judía no desaparecerá —aunque tú no la hayas elegido— el futuro de la catalana, en este momento, me ofrece dudas…
Hacía tiempo que el catalán ni hablaba, ni tenía ganas de hablar ni de Cataluña, ni de España, ni de la independencia, ni siquiera de política y, en parte, su alejamiento mental y físico —vivía en un lugar solitario— obedecía a este hecho, la charla con el amigo mexicano judío, le reconectó por un momento. Afortunadamente corto. Por último, hablar sobre la belleza del paisaje, la vida de los hijos, las dificultades compartidas en cuanto a encontrar pareja, la creciente incertidumbre de lo que significa vivir en nuestras sociedades, su proyecto de tener una cabaña lejos del DF, lo que tiene de positivo envejecer si la salud se comporta y tantas otras cosas, hicieron que el encuentro fuese agradable.
Cuando finalmente llegó el tren con el correspondiente retraso en la estación de ultratumba, los dos amigos se despidieron con un abrazo a pie de tren.
—¿Cuándo regresas a México?
—No te puedo decir todavía…
—Si voy por Barcelona, y aún estás, nos vemos. Si no, será la próxima vez. 
—¿En el DF?
—Dijimos que, en esta vida, nunca se sabe, ¿no?
—Sí. ¡Y alguien mucho antes que nosotros ya confesó saber que no sabía nada!
—Pues ya ves… ¡Pero yo creo que en alguna parte nos veremos!
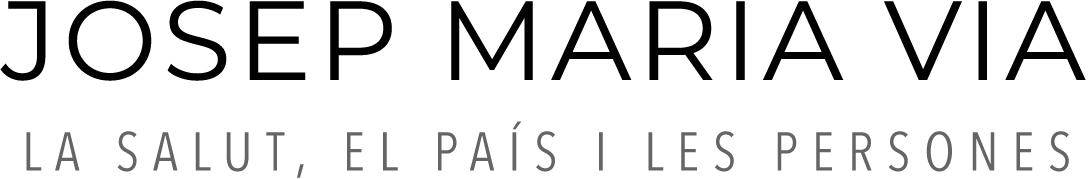
Josep Maria interessant el que planteges, la identitat…
Sobre el tema d’explicar perquè ens sentim catalans jo ja he desistit. Ni en el millor dels casos, parlant amb gent no anticatalana, ho entenen. Algú m’ha dit: quisiera entenderlo però no puedo. Deu ser com els amors; moltes vegades els altres no entenen perquè podem perdre l’oremus per algú.
Perquè t’agrada tant dir que on vius es com un petit poble deshabitat del far west ? Es una descripció que podria utilitzar Kent Haruf (Nosaltres en la nit).
M’agrada el que escrius, per quan una novel·la?
Teresa
Gràcies Teresa. No em refereixo al meu poble quan parlo del far west. Em refereixo al que hi ha l’estació de tren. Un altre que no esmento, per no ferir sensibilitats…
Novell.la… Potser! Ja veurem. Gràcies de nou!