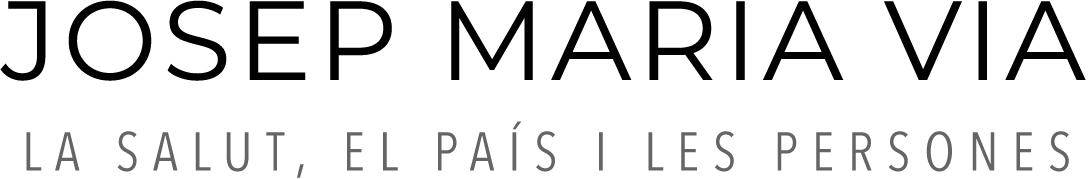Estoy en Escocia porque hace 56 años Melchor llegó a Sant Cugat del Vallès. Yo llegué a Edinburgh hace ya unos cuantos días. He podido visitar buena parte del país. He hecho casi dos mil kilómetros (más de mil cien millas). Las he hecho solo, sentado a la derecha de un coche con cambio manual que manejaba con mi mano izquierda y, obviamente, conduciendo por la izquierda y, detalle no menos importante, entrando en las incontables rotondas que hay en este país, por la izquierda. Yo mismo me diseñé el itinerario que Veda, ahora ya suegra de Vega —sobrina de Melchor— me perfeccionó.
Estoy en Escocia porque hace 56 años Melchor llegó a Sant Cugat del Vallès. Yo llegué a Edinburgh hace ya unos cuantos días. He podido visitar buena parte del país. He hecho casi dos mil kilómetros (más de mil cien millas). Las he hecho solo, sentado a la derecha de un coche con cambio manual que manejaba con mi mano izquierda y, obviamente, conduciendo por la izquierda y, detalle no menos importante, entrando en las incontables rotondas que hay en este país, por la izquierda. Yo mismo me diseñé el itinerario que Veda, ahora ya suegra de Vega —sobrina de Melchor— me perfeccionó.
En 1967, a pesar de la dictadura y el arrinconamiento de nuestra lengua, mi vida transcurría en catalán. Familia, amigos, escuela… El castellano lo entendía bastante bien, pero me costaba mucho hablarlo. Melchor venía de un pueblecito de la provincia de Salamanca, Macotera, y hablaba un castellano, castellano, nítido y hermoso. Como se convirtió en mi mejor amigo hasta los primeros años de carrera, gracias a él aprendí bastante bien el castellano. En cambio, el acento de los escoceses hizo que, de entrada, tuviera que concentrarme bastante para entender lo que decían. Con el paso de los días, me pasó como con la conducción por la izquierda. Aunque lo hayas practicado bastante, cuando hace tiempo que no te pones, necesitas un cierto rodaje.
Llegué a Edinburgh el 18 de agosto, nueve días antes de que Kevin, pastor de la Iglesia de Escocia, retirado y padre de Pete, oficiara la ceremonia de boda de su hijo con Vega, la sobrina del Melchor. A las dos y media de la tarde, la temperatura en el aeropuerto de Edinburgh era de 16 grados. Viniendo, no sé si de las olas o simplemente la ola de calor que sufrimos en Cataluña ya no sé desde cuándo, lo agradecí mucho. El hecho de pensar que todos los días dormiría con nórdico y, según las zonas del país, calefacción moderada (las temperaturas por la noche bajaban hasta 7-9 grados), me provocaba una sensación muy agradable.
El hotel, como todas las casas a ambos lados de la calle, tenía planta baja, dos plantas y buhardilla, coronadas con muchas chimeneas —supongo que una por vivienda—. Durante muchos años, el hollín de aquellas chimeneas había proporcionado a las paredes de las casas de Edinburgh un tono ennegrecido que, sin hacerles perder la belleza, la armonía, estropeaba un poco la estética de aquellas fachadas de aspecto distinguido, a pesar de todo. Lo peor de aquellos días era la suciedad y la basura esparcida por toda la ciudad, debido a la huelga de los trabajadores de limpieza.
Dejé la maleta y la bolsa de mano en la habitación y, equipado con una camiseta de manga larga, un jersey y un cortavientos impermeable —con capucha, por supuesto—, comencé una caminata que resultó ser larga. Antes, y a pesar de ser las 3 p.m., conseguí comer algo. Caminé desde Hymarket hasta el Parlamento escocés por la ciudad vieja, y de allí volví al punto de partida, por la ciudad nueva, siguiendo Princess Street. La ruta del turista perfectamente identificable. Sin embargo, solo pretendía caminar, mirar, aclimatarme y comprar fruta para comerla en la habitación antes de ir a desayunar. El aspecto de la fruta no era muy atractivo. Lo que más llamaba la atención eran las cerezas y unas peras conference. Opté por estas últimas. Al día siguiente constaté con sorpresa que eran buenísimas. Las cerezas, del país, fueron mi elección en días posteriores y eran también muy buenas. El castillo lo dejé para el final del viaje —los dos últimos días los reservé para visitar la ciudad con más detenimiento, aunque acabé obviando la visita al castillo— y en la Royal Mile y, en particular, en Hight Street, la densidad de turistas sería como la que hay en torno a la Pedrera, la Tour Eiffel, Westminster o Times Square. Las tiendas eran, como es lógico, para turistas: cashmire y lana de cordero (más o menos reales), cuadros escoceses a raudales, kilts para turistas, whisky… La estatua del gran filósofo nacional David Hume tenía descolorido el dedo gordo de un pie por una tradición, también típica, consistente en tocar dicho dedo porque traía buena suerte. Había visto tirar monedas a la Fontana di Trevi y mil cosas más en sitios diferentes, con la misma finalidad. Pero nunca tocar el dedo del pie de la estatua de un filósofo. The Writer’s Museum, dedicado a Robert Burns, Walter Scott y Robert Louis Stevenson, me llamó la atención. Este sí que lo visité al final del viaje y pensé que ninguno de esos tres escritores merecía aquello que de museo no tenía nada. Me pareció una chapuza. Al volver, me llamó la atención la estatua de Walter Scott. El blanco del mármol contrastaba con el negro —en este caso, especialmente negro— de la gran construcción que la acogía. La piedra parecía ser como la de las casas anteriormente mencionadas, pero aquí estaba especialmente ennegrecida. Detrás, las vistas del castillo y de los edificios de la ciudad antigua, completaban una hermosa postal. Esa también fue una ciudad amurallada que, con el tiempo, se “ensanchó”, como Barcelona, pero con una idea muy diferente a la de Ildefons Cerdà.
Después de desayunar el full scotish breakfast —haggis incluidos, ya habrá tiempo de hablar de esto— vi que el Uber que tenía que llevarme a buscar el coche de alquiler, era más caro que el taxi que el día antes me había llevado del aeropuerto al hotel, un trayecto relativamente corto. “Será más lejos”, pensé. Pero no. Estaba mucho más cerca. En fin…
Empecé a conducir con una sensación muy familiar, derivada de que el hecho de conducir por lugares desconocidos, especialmente en otros países, la vivo con ánimo de aventura. La etapa era corta. El destino, Callander. Paré en Stirling, con la idea de visitar el castillo, pero la cantidad de autocares de turistas me echó para atrás. Me desvié de la ruta hacia Aberfoyle, un pueblecito con mucho encanto, y de allí hacia el lago Katrine, en los Trossachs, donde caminé un buen rato. Aguas bastante tranquilas, montañas alrededor tocando nubes blancas, grises, oscuras…
Escocia me ha dejado buenas sensaciones. Muy buenas sensaciones. Claramente ligadas a la belleza del paisaje y a los escoceses, a las personas de esa tierra.
Cuando acabé la caminata por el lago Katrine, al llegar al coche, vi que una llanta estaba partida y que una de las astillas de metal había rasgado el neumático. No entiendo aún cómo la rueda no se desinchó. Volví a Aberfoyle, un pueblo de unos 800 habitantes, con una gasolinera y un taller mecánico adosado a la misma. Allí conocí a Roger Kelsey. Un inglés de 72 años que, pese a opinar en lo que se refiere al Reino Unido que “better togheter”, después de cuarenta años en Escocia, ya era más escocés que inglés. Al fin y al cabo, fueron precisamente una mayoría de escoceses los que en septiembre de 2014 votaron “No” a la independencia de Escocia. Desde el taller de Roger llamamos al número de asistencia en carretera que me había facilitado el arrendador del coche que nos remitió al primero. Sin la autorización del arrendador no me prestaban el servicio y este no respondía al teléfono. Viernes, 5 p.m….. Cuando le confirmé que tenía seguro a todo riesgo, Roger llamó a la tienda oficial de la marca del vehículo más cercana, encargó una rueda nueva, a continuación llamó a una casa de neumáticos, encargó uno, y al día siguiente él mismo los fue a buscar, los trajo y me los montó sin cobrarme nada. Yo estaba a unas 12 millas de mi destino, Callander, donde tenía reservado hotel, y Roger me dejó el númeo de su móvil para que le llamara si la rueda claudicaba al ir hacia allí o al volver al día siguiente para la reparación. ¡Cuando acabó todo, fuimos a desayunar y cuando quise pagar, el chico del bar ya tenía indicaciones de no cobrarme!
Roger era un hombre amable, amante de los coches clásicos, retirado —iba al taller para distraerse— y tan poco partidario de la independencia de Escocia como del Brexit. Le gustaba mucho Escocia y nunca se había planteado volver a Inglaterra. Era un hombre que desprendía paz, serenidad y cierta sabiduría…
independencia de Escocia como del Brexit. Le gustaba mucho Escocia y nunca se había planteado volver a Inglaterra. Era un hombre que desprendía paz, serenidad y cierta sabiduría…
Callander es un pueblecito con mucho encanto, situado en los Trossachs, y es la puerta de los Highlands. El hotel era una casa antigua del pueblo, con nueve habitaciones, distribuidas en tres plantas, y una taberna en la planta baja. Una chica muy amable, en la misma barra de la taberna, mientras iba llenando pintas de cerveza me hizo el check in y me entregó la llave de la habitación, situada en la parte más alta. ¡Agradable y confortable, evidentemente enmoquetada y, al menos aparentemente, muy limpia, daba a la calle principal del pueblo y tenía el baño detrás de una biblioteca llena de libros, excepto en la parte de la falsa puerta, difícil de adivinar ya que era una parte de la biblioteca partida y transformada en puerta!
Fui al lago Ness, pero no al Castillo de Balmoral donde, por pocos días, aún estaba la Reina Elisabeth II. En el lago Ness, me imaginé una cámara oculta captando a los turistas que se acercan para asegurarse de que Nessie, el monstruo del lago Ness, no está. El país tiene muchos lagos, muchos de ellos más grandes y en entornos igual de bonitos o más que el del lago Ness.
Podría hablaros de Saint Andrews. Id si visitáis Escocia. Cualquier guía os explicará que allí nació el golf, os mostrará también el lugar donde se practicó este deporte por primera vez, junto a la playa West Sands, la de la película Carros de fuego. Más que hablar de lo que podéis encontrar en una guía, quisiera trasladaros un sentimiento genuino de bienestar, de estar en un lugar agradable, placentero, confortable, que me provocaba buenas sensaciones. De todos los lugares que podría mencionar, destaco la isla de Skye, en el noroeste del país —toda ella es preciosa e inspiradora— y la playa y el antiguo barrio de pescadores de Nairn. Id. No sé si compartiréis mi sensación de reencuentro con lo que merece la pena de verdad.
En Skye me instalé en un bed and breakfast bonito y acogedor, frente al mar y las montañas de la costa del midland. La casa, Strathgorm, pertenece a una aldea llamada Breakish y, aparte del paisaje de cuento de hadas, la propietaria, Allison, era cordial, amable y preparaba unos desayunos deliciosos, bien presentados, con productos del lugar. El haggis, excelente. Si digo que el haggis es una mezcla de vísceras de oveja trituradas con avena, sal y especias, embutido en una bolsa hecha con el estómago del animal, mucha gente no querrá ni probarlo. El haggis de Allison fue el mejor que comí en Escocia.
Los colores de la puesta de un sol que se intuía más que se veía, entre nubes negras que tocaban el mar, en la playa de Nairn, fue otro momento estelar del viaje. En un punto de la playa había una glorieta muy bonita y bancos para sentarse que, como en todo el país, cada uno está dedicado a la memoria de algún ciudadano del lugar.
De Nairn a otro pueblecito bonito, Pitlocry, desde donde llamé a los novios y quedé al día siguiente con ellos para arreglar los detalles de mi kilt para la boda. Al día siguiente, yendo hacia Saint Andrews, me detuve en Perth, donde me encontré con Vega y Pete. Los saludé con entusiasmo y, una vez más, me impactó la intensidad del amor mutuo que sienten el uno por el otro. Vega y Steve, uno de los mejores amigos de Pete, me acompañaron a la sastrería Robert Nicol, que desde 1847 hace, vende y alquila kilts de gran calidad. La señora que me atendió, mayor, con un aspecto a juego con el del vetusto establecimiento, lleno de encanto, me tomó con delicadeza todas las medidas y me proporcionó un kilt que parecía hecho a medida para mí. Un kilt con los colores y la enseña del Black Watch del 3rd Battalion, Royal Regiment of Scotland. ¡Nunca antes me había probado una falda! ¡Me sorprendió —y no fui el único— que, más allá de la falda, el conjunto resultara francamente elegante!
Ese día, jueves, llegaba a Edinburgh Macu, la madre de la novia, hermana de mi amigo de la infancia Melchor. Nos habíamos llamado —con Macu— en aquellos días y, como buena madre sufridora, estaba más nerviosa ella que su hija, que era la que se casaba. Macu llegó a Sant Cugat, diría que con 6 o 7 años, con sus hermanos Melchor —como he dicho, de 9 años— y Tere, de 8 años. Macu, como Tere, eran las hermanas de mi amigo, a las que conocía, saludaba, veía cuando iba a jugar a casa de Melchor, pero con las que nunca tuve relación. Vinieron desde Salamanca con su padre, Don Antonio, y su abuela paterna, Francisca.
Melchor fue el primer niño huérfano, huérfano de madre en este caso, que conocí, y este hecho, a mis 9 años, me impactó. La historia familiar me provocaba entre lástima y miedo, seguramente pánico de que algo así pudiera pasarme a mí. Don Antonio, un hombre recto y honesto, salmantino, diría —no lo sé a ciencia cierta— que, no sé en qué momento del proceso de convertirse en jesuita, lo dejó. Pero como ocurre a menudo en estos casos, la religión, la fe mejor dicho, siempre marcó su manera de ser, de vivir y su carácter. Y la muerte de su esposa, la madre de Melchor, también. Una vez completados los estudios de Ingeniería, con mucho esfuerzo, él y su mujer, dejando a sus tres hijos repartidos entre los abuelos paternos y maternos en los respectivos pueblecitos salmantinos, fue a Suiza a especializarse en frío industrial, sobreviviendo a base de, él y su esposa, trabajar de camareros o de lo que podían. El caso es que la madre de mi amigo murió en Suiza. Don Antonio, uno de los pocos especialistas en su disciplina, en España, en aquellos años, fue contratado por Nestlé. Esto hizo que todos se trasladaran a Sant Cugat a vivir. Los niños no tenían un recuerdo claro de su madre. Todo este relato, resumido, a mí me recordaba a un cuento de Charles Dickens. Como ocurre a menudo con muchos tipos de relaciones, la distancia las condiciona. Cuando empezamos los estudios universitarios, Melchor ya se fue. Los completó en dos o tres universidades. Cuando terminó, el momento coincidió con la jubilación de su padre, y ambos regresaron a Salamanca, donde Don Antonio murió al cabo de los años. Melchor se casó —fui a Salamanca a su boda— y allí ha desarrollado la carrera profesional y vive con Maria, una mujer encantadora, y sus tres hijos que, por primera vez, vi en Escocia en la boda de su prima y me parecieron personas serias, educadas y bien formadas. Él no conoce a mis hijos y nietos.
En primavera de 2013, Macu —que ya vivía entonces en Madrid— me buscó más de 35 años después de vernos por última vez. Más o menos los mismos que hacía que no veía ni sabía casi nada de su hermano Melchor. El motivo era la enfermedad grave que sufría su hermana Tere que, de los tres, es la única que seguía viviendo en Barcelona, cerca de mi casa en el Eixample. Alguna vez la había visto acompañando a uno de sus dos hijos, con parálisis cerebral, al transporte que le llevaba a un centro especial para estos enfermos. Tere tenía un cáncer de pulmón, que acabó con ella en noviembre del mismo año. Durante aquellos meses, su hermana se instaló en Barcelona para cuidarla y yo le ayudé a facilitar el tránsito de la enferma por el sistema sanitario, hasta los cuidados paliativos y el final de su vida. En ese período conocí a Vega, la novia.
El día del entierro de Tere, en noviembre de 2013, volví a ver a Melchor después de las mencionadas tres décadas. Y no lo he vuelto a ver más hasta la boda de Vega y Pete en Falkland Estate, en Escocia, el pasado 27 de agosto. He visto más estos años a Macu, e incluso a Vega y Pete, que a su hermano.
“A ver si esta vez no pasan diez años más hasta que volvamos a vernos, porque a este paso…”, me dijo con sonrisa irónica de quien sabe que ambos tenemos 64 años. Pensé que tenía toda la razón y me he propuesto, sí o sí, visitarlo en Salamanca en breve. Encontrarte tantos años después en el contexto de una boda muy escocesa —la cena se sirvió a las 5 p.m.— a pesar de compartir mesa grupal durante la comida, el  entorno no era el más idóneo para hacer un update de lo que nos puede haber llegado a pasar a ambos desde aquellos años lejanos de inicio de estudios universitarios, hasta la fecha que tenemos la jubilación a la vuelta de la esquina. Es cierto que quien tiene un amigo tiene un tesoro. A lo largo de la vida, los amigos de verdad, normalmente se pueden contar con los dedos de dos manos, o quizás más bien de una. Melchor fue mi gran amigo desde los 9 años hasta el inicio de la veintena y tenemos (al menos) una conversación pendiente…
entorno no era el más idóneo para hacer un update de lo que nos puede haber llegado a pasar a ambos desde aquellos años lejanos de inicio de estudios universitarios, hasta la fecha que tenemos la jubilación a la vuelta de la esquina. Es cierto que quien tiene un amigo tiene un tesoro. A lo largo de la vida, los amigos de verdad, normalmente se pueden contar con los dedos de dos manos, o quizás más bien de una. Melchor fue mi gran amigo desde los 9 años hasta el inicio de la veintena y tenemos (al menos) una conversación pendiente…