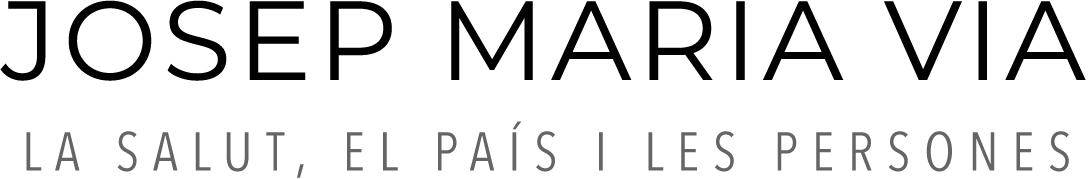Parece que va a llover, pero no. Siempre acaba saliendo el sol. En la playa se está bien. El viento que aleja a algunos visitantes de la isla y alguna nube pasajera, hacen que disfrutar del sol sea agradable, y más cuando si no estuviesen, ese sol africano no se aguantaría.
La tranquilidad predomina. El paisaje es una obra de arte. Las formas y los relieves, los del suelo y de las montañas, los de la flora, recuerdan a obras de arte. Sentarse para contemplar el paso de las nubes con sus formas cambiantes, hace el mismo efecto que disfrutar contemplando las llamas de las chimeneas en invierno, hasta llegar a ver figuras, caras, objetos…. Con el paisaje pasa una cosa parecida. Las montañas, las plantas dibujan formas bellas. Grotescamente bellas en ocasiones…
Los cambios de luz se suceden, fruto del grosor variable de las nubes que no paran de desplazarse y que permite que los rayos del sol las atraviesen más o menos, transformando el paisaje. El mar de color verde oscuro, en un instante se torna azul turquesa. El color granate de algún montículo, de repente se aclara para volver a oscurecerse en un corto espacio de tiempo. Lo mismo pasa con los verdes de los cactus y otras plantas y los colores de las bugambilias.
Escucho el silencio. El viento no rompe el silencio. De vez en cuando se ve la luna que crece. Ahora sí, ahora no… Aparecen unas cuantas estrellas, desaparecen. Empieza a refrescar, es un frescor agradable si añadimos algo de ropa ligera sobre la indumentaria veraniega.
Si leer y escribir siempre es un placer, en este entorno es especialmente revitalizante. He podido leer desde filosofía a encíclicas papales, pasando por alguna novela ligera de amor. Para ser fiel a mi sensación, diré que se trata de una novela que es comparable con una cebolla con todas sus capas. Te puedes quedar en la superficie, en la primera capa y sólo encontrarás eso (que no digo que sea poco), una historia de amor. Pero puedes profundizar y descubrir muchas facetas de la condición humana. Y, alguien como yo, un aprendiz escribiendo, puede adquirir mucha técnica y leer el relato desde la perspectiva de quien quiere mejorar su narrativa.
Seguro que la relación entre la literatura, escribir y Lanzarote es rica y no la conozco en profundidad. Pero sí que hay un hecho relevante y conocido, que es la elección de José Saramago de esta isla para pasar los últimos 18 años de su vida, cuando tuvo que dejar su Portugal natal.
Visitar la casa de Saramago fue una experiencia transcendental. Persona con poca formación reglada, hombre hecho a sí mismo, poseedor de una profunda conciencia social, me atrae porque no concebía el trabajo de escribir estrictamente como un placer individual, como un acto íntimo, sino como un compromiso social, que en ocasiones puede llegar a ser duro. Honesto, noble y auténtico. Es necesario serlo para, al mismo tiempo que definirse como “comunista hormonal” afirmar que: “Con la misma vehemencia que ponemos para reivindicar los derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Puede ser que de esta forma, el mundo llegue a ser un poquito mejor”. Estaría bien que unos cuantos que veo cada día en los Media tomasen nota y dedicasen algún esfuerzo en esta dirección.
Su aspecto físico, su envergadura, su mirada, no dejan indiferentes y detrás de este ateo, se puede adivinar mucha riqueza y mucha ternura. Detrás de la dureza con la que se expresa existe la melancolía del fado.
Evidentemente me interesa el contenido y la forma de escribir de Saramago. No siempre es de comprensión fácil para un público amplio. Me interesa su vertiente más filosófica. Si todos los humanos nos hacemos muchas preguntas sobre la felicidad y la muerte, la forma de hacerla y hacérselas de Saramago y lo que sigue a la pregunta que no se puede calificar exactamente de respuesta, es un exponente claro de lo que significa una personalidad poliédrica, puede que atormentada. Su estilo literario es propio y genuino. Me gusta su particular forma de colocar los puntos y las comas. No soporto la ortodoxia en esta materia (ni en muchas otras, dicho sea de paso). Pero para esto ya están los críticos literarios que, con todo mi respeto, debo decir que no me interesan demasiado.
Me interesa más tratar de transmitir las sensaciones que me provocó entrar en casa de José Saramago y recorrer las diferentes estancias de la misma. Y ver el caminar elegante y delicado de su viuda Pilar del Río, escuchar su voz firme, pero dulce. Imaginar cómo tenía que ser la historia apasionada de la bella Pilar y la “bestia” Saramago, profundamente humana, en ese entorno maravilloso desde el que se divisaba a lo lejos el Atlántico, amable y fuerte como el propio escritor.
La sensación al entrar es de paz. La paz que buscan las almas sometidas a frecuentes terremotos. La entrada es un distribuidor que da acceso a la sala de estar, al despacho del Premio Nobel, a la habitación que conserva la cama donde murió el escritor el 18 de junio de 2010 y a la cocina dónde se observa una quemada en la mesa provocada por un cigarrillo que se fumaba en un día de visita Santiago Carrillo.
Llama la atención el techo de la entrada que, prácticamente todo él, es una claraboya con una tela que a modo de cortina, horizontal, permite taparla cuando el sol se empieza a dejar notar. Obras de arte, fotografías, recuerdos diversos…
El despacho, lleno de libros como no podía ser de otra forma (aunque la gran mayoría se encuentran en la biblioteca de la Fundación Saramago, al otro lado de la calle, con unos 16.000 volúmenes), me provoca un escalofrío. El ordenador encima del escritorio. Una foto de él y de Pilar detrás de la silla que complementa esta mesa de trabajo. Un dibujo que esboza los rasgos de la cara de Pessoa, la fotografía recibiendo el Premio Nobel de Literatura, fotos de escritores, entre los cuales García Lorca, retratos antiguos de familia, fotos con Pilar que no engañan y hacen evidente la pasión entre ellos dos, el diploma entregado por la Academia Sueca, más pintura y libros, libros y más libros. Y una magnífica ventana… Me imagino al escritor mirando el cuidado jardín a través de esta ventana, al fondo de la cual, entre cactus, palmeras y otros árboles, encima de una tierra volcánica rojiza, se divisa el Océano Atlántico en Puerto del Carmen.
Mientras contemplo embelesado este templo, de repente lo que parecía una parte de la librería del despacho de Saramago, resulta ser una puerta que se abre a mi espalda y aparece Pilar del Río. Con una sonrisa, que cambia radicalmente una expresión no exactamente dura, pero que denota fuerte personalidad, comenta agradecida y sincera: “Gracias por visitar nuestra casa”. “Nuestra casa”, dice la viuda de Saramago 5 años después de la muerte del escritor con una actitud que denota una fuerte voluntad de difundir y mantener viva, no solamente la obra literaria del portugués, sino algo más íntimo. Desaparece por la puerta de la cocina y la veo bajar por la escalera hacia el jardín…
No tiene nada que ver. Pero no sé por qué me viene a la mente la imagen de Jacqueline Kennedy. Hay mujeres especiales, que no pasan desapercibidas. Y la musa inspiradora de parte de la obra de Saramago, desprende una dulce dureza que le debía resultar imprescindible para mantener no solamente apaciguado, sino profundamente enamorado a este hombre torturado por la parte más absurda, según como la más común, de la condición humana. Que Pilar no sea solamente el apéndice vivo del creador muerto, dice mucho de esta periodista sevillana, rebelde, potente y encantadora que lo dejó todo para vivir con Saramago. Para él fue -lo repitió muchas veces-, el amor de su vida.
La historia amorosa entre ellos es apasionante. Pilar se enamoró primero de la literatura de Saramago. Y decidió ir a Lisboa a buscarlo y agradecerle que la lectura de sus libros la hubiesen hecho mejor persona. Él con 64 años y ella con 36 se enamoraron. Saramago dijo en una ocasión: “Tengo muchas razones para pensar que el gran acontecimiento de mi vida fue conocer a Pilar”. Una mujer que cuando la traductora al español de Saramago perdió la vista, aprendió portugués leyendo a Saramago y además de su compañera de vida, acabó siendo su traductora.
En la casa de Lanzarote, todos los relojes, que son muchos, marcan las 4. Excepto el de la cocina que sirve para saber qué hora es. Por qué? Maria Paulina Ortiz lo relata en “El Tiempo”:
“Esa noche, como todas, Pilar recorrió la casa recogiendo uno a uno los relojes -de pared, de mesa- para llevarlos a la terraza y alejarlos lo más posible de sus oídos. Necesitaba escaparse de ese tictac que la martirizaba y no la dejaba dormir. Así siempre. Cada noche, todos los relojes. Hasta que José le dijo:
–Ya no vas a tener que hacer más tu excursión nocturna. Voy a dejar que los relojes se vayan parando. No voy a darles más cuerda.
Días después, la tomó de la mano y la llevó, reloj por reloj.
–¿Ves? Ninguno hace ruido -le dijo él, feliz como un niño. Todos marcaban la misma hora: las cuatro.
–¿Por qué las cuatro? -le preguntó Pilar.
Él la miró:
–Porque es la hora en que nos conocimos”.
La leucemia acabó con la vida de José Saramago, la mañana del mencionado 18 de junio de 2010. Tenía hora para ir a visitar a su médico, pero al no encontrarse bien del todo se estiró en la cama y murió sin sufrimiento y de forma tranquila según explica Pilar. Morir suponía separarse de ella y lo habían hablado muchas veces. Y puede chocar -o no- que ateo como era, José dijese siempre al referirse a la separación de Pilar:
“Nos encontraremos en otro lugar”…