 El día es largo y caluroso, pero en la biblioteca del Castell Llambrich, los muros gruesos y las viejas y cuidadas mallorquinas de madera, bien reguladas, impiden que entre el sol, pero no la brisa reparadora. En el día más caluroso de lo que llevamos de verano, sentado en el confortable orejero, entre libros, noto un fresquito agradable que me hace bajar y abrocharme las mangas de la camisa, que llevaba arremangadas. El retrato de mi abuelo, que está situado encima de la chimenea, no deja de fascinarme, por mucho que lo contemple.
El día es largo y caluroso, pero en la biblioteca del Castell Llambrich, los muros gruesos y las viejas y cuidadas mallorquinas de madera, bien reguladas, impiden que entre el sol, pero no la brisa reparadora. En el día más caluroso de lo que llevamos de verano, sentado en el confortable orejero, entre libros, noto un fresquito agradable que me hace bajar y abrocharme las mangas de la camisa, que llevaba arremangadas. El retrato de mi abuelo, que está situado encima de la chimenea, no deja de fascinarme, por mucho que lo contemple.
El Dr. Amadeu Galceran aparece majestuoso y elegante. El pintor retratista le acertó de lleno la mirada. Una mirada que tengo clavada en la memoria, desde la primera vez que recuerdo haberla visto y que, durante los veintitrés años que coincidimos en este mundo, me suscitó muchos sentimientos preciosos y entrañables, además de inspirarme mucho respeto. Llama la atención su barba blanca, siempre cuidada y peinada, y la camisa, también blanca, sin arrugas y bien planchada. La pajarita y la bata de médico eminente, tan impoluta como la camisa, completan una imagen venerable y humana.
Recuerdo el ejército de criadas que había en casa de mis abuelos, dirigidas por Ramira, que repartía con eficacia el trabajo entre todas ellas. Eulàlia era la encargada de todo lo que tenía que ver con la ropa. Mi abuela nunca se ocupó de nada de la casa. Ni de nada que no fuera mi abuelo, los pocos ratos que no trabajaba. Excuso decir que ella nunca trabajó ni, como ocurría en la mayor parte de familias acomodadas, cuidó a sus hijos. Nodrizas y niñeras se ocuparon de mi padre y de sus ocho hermanos. Reuniones con amigas, compras en las mejores tiendas, noches memorables en el Liceo, obras benéficas y viajes con mi abuelo, de placer o congresos de cirugía, resumen la mayor parte de lo que fue su vida. A saber si detrás de esta hermosa fachada había un alma apacible, inquieta o atormentada… Nunca se supo a ciencia cierta si con el Sr. Florensa, disfrutó de algún placer más allá del de las clases de solfeo y de piano que le daba.
Por aquel entonces, aparte de los miembros de tres generaciones de la familia que convivíamos durante el verano -tíos y primos incluidos-, entre el mayordomo, las criadas, los chóferes y los masoveros, éramos casi cincuenta personas en el castillo. Esto sin contar a los jardineros, los aparceros, las costureras, el ya nombrado señor Florensa y otros personajes con funciones equiparables o no, que frecuentaban el castillo. Ahora vivo yo solo con Natascha, una joven asistenta bielorrusa que me facilita la vida y hace agradable mi envejecimiento imparable.
Pasamos siete u ocho meses en el Llambrich. Cuando empieza a hacer frío, vamos a Barcelona donde, aparte del paisaje, pocas cosas cambian… Y así, un año tras otro.
Fui médico, supongo que por influencia de mi abuelo. Habría podido ser cualquier otra cosa. Sin embargo, curiosamente, ahora, incluso echo de menos el hospital, los pacientes, el reconocimiento que tuve. Me ha costado encarar felizmente este último tramo de mi vida. De niño miedoso y acomplejado, en un santiamén he llegado a viejo misántropo y resabiado, pasando por joven arrollador y médico respetado durante la madurez profesional a pesar de mi desafección por la medicina. El tiempo ha pasado sin que me haya percatado. Lina murió hace muchos años y nunca más supe estar con ninguna mujer. Mis hijos se han cansado de mí -lo normal teniendo en cuenta que nada me parece bien, y que me quejo de todo- y me vienen a ver de vez en cuando por compromiso. Ya no tengo ganas de ver a los amigos que aún parecen dispuestos a aguantarme. Simplemente, espero el momento final y confieso que a ratos, no siempre, se me hace largo. Los días pasan volando, pero las horas no tanto. Cuando menos me lo espero, se alargan y no se acaban nunca.
En la biblioteca del castillo, encuentro la paz necesaria. Recuerdos del pasado. Revivo épocas, momentos, situaciones con personas varias. Entiendo -o creo entender- el porqué de algunas cosas que en su momento me pasaron por alto o me desconcertaron, y me recreo reinterpretando la vida vivida. La manipulo caprichosamente, más a mi favor que en mi contra, pero no siempre. Dicen que hay que saber vivir el presente. Yo no tengo ningún presente más allá de recrearme mirando capítulos del pasado con una mirada diferente. Por lo que cuentan los que las ven, debe de parecerse a mirar series. Retocar la serie que ha sido mi vida, es de las pocas cosas que me interesan. Siempre comienzo mirando el retrato de mi abuelo, con los ojos abiertos o no, e indefectiblemente aparece la pantalla virtual del pasado. Por ejemplo, el de un verano lejano. Muy lejano…
Aquel verano yo tenía 11 años, era un niño rubito y esquelético, y me enviaron al castillo quince días antes de que vinieran todos. La guerra había terminado, pero no hacía tantos años. Yo siempre la había sentido lejana, como algo ajeno a mí pero muy presente en la vida de mis padres y aún más en la de mis abuelos. La dictadura tenía sometida por completo una sociedad pobre y diezmada que vivía en blanco y negro. En casa detestaban a Franco. Formaban parte de aquella burguesía catalana profundamente demócrata, catalanista y sutilmente clasista. Franco no les gustaba por fascista y por anticatalán, pero sobre todo por sus orígenes familiares repletos de militares, funcionarios y de gente con poca clase. En el fondo lo consideraban un parásito, hijo y nieto de parásitos y… poco señor.
Mi abuelo estudió en la Normal y fue compañero de Àngels Garriga, que acabaría siendo una gran pedagoga que transmitiría esta pasión a su hija Marta Mata, fundadora de la escuela de maestros Rosa Sensat. Mi abuelo había coincidido también con Rosa Sensat en las escuelas de verano. El catalanismo y el cristianismo eran los fundamentos de aquella educación. Marta Mata acabaría creando la escuela Rosa Sensat bastante después de que yo acabara mi formación escolar. Pero una buena parte de la burguesía antifranquista ya había apostado por la renovación pedagógica, y mis padres y tíos, junto con otras familias, crearon la cooperativa escolar Ramon Llull, para evitar que nosotros nos viéramos sometidos a los patrones de formación propios de la dictadura. En mi época, los maestros interesados por esta renovación ya no eran mayoritariamente cristianos. Yo fui formado por comunistas y anarquistas. Mi padre pensó que ya se ocuparía él de inculcarme la Fe.
Como todos los adolescentes “normales”, me rebelé contra mis formadores. Por eso, cuando llegué a la universidad, todos mis compañeros procedentes de escuelas privadas, religiosas e institutos abrazaban a la izquierda y a la extrema izquierda, y yo no. Tampoco hice las paces con Jesucristo hasta muchos años después, una vez reconciliado con mi padre.
La alergia hacia mis profesores, que se peleaban entre ellos en función de la secta comunista o anarquista elegida (había muchas), tardó en aparecer. Cuando era pequeño, en la escuela me lo pasaba en grande. La Ramon Llull ocupaba una parcela preciosa de bosques, llena de casitas, que eran las clases. No había libros ni asignaturas ni demasiadas normas. Los del método Montessori eran unos aprendices en lo de “no reprimáis y frustréis a los niños. ¡Dejad que hagan lo que quieran!”, al lado de la Ramon Llull. En mi grupo éramos catorce, y todos -como el resto de niños y niñas de la escuela, porque la escuela era, obviamente, mixta- teníamos una hamaca colgada entre dos pinos. Podíamos escuchar a los profesores o jugar o acostarnos en la hamaca. Yo aprendí a sumar rompiendo una piña, sacando los piñones y contándolos. “Ahora pongo tres, al lado dos, los cuento y tengo cinco”. Y así era todo.
-¿De qué queréis hablar, niños?
-De la luna (decía uno), de las ballenas (decía otro).
Así acabábamos aprendiendo que había sol, luna y planetas, o que existían los mamíferos marinos. Todo esto lo dibujábamos y lo escribíamos, y así nos hacíamos nuestros propios libros. ¡En catalán, por supuesto!
Aquel verano en el que tenía 11 años, pasé los quince primeros días antes de que llegaran todos, en la casita de los masoveros del castillo, situada dentro del recinto, pero alejada de la zona noble. Faltaban pocos días para la verbena de San Juan y, como hacía cada año, en el campamento de los minyons escoltes, recogí leña para la hoguera de la noche de San Juan. Ramon, el hijo de los masoveros, de Benet y de Roser, el que era de mi edad, no sabía nada de la llama del Canigó ni de las fiestas del fuego más típicas que culminan con la hoguera de la noche de San Juan. Pero sabía otras cosas y vivía realidades paralelas y desconocidas para mí… En el pueblo había tres grupos rivales que competían por la leña, se la robaban los de un grupo a los de los otros y, al final, todo acababa en batallas campales. El grupo de Ramon era el de los del pueblo de toda la vida y él era el cabecilla. Los pactos que hacía con el de Anastasio -el “jefe” del grupo de los murcianos- para apoderarse de la leña del grupo de los gitanos, eran muy inestables. Todos incumplían los tratos, todos engañaban a todos y todos robaban la leña de los demás.
noche de San Juan. Pero sabía otras cosas y vivía realidades paralelas y desconocidas para mí… En el pueblo había tres grupos rivales que competían por la leña, se la robaban los de un grupo a los de los otros y, al final, todo acababa en batallas campales. El grupo de Ramon era el de los del pueblo de toda la vida y él era el cabecilla. Los pactos que hacía con el de Anastasio -el “jefe” del grupo de los murcianos- para apoderarse de la leña del grupo de los gitanos, eran muy inestables. Todos incumplían los tratos, todos engañaban a todos y todos robaban la leña de los demás.
Aquel verano aprendí muchas cosas de la vida que ni los comunistas ni los anarquistas ni los cristianos me habían enseñado. También me redescubrí a mí mismo. Bajo el argumento de hacer la hoguera más grande de la historia del pueblo, conseguí la unidad. Y para que no hubiera peleas para elegir el jefe de la hoguera unificada, me ofrecí como “coordinador” y lo acabé dominando todo. Anastasio y el cabecilla de los gitanos, Juan de Dios, solo hablaban castellano y no los entendía. Para evitar dar protagonismo a Ramon, pedí a Anna, la niña más guapa de nuestro grupo, que me hiciera de traductora en las negociaciones con murcianos y gitanos. La hoguera fue colosal, la hicimos en un descampado alejado de cualquiera de las tres sedes tradicionales y repartí las cebollas, los truenos, los petardos y los rascaparedes garibaldis, que había traído de Barcelona con todos, transformándome en el ídolo local de aquellos chicos. El resto del verano, con mis primos y los amigos que nos visitaban de Barcelona, me pareció insustancial. Por mucho que intenté que me dejaran continuar yendo a jugar al pueblo con todos aquellos nuevos amigos, no lo conseguí. ¡Ya sabéis, demócratas, sí, catalanistas, a morir -o casi-, pero sutilmente clasistas también!
Estas cosas recordaba yo en la biblioteca del Castell Llambrich, mientras contemplaba absorto el retrato de mi abuelo. ¡Ah! Normalmente acababa escribiendo las reconstrucciones del pasado.
Otro día fue el recuerdo del ejercicio de la profesión médica. Y lo que dominó mi viaje al pasado no fue el hospital, sino la consulta privada, situada en la Rambla de Catalunya. La que inauguró mi abuelo Amadeu y reabrí yo cuando tenía 38 años. Entre los dos periodos de actividad médica, el tío Rafel, el solterón de los ocho hermanos Galceran, utilizó aquel principal como despacho personal para sus tratos misteriosos y, sobre todo, para experimentar el placer animal con sus amantes. Toda la familia lo sabía, pero de este tema no se hablaba.
En aquel consultorio quirúrgico primero, espacio para pasiones primarias desatadas después y de nuevo consultorio médico, descubrí que la medicina me interesaba entre poco y nada. No me pasaba lo mismo con la mayoría de mis pacientes. Me atraían más ellos que sus enfermedades. La experiencia me demostró, sin embargo, que unos y otros no eran muy disociables y que lo que nos habían enseñado de las enfermedades psicosomáticas y somatopsíquicas era muy relativo. Mejor el término actual de biopsicosocialespiritual para intentar aproximarse al conjunto de lo que es cada ser humano. Único e irrepetible, también en la forma de manifestación de sus males.
Las veces que el paciente, yo o ambos, hacíamos caer la barrera (auto) impuesta por la bata blanca, eran las únicas en las que sentía que aquello merecía la pena. Hacer de médico, al fin y al cabo, es un juego de rol como cualquier otro. Aprendí mucho sobre la condición humana y, poco a poco, fui perfeccionando mi instinto innato de, siendo amable y cariñoso con las personas, guardar siempre una distancia prudencial. Creo que encontré un punto bastante equilibrado entre la calidez en el trato y el no interiorizar y cargar con el sufrimiento de mis enfermos. Ahora, desde la biblioteca del castillo, sigo observando a los humanos, desde más lejos, sorprendido de lo poco que se quieren entre ellos, hijos y descendientes incluidos, en la medida en que les dejarán una sociedad enloquecida, una deuda inasumible y un planeta que los acabará exterminando por el mal trato que le han dispensado.
La consulta estaba situada en una finca novecentista. Un piso esquinero en un edificio modernista, orientado hacia el sur con sol de mediodía y tarde. Pero no tenía mucha luz, ya que estaba en un entresuelo. El ambiente era lúgubre, imponía. Más de uno debió de buscar murciélagos en el techo con la mirada. Sin duda, aumentaba la inquietud de los visitantes atemorizados por su enfermedad o la posibilidad de padecerla. Todo él, desde la entrada, imponía. Las salas de espera, los aseos, mi despacho, la sala de exploraciones, todo, imponía. Techos altos y todo tipo de detalles típicamente modernistas le daban un toque que, teniendo en cuenta la finalidad del lugar, resultaba inquietante. Los aprensivos, los hipocondríacos, los estresados, los que sufrían mientras esperaban el resultado de unas pruebas que vete a saber, eran algunos de los que más se aterrorizaban en ese ambiente. Para empezar, la placa dorada, debajo, en el portal, que llevaba el nombre de mi abuelo -que era el mismo que el mío- “Dr. Amadeu Galceran. Médico Internista. Entresuelo 1ª” (“Internista” lo añadí yo. Mi abuelo lo había dejado en “Médico”, sin mención a su especialidad quirúrgica), me hacía pensar en la “Lección de anatomía” de Rembrandt, con aquel cadáver mostrando nervios y tendones del antebrazo. El tío Rafel nunca sustituyó la placa de su padre, porque no sabía qué poner. La escalera de mármol, propia de un palacete, hacía juego con la pinta del portero, chafardero y malhumorado, que parecía sacado de una piscina de formol como las que teníamos en la facultad para conservar los cadáveres que recortábamos durante las prácticas de anatomía. Matilde, que hacía de recepcionista, secretaria y enfermera -cursillos de socorrista en la Cruz Roja- se armaba de valor cada día para venir a trabajar. Nadie tenía más pánico que ella a la enfermedad y la muerte, y había asumido ese trabajo como un reto para superar sus miedos, pero cada año que pasaba tenía más.
A la mayoría de mis pacientes les pasaba lo mismo o algo parecido. Aquel cáncer que truncaría tantas ilusiones puestas en el futuro, esa rara enfermedad autoinmune que se llevaría a su hijo y nunca más nada sería igual, aquel estado de inquietud que hacía que, transitoriamente, aquel cabrón se transformara en buena persona para volver a crucificar a todos una vez curado. ¡Qué extraña era la vida! Y yo allí haciendo el papelón. “Mire, la medicina no son matemáticas, pero dadas las circunstancias, le ha tocado la lotería. Tiene un 60% de probabilidad de vivir con bastante calidad, al menos durante cinco años. Agárrese a esta buena noticia, viva el presente -lo que yo no había hecho nunca- y tenga confianza. La práctica me ha demostrado -y esto era verdad- que la confianza y el optimismo rompen las estadísticas”.
Aquella rutina me descolocaba día a día, paciente a paciente. Al final de la tarde me quedaba solo en la consulta, sentado e inmóvil en mi escritorio, que seguía iluminado por la tenue luz de la lámpara de latón de dos bombillas que había sido la de mi abuelo. Mente en blanco, mirada perdida a través de los cristales, que se clavaba en las luces rojas traseras de los coches. Me invadía una sensación de aburrimiento insolente. Matilde, indefectiblemente, entraba cada día, después de llamar a la puerta, y me preguntaba si necesitaba algo más. Le decía que no y seguía sentado. Cada día igual. Al cabo de un rato indeterminado, me levantaba, me quitaba la bata y me ponía la americana. Bajaba la escalera. En el edificio, parecía que no había nadie. El portero “disecado”, hacía rato que se había ido. De noche, las calles se vuelven sórdidas y las siluetas de la gente se vuelven tenebrosas. Si hacía falta, iba a ver a algún paciente a su domicilio y si no, a casa. Al día siguiente sería igual. Seguiría estando cansado de mí mismo, de verme como un autómata prescribiendo pruebas diagnósticas, medicamentos, placebos y terapias compasivas. Por supuesto, no olvido las buenas noticias que podía dar o, incluso, las que, no siendo tan buenas, me hacían sentir que era de ayuda a aquella pobre mujer que lloraba emocionada ante mí. Pero, incluso, esto acabó siendo maquinal y rutinario.
Cuando acabo de reconstruir estos episodios pasados, a mi manera, aún es de día, pero ya no veo el sol que se esconde por poniente. Las ventanas de la biblioteca miran hacia levante. Hacia el sureste, de hecho. Pienso en aquel niño que descubrió sus dotes de liderazgo a los 11 años. ¿Acabó siendo un médico deprimido? No. En absoluto. Simplemente fue un médico aburrido y escéptico con los de su especie. Escéptico ya lo era a los 11 años. Nunca se habría imaginado, sin embargo, que su grado de escepticismo acabara siendo tan enorme e infinito.
¡Había soñado una vida diferente para mí! No tan aburrida. Qué ingenuo, ¿no? ¿Por qué será que siempre queremos lo que no tenemos? ¿Que planificar no suele servir para mucho? Siempre pensamos que tendremos tiempo para cambiar de rumbo. ¡Yo, pobre de mí, aún lo pienso de vez en cuando! Pero lo cierto es que el que sigo ya me parece bien. Y mejor así, porque no tengo timón ni he tenido nunca.
Ahora no solo no me aburro. Disfruto mucho reinventando mi vida. El gran Gabriel García Márquez dijo: “La vida no es la que uno vivíó sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. Yo la recuerdo como quiero -en parte, como puedo, la memoria juega malas pasadas- y la explico cómo quiero. Supongo que me engaño y os engaño, pero sin maldad. Seguro que me disculparéis. Sin que sirva de precedente, para ser sincero, os diré que me he hecho la ilusión de que controlo algo cuando, evidentemente, no controlo nada. Por supuesto,  tampoco el tiempo que se escurre como el agua entre los dedos de mis manos. Vivimos como si la obra en sesión continua que, entre todos, representamos, en el gran teatro del mundo, no tuviera fin. No sé si el mundo tendrá fin. Pero los actores, todos, sí. Así que un poco de humildad en la medida de lo posible, no vendría mal ¿no?
tampoco el tiempo que se escurre como el agua entre los dedos de mis manos. Vivimos como si la obra en sesión continua que, entre todos, representamos, en el gran teatro del mundo, no tuviera fin. No sé si el mundo tendrá fin. Pero los actores, todos, sí. Así que un poco de humildad en la medida de lo posible, no vendría mal ¿no?
En fin, pronto vendrá el otoño y el frío, y Natascha y yo volveremos a Barcelona. Y cuando vuelva el calor otra vez, para aquí. Y así, hasta la vida eterna…
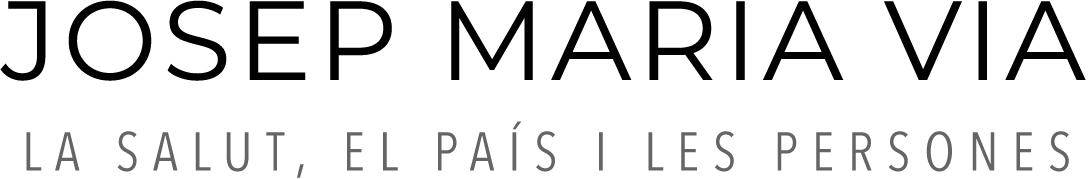
Quin text més ben escrit! De l’ oreig a la biblioteca fins a les fogueres dels onze anys, la tètrica consulta en l’ entresòl modernista (no és estrany que el jove doctor s’hi deprimís!) a la reescriptura de la vida, un dels grans plaers del món, el camí que no s’ acaba mai.
Felicitats, Josep Maria, un goig llegir-te de nou!
Quin honor Rosa! Escriure, encara que sigui amb moltes deficiències, és un plaer! Gràcies per llegir-me! Precisament tu, escriptora, la meva professora de narrativa! M’has ensenyat molta tècnica i he agraït la teva actitud amable, empàtica, sempre encoratjadora. Gràcies de veritat!