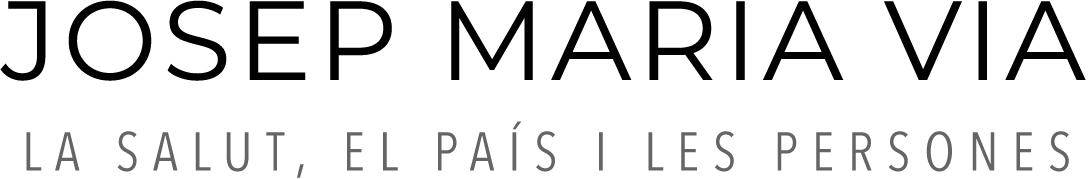¿Te acuerdas de cuando decías que me querías tanto? Pues ya ves… Y yo aquí hablando solo con la buganvilla… Ya me lo decían: “¿No crees que es demasiado joven esta chica para ti? ¿Y cuando te hagas mayor, qué?”. ¡Qué burro que soy! ¡Te tendría que haber dejado yo antes de que me pusieras los cuernos! Pero claro… ¿Por qué te tenía que dejar?
El amor es ciego. Ni pensé en la diferencia de edad. Sí, eras muy guapa y lo eres. No digo que se me pasara por alto… Pero me enamoré y aún ahora… Y si fuera esto… Melania no ha dejado a Trump, ¿no? Y tú y yo no nos llevamos tantos años. Bueno, tal vez sí. De hecho, nos llevamos unos cuantos más… Pero al menos yo no soy tan cabrón como Trump. Tú parecías un ángel y lo debes seguir siendo. Pero claro, yo no tengo la planta de este chico. ¿Puede que sea rico? Pero a ti eso no te importa, ¿no? No eres como aquel funcionario que se casó con la duquesa de Alba.
Esto no me lo tenías que haber hecho, no me lo merezco. ¡Por otro lado, estoy pensando que si me dices que hace tres años que te estás viendo con este tío, tal vez hará cinco u ocho, o diez! ¡Ahora tendría que enfadarme! ¡Y gritarte e insultarte! Pero no te parecería creíble, ¿verdad? De hecho, a mí tampoco. ¿Para qué engañarnos? ¿Pero qué digo, engañarnos? ¡Tú me has engañado a mí! Yo solo te he querido.
¡Y aquellos viajes! Cómo disfrutábamos de los paisajes, de la gente, el uno del otro. O eso creía… ¿O quizás ya te veías con este niñato? ¿Sabes que me “dejé un ojo de la cara” para que pudiéramos hacer el viaje con el transiberiano? ¿Ya no sentías nada por mí? ¡Bien que te gustó, por eso, el viajecito! ¡Madre mía! ¿Pero qué estoy diciendo, Mercè? Si eres una santa. Bueno, al menos lo parecías…
¡Ya está bien, estoy dolido y enfadado, y ahora sabrás quién soy! Ya te puedes preparar. Iré a casa, te enseñaré la maldita foto y te diré: “¿Crees que te puedes ir morreando y dejándote manosear por las esquinas por un ‘pipiolo’? ¿Qué te has creído? ¡Fuera de esta casa!”. Sí, eso haré. Ostras, pero… No podré. La foto me la has enviado tú y detrás pone: “Miquel, he sido muy feliz contigo todos estos años, pero nuestra vela se ha apagado. ¡Te deseo lo mejor, bonito!”. ¡Siempre has tenido una letra tan preciosa, Mercè!
——————————————————————————————-
¡Pobre Miquel! Cómo le engañé. Nunca supo nada de mi vida, ni de quién era yo en realidad. Tanta candidez también tiene esto: no te enteras de lo que pasa a tu lado. Feliz y engañado.
Antes de ayer, estaba aburrida, ningún cliente en el restaurante cuando, de repente, entró un hombre solo, de unos cincuenta años, que me pareció muy atractivo y que, por un instante, me transportó a… ufff!
Le llevé la carta, tardó en mirársela. Estaba muy concentrado en la pantalla de su teléfono. Cuando empezaba a echar un vistazo al menú, el teléfono sonó y respondió visiblemente enfadado, reprochando al interlocutor que le molestara a la hora de comer. En el comedor no había nadie más y todos sus esfuerzos para que no le oyera, a pesar de que yo me alejé tanto como pude, fueron inútiles.
Mientras comía, yo iba recorriendo el comedor, incómoda. No tenía nada más que hacer que atender a este cliente único, nadie más entraba a comer y, además, algo de él me resultaba atractivo y me costaba no mirarlo de vez en cuando, intentando disimular al máximo y confiando en que las miradas no se cruzaran. Sin embargo, nuestros ojos quedaron mutuamente clavados en tres ocasiones, que se resolvieron todas con una sonrisa. Cada vez me sentía más atraída y, al mismo tiempo, incrementaba mi desazón. Agobiada como estaba, viendo que había terminado y que no quería ni postre, ni café, le llevé la cuenta sin que me la hubiera pedido.
-Vaya, ¿tienes prisa por acabar y largarte? (Me dijo sonriendo).
-No, no. Perdone, no sé qué… en fin, disculpe, no…
-Nada que perdonar -cortó él-. Tienes unos ojos muy bonitos. ¿Cuántos años tienes?
-Treinta.
Él me dijo que tenía 55, cuando yo no le habría puesto más de cincuenta, y que se llamaba Carles. La conversación fue fluyendo espontáneamente, se alargó y cuando iba a levantarse para irse me dijo:
-Dame tu teléfono y te llamaré para seguir charlando. Te haré una perdida y así tendrás el mío. Ahora tengo que irme. He comido muy bien y con una fantástica compañía inesperada.
Al poco, llegó un WhatsApp de él que, no satisfecha con contestarlo de inmediato, me faltó tiempo para proponerle quedar para ir a tomar un café. El pasado volvía y, a pesar del miedo, lejos de frenar, aceleré. Al cabo de tres días, vino por la tarde a casa y acabamos en la cama. Luego, eso sí, tomamos un café…
Yo me decía a mí misma que no pasaba nada, que esto no tenía nada que ver con cosas pasadas hacía años… cuando, de repente, me dijo:
-¿Lees los artículos de Mario Santiño? Las columnas que escrie en “La Gazeta”.
“¿Cómo puede ser?” -Pensé-. ¡Escuchar el nombre de Mario me lanzó, como un proyectil, catorce años atrás! Yo tenía solo dieciséis años y Mario, 56. Hizo de mí lo que quiso. Una de cal y una de arena a ritmo frenético. Alternancia de flores con vejaciones e insultos, halagos con bofetadas. Por aquel entonces, nadie hablaba de violencia de género. Sea como fuere, con ternura o tratándome como un perro, pidiendolo o mandándomelo, yo siempre le
complacía, le obedecía mansamente, le satisfacía en todas sus peticiones o exigencias, incluso las más aberrantes. Sufría y a la vez experimentaba un goce perverso y envenenado. No sé cómo me hice adicta al sexo, a la cocaína y otras drogas. Esto solo fue el principio de mi fin. Este tipo de relaciones con hombres, unas cuantas décadas mayores que yo, se repetirían durante muchos años.
Parecía que, con Miquel, aquellas relaciones tóxicas habían acabado. Incapaz de romper un plato, ¿cómo me iba a maltratar? Fue la última relación con un hombre décadas mayor que yo, y fue sana y bonita. La que tenía con él. Otra cosa es las que vivía en paralelo…
Desde que me separé de él, todas las parejas que he tenido han sido jóvenes. Le envié la foto de Guillem, para anunciarle que le dejaba, convencida de que a él le tranquilizaría ver que me iba con alguien de mi edad y a mí, aunque él no supiera nada de mi pasado, inconscientemente, también me tranquilizaba. ¡Si se hubiera imaginado que era incapaz de decir no a la mayor parte de los hombres mayores que se me acercaban! ¡Pobre Miquel! Siempre tan amoroso, tan respetuoso… Tanto, que le acabé perdiendo el respeto y lo maltraté como siempre me habían maltratado a mí.
Pero he aquí cómo, de repente, apareció Carles, y de nuevo allí estaba, en lo de siempre, sufriendo por si no le satisfacía a su gusto y al mismo tiempo, muerta de miedo. Miedo de mí misma. ¡Pánico! Deseando que se fuera , pero a la vez sin quererlo, cuando sabía que eso no dependería de mí y que se iría como y cuando él quisiera, y que yo me dejaría hacer, sin límite de ningún tipo. ¡Qué horror!
Mientras esperaba que me volviera a meter mano, pensaba:
“Quizás sí que busco el padre que perdí con solo tres años y que nunca he tenido. Le habría querido igual y quizás él me habría tratado mejor. De todos modos, no sé hasta qué punto esta explicación tan sencilla, de libro de autoayuda… De hecho, todas las relaciones que he tenido y tengo, con hombres de cualquier edad, han sido tóxicas. Excepto con Miquel. Quizá por eso le dejé. Pobre, él que ni se dio cuenta nunca de que consumía de todo, ni se imaginaba cómo las drogas han debilitado mi cerebro. ¡No sé cómo he podido llegar a ser este desecho! Cuando oigo hablar del ‘consentimiento’ y del ‘no es no’… Yo no tengo ningún no cuando lo tendría que tener, y si lo tengo soy incapaz de expresarlo. Como mucho he murmurado un no tímido e imperceptible pero siempre he acabado cediendo”.
La sensación que me provocó sentir de nuevo las manos de Carles en la pechera, acabó con toda especulación y me entregué, sumisa y hastiada de mí misma, a él.
———————————————————————————————————-
Entretanto, Mario Santiño, con casi ochenta años, agonizaba en la UCI del Hospital San Benigno. El respirador ayudaba a su diafragma a subir y bajar rítmicamente, y llenaba de aire la parte de tejido pulmonar libre de la porquería dejada por el virus y la inflamación. Por la vida que había llevado, siempre había tenido pánico del VIH, pero nunca se habría imaginado muriendo -como así fue- por un virus proveniente de un murciélago de un mercado chino o quizás fabricado en un laboratorio ideado para la guerra biológica. Daba igual. Esto ahora no cambiaría el resultado.
Ya hacía años que su cuerpo no le reclamaba satisfacción quasipedófila, a pesar de su cabeza, que en las fases de alegría, todavía le hacía soñar con aquellas criaturas con las que gozaba, sí, sexualmente, pero sobre todo maltratándolas. Mercè fue una de tantas, sin más. En las fases de tristeza se refugiaba en Elena, la mujer adulta y madura que siempre lo amó y que no estaba con él en el hospital -ni le podría acompañar durante su muerte- porque las normas anti-COVID no lo permitían.
Elena le quería y lo aceptó como era, completamente, trastorno bipolar incluido. Al contrario que el buenazo de Miquel, Elena estaba al tanto de todas las relaciones que mantenía Mario y de los muchos y variados problemas que retorcían su vida. Siempre lo consideró un enfermo, nunca se planteó denunciarlo, y todos los esfuerzos los dirigió a convencerle de que aceptara tratarse. Y Mario lo intentaba, pero cuando la bestia salía, arrasaba con todo.
De periodista y escritor reconocido pasó a trabajar en medios digitales sensacionalistas y a practicar el “acoso y derribo”, en especial contra un político y su partido, que se convirtieron para él, en su mente enferma, en un recurso útil sobre el que verter toda su ira irracional. Él combatió siempre y disfrutó rematándolo cuando el político ya había sido abatido por la guerra sucia. Todo ello, un retrato fiel de la dinámica política, la mediática, la relación entre ellas y la decadencia social, en un planeta, en el que los humanos, acabarían desapareciendo al cabo de pocos años, por la acción combinada del calentamiento global, y la proliferación de virus que reducirían al coronavirus a un microorganismo ridículo.
Dentro de Mario, como buen bipolar, había al menos dos personas -de hecho, varias- que, en ese momento final, en el que el repaso de la vida vivida estaba presente, sí o sí, en su cerebro -no lograba detenerlo- todas estas personas que vivían dentro suyo desde siempre, discutían, se peleaban pero, ni siquiera ahora, conseguían llegar a ningún acuerdo. El sentimiento de arrepentimiento ante un posible poder sobrenatural en el que nunca había creído pero ahora, por momentos, parecía aparecer, competía con el resentimiento contra el mundo, la vida y el universo. El sentimiento de revancha contra quién fuera o qué fuera que lo había condenado a vivir, superaba cualquier pequeño vestigio de arrepentimiento o aflicción por todo el mal que
había llegado a perpetrar.
Y así murió, torturado y amargado, pero sin capacidad de arrepentirse. Mientras las luces y los pitidos de los monitores habían dejado de parpadear y hacer sonidos intermitentes para pasar a ser activados de forma continuada, en el suelo yacía el libro que no pudo llegar a leer, “El hijo del chófer”, cuyo protagonista, psicópata, misógino y periodista como él, de trayectoria paralela, se suicidó después de matar a su mujer. Mario habría querido asesinar a todas las amantes jóvenes que vejó y maltrató a lo largo de su vida, rendir homenaje a Elena y a continuación volarse la tapa de los sesos. La COVID-19, sin embargo, se adelantó e hizo el trabajo.