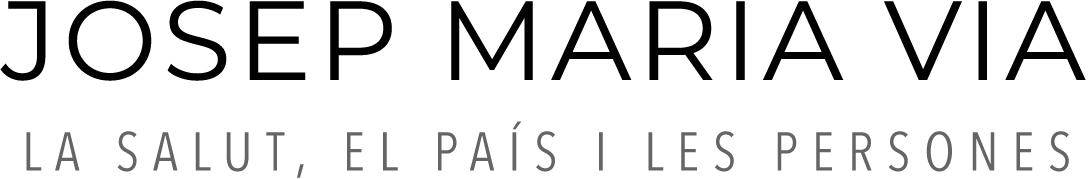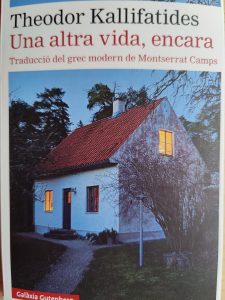 Acabé Otra vida por vivir, de Theodor Kallifades, en el aeropuerto de Heathrow. Lo devoré en un momento idóneo para vivir -a través de su capacidad de hacer vivir la propia intimidad mediante su obra- el dilema del emigrante. Un griego que se marchó a Suecia a los 26 años, se convirtió en escritor famoso en lengua sueca y allí se casó, tuvo hijos e inició el camino hacia la esquizofrenia sobre su propia identidad. Ya se sabe, lo de siempre. Nunca dejó de ser griego del todo ni nunca fue sueco del todo.
Acabé Otra vida por vivir, de Theodor Kallifades, en el aeropuerto de Heathrow. Lo devoré en un momento idóneo para vivir -a través de su capacidad de hacer vivir la propia intimidad mediante su obra- el dilema del emigrante. Un griego que se marchó a Suecia a los 26 años, se convirtió en escritor famoso en lengua sueca y allí se casó, tuvo hijos e inició el camino hacia la esquizofrenia sobre su propia identidad. Ya se sabe, lo de siempre. Nunca dejó de ser griego del todo ni nunca fue sueco del todo.
El dilema lo refleja de una forma muy bonita al final de este libro, escrito en griego (creo que el único que ha escrito en su lengua natal) cuando hacía ya tiempo que padecía “el síndrome de la hoja en blanco”. Aquella página que contemplas sentado y que no eres capaz de empezar a rellenar… Todos los que escriben saben el sufrimiento que ello conlleva, ya que raramente un escritor nunca ha pasado por este trance.
El libro, que escribió a los 78 años, termina el último día de unas vacaciones pasadas en Grecia que, salta a la vista y a los sentidos, fueron mucho más que unas simples vacaciones para el alma sensible de Kallifades. Acaba de la siguiente manera:
“Al día siguiente nos fuimos. Ahora, aquella vez, ya no volvería a ser nunca más un emigrante.
Me acordé del pájaro migrador que había visto solo en el cielo despejado de Gotland. Había perdido la bandada, pero no el rumbo. Yo tenía el mismo problema. Había perdido mi bandada. El rumbo, sin embargo, me lo habían dado aquellos muchachos, su profesora, Olimpia Lampusi, y las palabras de Esquilo. Y este libro, el primero que escribo directamente en griego después de cincuenta años, es mi agradecimiento tardío para todos aquellos que me hicieron volver a mi lengua, la única patria que me quedaba y la única que no me haría daño.
No solo me honraron. Salvaron en mí lo que aún podía ser salvado.
¿Qué importancia tenía a qué rincón del mundo iba a parar?”.
Por los altavoces hacían un llamamiento a embarcar mi vuelo hacia Montreal mientras se me retumbaban estas palabras en la cabeza: “¿Qué importancia tenía a qué rincón del mundo iba a parar?”. Tenía 56 años y me iba con la idea de volver a los 64, simplemente por el hecho de que mi contrato era para ocho años. ¡Qué ingenuo! La vida ya me había demostrado muchas veces que no se pueden hacer planes.
Hacía 29 años que había vivido una situación aparentemente similar. Digo aparentemente, porque mi sensación no era de déjà vu. En aquel momento me iba a Montreal para volver al cabo de un año. Cuando ya llevaba dos, decidí que me quedaba a vivir en el frío y la nieve, pero al año siguiente volví. Y ahora, inesperadamente, iba allí de nuevo. ¿Volvería al cabo de ocho años? ¿Volvería?…
Ya hacía tiempo que había emigrado hacia una especie de exilio interior. Llega un momento en que para emigrar no hace falta cambiar de país. Ni siquiera de ciudad. Ya había decidido trabajar a tiempo parcial cuando acepté esta nueva posición, formalmente full time, que yo me veía capaz de transformar en un part time muy part, si me lo proponía. El frío polar y la nieve ingente, no me los tomaba tan a la ligera como cuando tenía 27 años. La idea de pasar seis meses al año en el congelador, se me hacía muy cuesta arriba en el camino que había decidido emprender. Algo dentro de mí me decía: “¿Pero qué coño haces?”. Pero mira…
Llegué a Montreal con la sensación de siempre al llegar a ese destino en los múltiples viajes que he hecho. No llegaba exactamente a casa, pero llegaba a un lugar conocido, lleno de amigos, de recuerdos y de vivencias. Cuando vivía en Montreal e iba a Estados Unidos, cuando volvía tenía la sensación de volver a casa. Seguro que esto deja grabada información en alguna parte del cerebro.
Recogí el coche de alquiler en Dorval. Hacía años que le habían puesto el nombre de Aeropuerto Pierre-Elliott Trudeau, el Kennedy canadiense, padre del actual primer ministro, Justin Trudeau. Pero así como en Barcelona se habla del aeropuerto del Prat, porque está en El Prat, el aeropuerto Dorval está en Dorval, en el suroeste de la isla de Montreal (¿lo sabíais, no, que Montreal es una gran isla en medio del río Saint Laurent?) y cuando dices “voy a Dorval” se sobreentiende que vas al aeropuerto. Por suerte, faltaban meses aún para las nevadas. El verano era inminente.
Mi primer viaje a América fue a Montreal, en 1980. Estuve dos meses allí, lo que me permitió, entre otras cosas, hacer mi primera visita a los Estados Unidos y hacerla en coche. Una de las imágenes fotográficas que tengo grabadas era una señal de tráfico en la que ponía “USA 6 Miles”, como las que veo por ahí en las que pone, por ejemplo “Sant Jaume d’Enveja, 2”. Viajé por New England en coche, volví a Montreal, fui unos 500 km al norte, a Chicoutimi, en la región del Saguenay, con Guy y su hermano, indios iroquois, y desde allí bajamos en canoa india durante un mes por ríos y lagos. Tampoco olvidaré mi primer viaje a New York, en tren. El Amtrak que salió de Montreal tarde por la noche, permitiendo ver los rascacielos de Manhattan hacia las 6 de la mañana, al amanecer. De repente se puso bajo tierra y llegué a Penn Station, en el subsuelo del Madison Square Garden en la 7ª Avenida, delante del 32 Street West, en el corazón de Manhattan. Me parecía que había entrado en una película de Hollywood. Era la América de Ronald Reagan, y New York era todavía una ciudad muy peligrosa. La media de asesinatos en Central Park cada noche, era elevada. Esto, afortunadamente, hace años que es historia y NY no es mucho más peligroso ni menos que Barcelona, por decir algo.
Montreal, como Quebec, como Canadá, son lugares tranquilos -retened este dato relevante- habitados por ricos y, si pensáis en ello, os daréis cuenta de que no se oye hablar de allí en las noticias. Porque no pasa nada. No pasa nada visto desde aquí. Cuando vives allí, a pesar del aparente -y hasta cierto punto real- ritmo de encefalograma plano, pasan cosas y, a veces, incluso, muchas cosas. A mí me han pasado muchas cosas en Montreal, y la mayoría de ellas, buenas. Por lo tanto, he viajado a Montreal, sí, por primera vez en 1980 y una vez al año de media entre 1987 y 2015. ¿He emigrado a Montreal? Me pasé tres años estudiando y trabajando en la misma universidad, en un equipo de investigación, entre el primer viaje y los sucesivos mencionados. En cualquier caso, casi 40 años después, parece que ahora emigro. Pero… no
exactamente. Seré más bien lo que en el mundo del business llaman un expat, con todas las ventajas asociadas: vivienda, coche, tres viajes al año a Cataluña pagados, un salario inimaginable a nuestro, cada vez más desgraciado, país, y un plan de pensiones privado en el que durante ocho años ingresarán bastante más dinero que la suma de las cantidades que me pueda pagar la Seguridad Social de la “gran España” desde los 65 hasta que me muera -sea cuando sea- contando que cobraré lo que corresponde al máximo cotizado. Y por todo ello me voy a los 56 años a Canadá, cuando ya había decidido buscar un lugar tranquilo cerca del mar para vivir solo, sin nadie que me toque los huevos, leyendo, escribiendo, paseando y haciendo deporte…
Me sorprendió que ahora que los prototipos clásicos de coche americano han pasado a la historia, los del rental car me entregaran un Lincoln de los de toda la vida, pero nuevo. Pensaba que ya no lo hacían… Si hubiera sido un Ford o un Subaru, me habría quejado. Pero me hizo gracia coger aquella bestia negra usada como coche presidencial. E hice lo primero que hago siempre cuando subo a un coche en un aeropuerto, que es buscar emisoras locales de radio. En Montreal, me encanta escuchar emisoras convencionales que combinan noticias con música en francés. Conecto la radio y… ¡no me puedo creer lo que suena! Celine Dion y Bruno Pelletier interpretando Le blues du businessmann, una cutrez (J’ai du succès dans mes affaires, j’ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire, j’ai mon bureau en haut d’une tour, d’où je vois la ville al ’envers, d’où je contrôle mon univers…. and so on!) con pretensiones de contener “mensaje” pero que me recuerda la emisora que yo escuchaba, 103.7 Montreal (ahora hay otra cadena en esta frecuencia) con noticias divertidas y canciones de amor sensibleras. Pero siempre sentí que la chanson d’amour tenía más glamur que las canciones de amor de los 40 Principales. Para la buena música, CKGM Montreal, emisora anglófona creo que del exclusivo barrio de Westmount, y para la música clásica, Radio Canada. Pero, de entrada, escuchar el québécois tan vilipendiado por los franceses pure laine, era entrañable. Todo ello, a la vez que decidía por dónde me apetecía entrar a la ciudad, con el placer que me provocaba poderme mover por aquella metrópoli como lo hago por Barcelona. La opción rápida era coger la 20 Este. La alternativa, deleitarse disfrutando del Lakeshore, rodeando le bord du lac por Lachine y volviendo a la 20 en Lassalle.
El segundo dilema era, ya entrando al Centre Ville, si salir por la calle Atwater dirección norte hasta el Chemin de la Côte des Neiges, girar a la derecha por Descelles y otra vez a la derecha hasta llegar a Edouard Montpetit, donde estaba el Rockledge, edificio antiguo y bonito en el que Charles me dejaba un apartamento los días que quisiera, hasta encontrar la casa en la que inbstalarme definitivamente. Si seguía este camino, rodeaba el Mont-Royal y pasaba por delante de casa (de la que fue mi casa los años 80), en la calle Ridgewood. Justo delante tenía, en medio del Mont Royal, el cementerio Notre-Dame-des-Neiges. Cuando era estudiante, salía de casa con los esquís de fondo, cruzaba Côte des Neiges y me adentraba por el terreno pendiente del cementerio, practicando un pequeño eslalon en el que las puertas, en lugar de estar marcadas por postes articulados y flexibles, eran las lápidas mortuorias de piedra o mármol rígido. Cuando llegaba al otro lado de la montaña, tenía que recorrer un kilómetro aproximadamente, entonces sí, practicando esquí de fondo, hasta llegar a la universidad, donde había taquillas para dejar los esquís.
Otras veces optaba por salir más hacia el este, por Peel, y encontrarme los rascacielos del Down-Town o si no, continuar por la 20, cruzar el Down Town por el subsuelo y salir al main street, la rue Saint Laurent, que cruza la isla de norte a sur y separa la ciudad entre el este, classe moyenne, y el oeste, high class. Esta última opción me permitía entrar por Outremont, barrio que me encanta y en el que había pensado vivir en esta emigración tardía.
El vuelo desde Heathrow a Dorval, duró unas ocho horas. El contrato firmado con los de IIR Corp. (Investing Intelligently in Research Corporation), incluía vuelos en business class. Comí en el launch de Air Canada, embarqué y, una vez alcanzada la altura de crucero, le pedí a la azafata de vuelo que no me despertaran para servirme ninguna comida ni por ninguna razón que no fuera una emergencia, y dormí hasta Dorval. Esto me permitió optar por el Lakeshore y quedar con Pietro Canessi para comer en el Pasta Andrea, como tantas veces habíamos hecho. Me dijo que Lucie vivía cerca de allí. La última vez que había contactado con ella vivía muy lejos de esa zona, en el este de Montreal, por lo menos a treinta kilómetros. Sabía que tendría un largo encuentro de puesta al día con ella y que en esta nueva etapa de mi vida nos veríamos a menudo, como ocurrió durante los años 80. Bueno, entonces vivimos juntos el último año de mi estancia, hasta que yo decidí volver a Barcelona, decisión que le sorprendió mucho en ese momento. Como ahora se sorprenderá de mi decisión de ir a pasar varios años a Montreal a punto de llegar al inicio de la séptima década de mi vida.
Desde que conocí a Pietro en 1980, nada había cambiado en él, excepto las marcas provocadas por el envejecimiento en su rostro y en su cuerpo. Pintor fracasado, artista nonato pero sin renunciar a mantener el alma bohemia, nunca había trabajado. La rica socialdemocracia canadiense -en el sentido fáctico, más allá de que gobiernen liberales, conservadores o independentistas, la abundante riqueza canadiense está mejor repartida que en la mayor parte de países-, le permitía cortas temporadas de trabajo en cursos de arte y pintura en universidades de tercera y largos periodos de paro bien pagados. Sus ojos preciosos colocados en una bella fisonomía mediterránea, junto con su verborrea interminable (pintura, Picasso, cine, Marlon Brando, boxeo, Mohamed Ali, historia, judo, Chaplin, Kennedy, Córcega, Europa… eran sus temas) le permitía seducir mujeres acomodadas que colaboraban a su manutención. Los ahorros de su padre, mientras duraron, también contribuyeron a que pudiera vivir sin trabajar, soñando convertirse un día en un pintor famoso en New York. Confieso que el tema de estos ahorros me molestaba un poco. En realidad no eran de su padre. Eran de la segunda mujer de su padre, que anteriormente había sido la tercera mujer de mi abuelo y, en última instancia, provenían de mi abuelo. ¡Lástima de herencia que si hubiera llegado a mis manos habría dado un mayor rendimiento! No podía evitar pensar en ello…
La comida en el Pasta Andrea se alargó y la conversación, como siempre ocurría con Pietro, la retomamos “donde la habíamos dejado ayer”. De este ayer hacía un año. Pero daba igual. Desde julio de 1980, cada vez que lo veo es como si nos viéramos todos los días. En cuanto a la relación con él, es idéntica ahora que lo veo cada año que cuando vivía en Montreal, que lo veía cada semana o cada dos semanas. ¡No me podía creer que a sus 59 años siguiera explicándome que pronto haría una exposición en New York! “Vous êtes un rêveur mon cher cousin!”. Hacía 34 años que me decía lo mismo y aún perseguía el objetivo. ¡Y ahora que hace 41, aún persiste en el sueño!
Cogí la 20 en Lachine y opté por Peel y Dr. Penfield, hasta Côte des Neiges. Como siempre, me detuve unos segundos delante de la casa en la que viví tres años, en Ridgewood. Cerré los ojos y me dije a mí mismo: “Qué vueltas da la vida. Quien me iba a decir a mí el día que teniendo 27 años subía muebles a esta casa que 29 años después estaría volviendo a la ciudad para vivir de nuevo aquí. Quién sabe si para acabar mis días, porque esto nunca se sabe…”.
Llegué al edificio Rockledge, aparqué el Lincoln en el lugar de siempre, delante de la puerta de entrada al garaje, la abrí con el truco de siempre y encima de la rueda trasera derecha de la furgoneta clásica del restaurante Le Paris Beurre -un Citroën 2CV con matrícula francesa-, que llevaba años allí aparcada, había un papelito donde se podía leer “box 9” y seis números, todo escrito con la letra de Charles. Fui a la entrada principal, subí los dos escalones que me dieron acceso a la puerta de entrada donde busqué la pequeña caja de seguridad número 9, con la combinación de seis números la abrí y dentro encontré el juego de llaves que me permitían abrir la puerta de entrada al bloque, propiamente, y la del apartamento 7, ubicado en la cuarta planta.
Bajé al sótano y fui a buscar las maletas al Lincoln cruzando el garaje y las llevé hasta el ascensor. Abrí la vieja puerta de madera con pomo
metálico del ascensor, después la reja plegable, que al pulsar el botón correspondiente al cuarto piso se cerró automáticamente, y entré al apartamento. Todo era familiar y conocido. El crujir del viejo parqué flotante, el suelo de baldosas blancas y negras de la cocina, los azulejos de los años 50 del baño y las hojas de los arces que tocaban la puerta del balcón.
Pensando que tal vez, sin que fuese mi intención ni lo contrario tampoco, terminaría mis días en ese país, recordé la última frase del libro de Kallifades: “¿Qué importancia tenía a qué rincón del mundo iba a parar?”.
Sin duda, cada vez menos. El vínculo con mi país, Cataluña, cada vez era menor.