La contradicción humana: un rasgo característico de la especie
 La contradicción forma parte de la esencia del ser humano. Lo que se piensa y/o se dice no siempre concuerda con lo que se hace. Igualmente, si seguimos la trayectoria de diferentes personas a lo largo de su vida, podemos encontrarnos con que en un momento determinado propugnen, defiendan, propongan actuar de forma diferente e incluso hacer lo contrario de lo que habían propugnado, defendido, hecho, en otros momentos de su vida. Y muchas veces lo argumentan y lo sustentan sobre sistemas de valores distintos. A partir de aquí… Se puede criticar, se puede considerar un cambio de posición legítimo o evolución…
La contradicción forma parte de la esencia del ser humano. Lo que se piensa y/o se dice no siempre concuerda con lo que se hace. Igualmente, si seguimos la trayectoria de diferentes personas a lo largo de su vida, podemos encontrarnos con que en un momento determinado propugnen, defiendan, propongan actuar de forma diferente e incluso hacer lo contrario de lo que habían propugnado, defendido, hecho, en otros momentos de su vida. Y muchas veces lo argumentan y lo sustentan sobre sistemas de valores distintos. A partir de aquí… Se puede criticar, se puede considerar un cambio de posición legítimo o evolución…
En más de una ocasión, sobre todo cuando esa actuación la han protagonizado personajes públicos, políticos, artistas o “gente famosa”, he criticado esa contradicción. Dicho esto debo admitir que yo mismo no puedo garantizar que nunca haya dejado de ser coherente entre lo que he dicho y lo que he hecho. El problema se da cuando las repercusiones de la contradicción sobre el bien común, el interés general, la comunidad o los recursos públicos son negativas y reprobables. En este caso, el juicio moral adquiere legitimidad.
Hegel sugiere que las contradicciones son inherentes al cambio, al desarrollo y a la construcción del conocimiento y la experiencia humana. Para Kierkegaard, la contradicción forma parte del hecho de ser humanos y no podemos eliminarla con la razón. Solo asumirla y reconciliarnos con ella a través de la Fe. Para Camus, la contradicción no se puede resolver. Hay que asumirla y vivir plenamente, sin mentiras, disfrutando de la libertad que da el hecho de que no haya un sentido fijo. Incluso Sartre —para quien la contradicción no es un defecto moral, sino una evasión, una negación de nuestra libertad, que nos lleva a escondernos detrás de todo tipo de excusas, y califica esto de “mala fe”—, acaba admitiendo que es inevitable como fenómeno vital.
Los psicólogos hablan de disonancia cognitiva para explicar el malestar que puede generar que una persona conserve valores que entren en conflicto con lo que hace. Pero es difícil de juzgar porque el hecho, más que obedecer a alguna malicia, puede obedecer a un mecanismo de defensa psicológico.
Si como médico me llega a la consulta un paciente que ha tenido ya dos infartos de miocardio y sigue fumando, consumiendo glúcidos a pesar de ser diabético, comiendo salado a pesar de ser hipertenso, e ingiriendo y bebiendo lo que le apetece a pesar de ser obeso, su conducta me puede incomodar. Incluso puedo pensar “qué lástima tener que gastar recursos públicos escasos en alguien que no quiere hacer nada para evitar seguir consumiéndolos”. Pero, en este caso, no puedo ir mucho más allá. ¿No quiere? ¿No puede?…
Acepto entonces la contradicción como inherente a la naturaleza humana, pero constato que me puede provocar reacciones diversas, según el caso, quién sea el protagonista, cómo afecta al interés común… En ocasiones, la contradicción me provoca una sonrisa entre socarrona y afectuosa. En otras me indigna y la condena, por más juicio moral que comporte, me parece un acto de justicia.
Contradicción aceptable no es igual a hipocresía reprobable
Nunca he sido capaz de tomarme muy en serio el “Mayo del 68”. Admito que se puede calificar de revolución cultural o “de mentalidad” —cambió la mirada sobre la autoridad, el sexo, ciertas normas sociales y tabúes—, pero no de revolución política: ni derribó a De Gaulle, ni alteró los fundamentos del sistema ni la estructura social.
Una crítica fundamental al movimiento se dirigía a la contradicción que suponía que jóvenes acomodados e intelectuales, que acabarían dando lugar a la “gauche caviar”, defendieran causas de izquierda sin renunciar a su estilo de vida privilegiado. Lo hacían desde una pretendida superioridad moral, a menudo desvinculada de la lucha obrera.
Las grandes huelgas de trabajadores del 68 —trabajadores sin acceso fácil a la universidad— no fueron organizadas por los estudiantes, sino por los sindicatos (CGT), que a menudo desconfiaban de ellos. En junio de 1968, los obreros volvieron al trabajo con algunas concesiones salariales, mientras los estudiantes mantenían un discurso más abstracto, sin lograr ninguna revolución socialista y entusiasmándose con la “revolución cubana”, el Che Guevara y Mao Tse-tung.
Las “versiones locales” de aquellos jóvenes franceses, fueron inmortalizadas de forma magistral en Últimas tardes con Teresa, por Juan Marsé. Teresa, joven burguesa de ideales revolucionarios, protagoniza una historia delirante con Manolo, “el pijoaparte”, pícaro y seductor, que busca escalar socialmente. Teresa proyecta sobre él la fantasía del “pobre auténtico” y revolucionario, pero Manolo, oportunista y pragmático, solo quiere salir del barrio, tener coche, comodidades, reconocimiento y añadir a la burguesa Teresa a su lista de trofeos femeninos. Marsé retrata la fascinación burguesa por el proletariado como una aventura estética.
Siempre me ha parecido una obra deliciosa que, además, desde 2011 con el movimiento 15M, me transporta —salvando las enormes distancias— directamente a la conexión entre este y el Mayo del 68. Cosas mías, seguramente…
El 15M fue aún menos revolucionario —que ya es decir— que el mayo francés y lo que debía ser una “nueva forma de hacer política” acabó, a mi entender, en un ridículo estrepitoso. Los indignados, con asambleas eternas, manos haciendo la ola silenciosa y discursos inflamados contra “la casta” (“los de arriba”, “los mercados”, “los banqueros”, “los poderosos”…), acabaron convirtiéndose en eso mismo: una casta nueva, más joven y con cuenta en Twitter. A diferencia de los chicos del 68 que después de gritar y lanzar adoquines, se recogían bajo sábanas almidonadas, al calor confortable de unos padres burgueses a los que juraban combatir, los indignados socialmente no apuntaban tan alto. Pero todos descubrieron que es más cómodo pactar con los poderosos que tratar de derribarlos.
Con los años, muchos de los protagonistas del Mayo del 68 (Kon-Bendit, Attali, July, Lévy, Kouchner, Geismar, Glucksmann, Dutschke, Fischer, Sorman, Sollers…) pasaron de radicales contestatarios a figuras integradas en el poder, instaladas en el lujo y con influencia mediática. Algunos, como Kouchner y Fischer, fueron ministros de asuntos exteriores en Francia y Alemania, respectivamente. Otros se convirtieron en asesores, intelectuales mediáticos y promotores de políticas neoliberales.
Del 15M se podría decir algo comparable en nuestro país. Con alguna diferencia, no menor, como que Pablo Iglesias (de profesor a Vicepresidente), Ada Colau (de activista a alcaldesa), Íñigo Errejón, Bescansa, Echenique, Pisarello, Rita Maestre, Monedero, Alberto Garzón (de docente a ministro), provenían mayoritariamente de clases medias o entornos universitarios modestos. Perder posición podía enviarlos unos cuantos pisos abajo en el ascensor social.
Cuando, como Iglesias, consigues instalarte en la comodidad de la vida burguesa, no es fácil volver a Vallecas. Y si, como Colau, aceptas los votos de Francesc Valls para ser alcaldesa e incluso llegas a votar con el PP, no tanto para hacer alcalde a Collboni, como para asegurar cargos y salarios “a los tuyos” y subvenciones para fundaciones de tu entorno, la indignación y el radicalismo de la plaza se disuelven en maniobras, intereses y comodidad personal.
Ciertamente hay que aceptar la contradicción como inherente a la naturaleza humana. Ahora bien, cuando la contradicción lleva a institucionalizar unos supuestos ideales, a velocidad sideral, en partidos como  Podemos, els Comuns…, al fin y al cabo para reproducir las mismas lógicas que criticaban, no me parece que ese grado de cinismo y frivolidad se pueda limitar a una contradicción. No estamos ante aquel enfermo diabético que decíamos que, habiendo sufrido dos infartos, no es capaz de superar su adicción al tabaco, a los azúcares, a las grasas y a la sal. Estamos ante unos farsantes desvergonzados.
Podemos, els Comuns…, al fin y al cabo para reproducir las mismas lógicas que criticaban, no me parece que ese grado de cinismo y frivolidad se pueda limitar a una contradicción. No estamos ante aquel enfermo diabético que decíamos que, habiendo sufrido dos infartos, no es capaz de superar su adicción al tabaco, a los azúcares, a las grasas y a la sal. Estamos ante unos farsantes desvergonzados.
El contraste entre lo auténtico y sus falsificaciones 
Honestamente, no me hacía falta escuchar a Pilar del Río, viuda de Saramago, para entender que la militancia política de José en el Partido Comunista Portugués siempre fue clara y rotunda. La lectura completa de su obra ya permite captar cuál era su tipo de compromiso. El de un militante de base, que se afilió en plena dictadura de Salazar y nunca se dio de baja del partido.
Incluso llegó a formar parte de listas electorales en puestos no elegibles. En 1989, los dos partidos de izquierdas portugueses, el Socialista y el Comunista, tenían opciones de ganar la alcaldía de Lisboa en coalición. Saramago, consciente de la importancia de la oportunidad, prestó su nombre y el sentido de su militancia, haciendo tándem con Jorge Sampaio, que al cabo de unos años sería Presidente de la República. La coalición, llamada “Por Lisboa”, resultó vencedora, y durante unos meses Saramago presidió la Asamblea Municipal lisboeta. Pronto, sin embargo, se dio cuenta de que la energía invertida en la confrontación partidaria y la gestión política municipal, poco tenía que ver con su manera de estar en la vida.
Hablamos de 1989. No sé qué habría sentido hoy Saramago si hubiera visto en qué ha degenerado la política. Me atrevo a pensar que ya no se habría prestado al experimento. Aun así, en diversas ocasiones expresó respeto por los políticos, por la dureza de su función, que en palabras de Pilar del Río, se caracteriza por ser “absolutamente necesaria, no siempre bien explicada y, por eso, no siempre bien entendida”.
Saramago, lejos del tópico, sí que venía de la pobreza real. Un hombre hecho a sí mismo, de profundas convicciones, que entendía la militancia como un compromiso vital, casi “religioso”, que trasciende el oportunismo político. Lo visualizo en el polo opuesto de los “niños bien” que, deslumbrados por el intelectualismo y la estética, confundieron el Mayo del 68 con una revolución. Como lo visualizo muy lejos de tantos actores, pintores y escritores…, que creyeron que, por tener dotes creativas excepcionales, debían tener también una voz política y acabaron defendiendo todas las “causas progres”, de oficio, con más o menos convicción y compromiso.
Más de una vez, estando en la cocina de A Casa, me he quedado mirando fijamente la mesa y he imaginado a Saramago conversando con cualquiera de sus numerosos e interesantes visitantes. Me hubiera gustado mucho estar allí, no tanto para hablar de política, como para escucharlo hablar de la vida, de la manera de entenderla y de vivirla con compromiso. Porque siento que fue su manera de estar en el mundo —arraigada en la sensibilidad humana y en la coherencia vital— la que, entre muchas otras cosas, llevó a Saramago y a tantos otros viejos comunistas a la militancia.
No sé por qué, estando allí —y sabiendo de sus visitas a esa misma cocina—, imagino a Santiago Carrillo también sentado haciendo tertulia, y pienso que, incluso con él, allí, me habría sentido cómodo. De Saramago he leído toda la obra publicada y buena parte de lo que se ha escrito sobre él, incluido el libro de su viuda, Pilar del Río —La intuición de la isla, una obra excepcional—, y he pasado horas en A Casa, en la biblioteca y hablando con personas de su entorno. Por eso siento que mi idea de él tiene fundamento, lo que no me libra de errar en mis interpretaciones. De Carrillo, en cambio, solo tengo una impresión superficial y fragmentaria. La de un líder antifranquista respetado en la calle, pero a la vez polémico dentro del PCE, admirado como estratega y criticado por ser demasiado autoritario y demasiado pactista con los protagonistas de la transición. Fuera como fuera, también con él habría querido hablar, con la franqueza de quien busca autenticidad y coherencia, a pesar de saber que muchos pensarán que poca encontraría.
Hablar de la vida, sí. De cómo encarar el paso del tiempo, de cómo mantener la fidelidad a unos principios sin dejar de ser libre, de cómo la sensibilidad humana puede convertirse en brújula para orientarse en  medio de las contradicciones. Y entonces, aquella pequeña quemadura que todavía hoy se observa en la mesa de la cocina de A Casa, dejada por Carrillo al apagar distraídamente una colilla directamente en la madera, adquiere todo el sentido: incluso las imperfecciones, evidenciadas en un entorno que invita a la autenticidad, son infinitamente más valiosas que el brillo vacío de la política convertida en espectáculo.
medio de las contradicciones. Y entonces, aquella pequeña quemadura que todavía hoy se observa en la mesa de la cocina de A Casa, dejada por Carrillo al apagar distraídamente una colilla directamente en la madera, adquiere todo el sentido: incluso las imperfecciones, evidenciadas en un entorno que invita a la autenticidad, son infinitamente más valiosas que el brillo vacío de la política convertida en espectáculo.
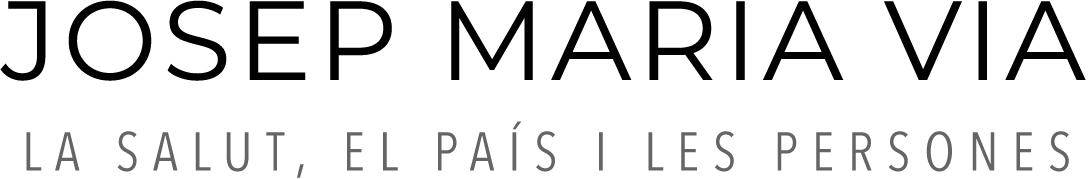

El análisis que planteas sobre el 15M y su comparación con el Mayo del 68 es muy interesante, especialmente al destacar cómo muchos líderes pasaron de posiciones contestatarias a roles integrados en estructuras de poder. Me interesa conocer tu opinión sobre el impacto de este fenómeno en la percepción ciudadana de los movimientos sociales: ¿crees que la integración de los líderes en cargos institucionales ha debilitado la legitimidad del 15M o ha contribuido de alguna manera a consolidar algunas de sus reivindicaciones?
Creo que les ha debilitado más que ayudarles a consolidar posiciones. La Realpolitik, es muy dura y suele provocar transformaciones camaleónicas de “revolucionarios de calle” a agentes del sistema. La maquinaria es muy potente y una cosa es la reivindicación estética de calle y otra muy distinta conseguir cambios desde el legislativo y el ejecutivo. Creo que es lo que ya les había pasado a Ciudadanos y a la CUP y lo que probablemente le pasará a VOX, si algun dia llega a tener responsabilidades reales de gobierno. Es mi oipnión, nada más. Por supuesto, puedo estar equivocado!