“Mon pays c’est l’hiver”
Gilles Vigneault
 Es imposible determinar cuántos días estuvo Abraham J. Steinberg en su país. Al parecer, algunas noches se quedó dormido en algún sofá del salón mágico de la vieja mansión familiar. Al día siguiente, cuando se despertaba, iba al hotel a desayunar y ducharse, para despejarse, y se arreglaba. El viejo caserón no estaba en condiciones de ser habitado.
Es imposible determinar cuántos días estuvo Abraham J. Steinberg en su país. Al parecer, algunas noches se quedó dormido en algún sofá del salón mágico de la vieja mansión familiar. Al día siguiente, cuando se despertaba, iba al hotel a desayunar y ducharse, para despejarse, y se arreglaba. El viejo caserón no estaba en condiciones de ser habitado.
Durante las largas horas que pasó en el salón mágico, durante la noche y por el día, la frontera entre lo que pensaba, lo que soñaba y lo que sentía en un estado de meditación espontánea derivada de la paz, el silencio y lo que le provocaba el lugar, era una frontera muy difuminada y borrosa.
El resultado de aquello es la narración de sus sentimientos hacia una mujer, la única de la que estuvo enamorado en esta vida. Segundo fragmento esencial para entender su historia.
Lo explica así:
“La vida consiste en un paseo solitario. Nacemos, vivimos y morimos solos. Por el camino coincidimos, en algunos tramos, con otros caminantes. El problema aparece cuando queremos adueñarnos de alguno o algunos de estos caminantes: parejas, hijos, etc. Para tener un mundo mejor, basta con quererlos con sinceridad. Pero sin perder la consciencia de la individualidad, la independencia y la libertad sin las cuales nadie podrá encontrar su verdadero camino.
Siempre tuve presente esta idea y no sé hasta qué punto explica la dificultad que he tenido durante toda esta vida para enamorarme. Pero en una ocasión se produjo una situación que no supe gestionar bien y que me hace pensar que si no la reparo de algún modo antes de morir, tendré que continuar viviendo vidas sin poder descansar.
No es el único elemento que me falta para tener la sensación de tener los deberes hechos. Se me tiene que revelar algún tipo de Verdad para poder descansar en paz…
Fui a América por primera vez cuando era joven para completar mis estudios universitarios. Fui a un país llamado invierno. Hacía frío, mucho frío y la nieve estaba presente durante 5 o 6 meses. Tenía algunas características comunes con el mundo de los clónicos en el que vivo ahora. Pero solo algunas.
En aquel momento me pareció muy distinto de lo que había vivido hasta entonces en el viejo continente, pero la adaptación fue sencilla. Observaba mucho y la mayor parte de las novedades que descubría me resultaban curiosas y/o divertidas y, en general, estimulantes. Los códigos de las relaciones personales eran muy distintos a los que estaba acostumbrado en mi mundo de origen.
Al principio de mi tercer año de estudios, me quedaba una asignatura para completar la escolaridad. Dedicaba mi tiempo a esta materia y el resto, la mayor parte, a trabajar en un equipo de investigación, a escribir mi tesis y a aprovechar la oportunidad que me ofrecía la vida, siendo joven como era, de vivir tantas nuevas experiencias e intercambios humanos, que me resultaban bastante interesantes.
Durante los dos primeros años las asignaturas suponían el grueso de la carga de trabajo. Ahora era al revés.
Aquella asignatura, denominada metodología de la investigación, era obligatoria para poder completar mi programa. El hecho de que ya llevase dos años trabajando en un equipo de investigación hacía que las clases no me aportasen casi nada. Iba con mucha desgana.
La clase era un cuadrado imperfecto o, si se quiere, un rectángulo casi cuadrado. Se entraba por el centro geométrico y había dos pasillos. Uno, al que se accedía directamente desde la puerta de entrada, separaba las filas de delante de las de detrás y el otro, perpendicular al primero, separaba las filas de lado a lado, de derecha e izquierda.
Entré decidido a sentarme al final de la clase, pero solo éramos unos 15 alumnos y todos estaban sentados en las primeras filas. Lo más normal era cursar aquella asignatura al principio de los estudios. Era el caso de casi todos mis compañeros. Yo lo hice al revés, la dejé para el final. Como que no tenía la ilusión de los debutantes, prefería refugiarme al fondo de la clase.
Finalmente, me senté en la primera fila del bloque situado detrás del pasillo de entrada, por lo tanto, lejos de la última fila, pero suficientemente lejos de la quincena de estudiantes sentados en las primeras filas.
De repente me di cuenta de que en la primera fila había una estudiante nueva, que no había visto nunca en el Bloomberg Pavilion (así se llamaba nuestra sede universitaria) y que me llamó muchísimo la atención. El contraste entre la belleza y el atractivo de aquella chica y el contenido aburrido de la materia eran motivo, secundario pero adicional, para centrar toda mi atención en ella.
En seguida empecé a pensar alguna forma de entrar en contacto con ella. En aquel contexto no era habitual dirigirse a nadie si no te habían presentado previamente. Y nadie me la podría haber presentado porque nadie la conocía.
Yo iba a clase un poco antes y de esta forma la veía llegar, pues tenía que pasar a la fuerza por delante de mí para sentarse en los sitios de delante. La miraba a los ojos y ella aguantaba la mirada y yo me estremecía. Probablemente fuera extranjera. Esa actitud no formaba parte de las reacciones habituales de la gente bien educada de aquel país. La primera vez que la oí preguntar algo al profesor confirmé que era extranjera por su acento. Se llamaba Agnès de Penyafort y era de Barcelona. Una ciudad que yo, como europeo, sabía que existía, pero que en América no era muy conocida antes de 1992. Ni siquiera en los entornos universitarios.
A medida que iba avanzando el trimestre, la chica iba retrocediendo filas y mi interés por ella era directamente proporcional al desinterés creciente por las asignaturas.
Durante la pausa, la gente se movía, salía a buscar café… Yo me quedaba sentado sin moverme. Nunca olvidaré el día que estando sentado en mi sitio y mientras ella caminaba hacia la salida durante la pausa, de repente, se paró delante de mi mesa y se giró para mirar hacia adelante, como si hubiera olvidado alguna cosa, quedándose inmóvil, de pie delante de mí. Sus nalgas debían de estar aproximadamente a dos palmos y medio de mis ojos, a la misma altura. ¡¡¡Mi desconcierto fue tremendo!!!
Los días fueron pasando y ella cada día se sentaba más atrás. Yo intentaba atraerla mentalmente. La verdad es que probablemente su desinterés por la asignatura tenía más fuerza que mi energía mental para acercarla hacia mi posición.
Un día llegué tarde y al entrar a clase miré instintivamente hacia la derecha, hacia los lugares que había ocupado ella los últimos días. ¡¡¡No estaba!!! Dudé si retroceder y salir. Pero no, me dirigí hacia mi asiento en la parte trasera.
¡¡¡Cuál no fue mi sorpresa cuando al girarme para dirigirme hacia mi sitio habitual, la vi sentada al lado del asiento que ocupaba yo habitualmente!!!
Me senté y no dudé ni un segundo, le extendí mi mano y le dije:
-Buenos días. Me llamo Abraham J. Steinberg, soy europeo. Tú también, ¿verdad?
-¡Sí! Encantada, Abraham. Me llamo Agnès de Penyafort y soy de Barcelona. ¿De dónde eres tú?
-De la Tierra Prometida. Dejémoslo así. Soy judío y nunca he estado en Barcelona. Pero mi abuelo vivió unos años en Cataluña.
-¡Qué casualidad!
-Sí. ¿Quieres salir a cenar conmigo esta noche?
-Pues sí. ¿Sabes? Siento que has tardado mucho en hablar conmigo. ¡¡¡Claro que iré a cenar contigo!!!
-A las 19h00 en Lola’s Paradise, en la calle Prince Arthur. ¿Lo conoces? Está en el primer piso del edificio, cerca de Saint Louis Square.
-No sé dónde está, pero no te preocupes, allí estaré.
Durante el día habíamos llegado a -31 grados Fahrenheit. Por la tarde, el frío continuaba castigándonos sin piedad, pero menos… Sin embargo, habían anunciado una gran tempestad de nieve para la noche… Y solo estábamos a mediados de noviembre…
Llegué al Lola’s a las 18h55 y ella a las 19h02. La esperaba en la barra donde había pasado tantas noches con mi amigo Leo-Roch.
Su sonrisa radiante y su mirada me dejaron clavado en el taburete. Evidentemente no era americana. Pocas americanas habrían podido lucir tanta elegancia con tanta sobriedad.
Durante la cena hablamos sin parar y reímos alegre y sinceramente. No es que no hubiera espacio para el juego de la seducción. Es que los dos disfrutamos del estilo directo y claro. Como si nos conociésemos de toda la vida. ¿De una vida anterior quizás…? Estábamos mutuamente seducidos y persuadidos de que no dejaríamos de seducirnos, cada vez más, día tras día hasta que…
Antes de los postres la interrumpí, la miré fijamente a los ojos, le cogí las dos manos y le dije:
-¿Quieres venir a vivir conmigo?
-Claro que iré a vivir contigo. ¡¡¿No me lo podrías haber propuesto antes, bobo?!! (Ja, ja, ja)
Sus ojos vivos y brillantes completaban la belleza de su cara sonriente. Nos besamos y el mundo se paró…
Las tempestades de nieve tienen un efecto euforizante y cuando salimos a la calle nos costaba caminar cogidos sin caer, pues a cada paso que dábamos nos hundíamos en la nieve hasta las rodillas.
La nieve había dejado de caer. Se habían acumulado 90 cm en pocas horas, volvió el frío intenso y el viento era tan fuerte que en el cielo no quedaba ni una nube ni una brizna de nada y las estrellas brillaban intensamente.”
Demasiado bonito si pensamos en todo lo que sabemos de Abraham J. Steinberg hasta ahora, ¿verdad? No hay que olvidar que era muy joven… Y que en las diferentes vidas por las que transitó, su cuerpo atrajo a diferentes entidades de diferente naturaleza, que dieron lugar a diversas manifestaciones. Contradictorias muchas veces cuando se manifiestan en una vida concreta. Esta historia de amor acabaría siendo determinante para aprender una lección clave a la hora de conseguir, en la vida presente, poner fin al eterno retorno.
Vivieron un año idílico. Paseos con raquetas por la ciudad y el campo, con esquís de fondo, con cualquier cosa que, por el hecho de tener que moverse y hacer mucho ejercicio, les permitiera salir de casa y no quedarse congelados. Regresos a casa cansados y contentos para comer y compartir botellas de vino como preludio de siestas caracterizadas por la alternancia entre dormitar y amarse apasionadamente.
La primavera apareció con fuerza y las flores sacaron la cabeza de entre los restos de nieve. Se alternaban días de lluvia torrencial con granizo y días soleados, preciosos, calurosos o frescos. Quince días de verano de calor infernal que llegaron a los 104 grados Fahrenheit con un 80 % de humedad. Fueron a la playa de Ogunquit (Maine) y a principios de septiembre ya volvía el fresco. Por la noche la temperatura no superaba en muchas ocasiones los 32 grados Fahrenheit.
El idilio fue para él indescriptiblemente apasionante. Los sentimientos se desataron sin limitaciones. Hasta tal punto que el pesar que empezó a intuir Abraham J. Steinberg con las primeras hojas rojizas del otoño hizo que un día del mes de diciembre, a pesar de su intención de quedarse con Agnès hasta que ella acabase sus estudios y volviese a Barcelona, a donde la habría acompañado, le comunicase que se iba. Que volvía a Europa, a su país.
El miedo a ser tan amado se convirtió en pánico. Por un lado, sentía que dependía de ella y, por el otro, la quería poseer. Y estas dos sensaciones, tanto una como otra, se volvieron insoportables. Intuyó que si era incapaz de vivir aquellos sentimientos con más desafección, volvería a la rueda infernal del eterno retorno.
En una semana rescindió su contrato con el equipo de investigación, realizó todos los trámites necesarios en el banco, en el consulado, se dio de baja del gimnasio y rescindió el alquiler del acogedor nido donde habían vivido, una buhardilla bajo el tejado de pizarra, escenario silente de horas y horas de amor. Agnès no quiso quedarse sola en aquella casa. No lo habría soportado.
Después de una semana de despedidas de compañeros y amigos, de venta del coche y de otros aparatos y muebles que Agnès tampoco quería (cada acto, cada cosa de la que se deshacía, cada paso que daba para alejarse de ella, era tan decidido como doloroso, como si perdiese un órgano vital en cada uno de ellos), un sábado por la mañana se encontró sentado en el suelo del apartamento vacío, con las maletas y los paquetes hechos y a punto de irse a vivir algo que desconocía. La gran cantidad de libros y documentos que había acumulado durante aquellos tres años la había enviado por barco.
A las 18h00 del sábado 13 de diciembre, Suzanne Walsh, una compañera y buena amiga, le fue a buscar para llevarle al aeropuerto. Ella, consciente de lo que estaba pasando, se fregó los ojos y secó algunas lágrimas.
Antes de salir de casa y cerrar la puerta, Abraham miró aquel espacio y…
El ya de por sí largo trayecto al aeropuerto resultó incluso más largo, un viaje lleno de silencio, recuerdos y emociones.
Facturación, tarjeta de embarque, control de pasaportes y de seguridad y sala de espera. De repente, vio una cabina de teléfono y rápidamente se aceró a la cabina y marcó el número que le había dejado Agnès, su número de teléfono nuevo. Los tonos se repetían pero nadie descolgó el teléfono…
¿Qué hubiera pasado si Agnès hubiera contestado a la llamada? Nunca lo sabremos. Él se fue para siempre del país del invierno.
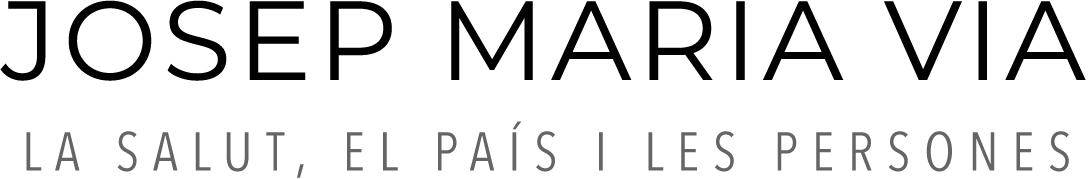

Josep Maria,
Cal renunciar totalment al desig i la interdependència? No és possible trobar un punt d’equilibri entre l’acceptació del desig i la no identificació amb aquest sentiment? No podem viure intensament qualsevol emoció o situació i, al mateix temps, crear una certa distància envers allò que experimentem? És el meu repte.
Crec que no és fàcil, però no impossible i alhora penso que la maduresa hi ajuda. Em temo que en capítols successius del periple de Abraham J. Steinberg, a Barcelona, li passaran una sèrie de coses que l’aproximaran a aquest equilibri que exposes.