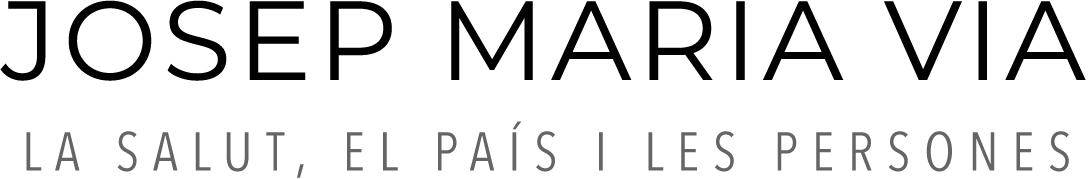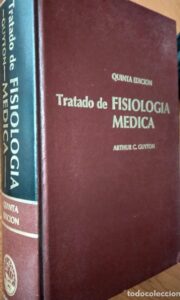Como estudiante de Medicina disfruté mucho en los dos primeros años, especialmente el segundo, y a partir de tercero, mi entusiasmo disminuyó. No desapareció. Disminuyó. Para los que no estáis familiarizados con el currículum de la carrera de Medicina, cuando yo estudié ―creo que poco ha cambiado, me suena que quizás algo, pero creo que no mucho, nunca me lo he mirado― durante los dos primeros años aprendíamos cómo era la estructura del cuerpo humano y cómo funcionaba normalmente, en ausencia de enfermedad. El tercer año empezábamos a familiarizarnos con los signos y síntomas de las patologías, con el diagnóstico y tratamiento farmacológico y quirúrgico.
Sin duda la asignatura que me hizo más feliz de la carrera fue Fisiología, los principios del funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Siempre he pensado que en otro entorno habría entrado como interno en un departamento de Fisiología y habría dedicado mi carrera profesional a estudiar e investigar para conocer más sobre el funcionamiento del cuerpo, desde la estructura celular. En primer lugar me sorprendió gratamente la Biofísica. Por extraño que parezca, a pesar de haber estudiado Física durante el bachillerato y el COU tecnológico, nunca había pensado en huesos y músculos como sistemas de palancas, ni en las arterias como un sistema elástico, ni en el corazón como una bomba mecánica propulsada por electricidad. Sin entender todo esto y muchas cosas más, era imposible comprender el funcionamiento del cuerpo y cómo y por qué le afectan las disfunciones, las enfermedades, las “averías” (teniendo en cuenta que todavía hay mucho desconocimiento). Mi vocación no era tanto de mecánico, como de conocer todos los secretos del funcionamiento del cuerpo humano ―estamos lejos de conseguirlo― para ayudar a los mecánicos en su labor de reparación.
Llegué a la Facultad de Medicina educado bajo un concepto utilitarista de la formación y del trabajo al que podría acceder gracias a la misma, para ser “un hombre de provecho”. No tuve el valor de “arrastrarme pasando hambre” por laboratorios. Si a esto le añadimos el tiempo que me ocupaban las manifestaciones por “la amnistía, libertad y Estatuto de Autonomía”, y el activismo político y supongo que la propia juventud con todo lo que conlleva, no hice lo que tendría que haber hecho (lamentación absurda): ir a Estados Unidos a dedicarme a la fisiología.
¡Soy consciente de que cuando reconstruyes tu propia vida, al cabo de los años, a veces no sabes el porqué de algunas cosas que hiciste o dejaste de hacer, pero a menudo acabas articulando historias racionales, con sentido, que incluso te las puedes acabar creyendo.
_______________________________________________________
Durante la carrera, nadie me supo explicar por qué teníamos que estudiar Estadística ―Bioestadística― durante el primer curso.
Estadística ―Bioestadística― durante el primer curso.
Antes de seguir quiero dejar claro a mis compañeros médicos, que solo expreso una opinión derivada de lo que viví personalmente y de cómo lo recuerdo.
La medicina no es una ciencia exacta como las matemáticas. En cambio el conocimiento y la práctica médica se basan ―fundamentalmente― en la estadística. Y la estadística forma parte del corpus de conocimiento matemático y es en sí misma una ciencia exacta, con muchos elementos de incertidumbre que dependen de la calidad de los datos, y de las técnicas y métodos de recolección e interpretación de los mismos. Los resultados se basan en la teoría de la probabilidad.
Dos factores fueron decisivos para no ser un grandísimo entusiasta del ejercicio de la medicina clínica. El primero tiene que ver con que puedes llegar a practicar una medicina socialmente aceptable memorizando conceptos sin tener que entenderlos, aunque este tipo de práctica pueda mejorar con los años de experiencia.
Lo voy a resumir mucho con un ejemplo para evitar entrar en disquisiciones sobre eventuales diagnósticos diferenciales. Una niña de, pongamos por caso, 8 años, llega a la consulta con lo que llamamos un cuadro catarral evidente, congestionada, con fiebre alta, dolor de cabeza, con mucho dolor de garganta, las amígdalas rojas y engrosadas, dificultades para deglutir y aumento del dolor cuando traga, y con placas de pus en las amígdalas. La anamnesis y la exploración física no aportan ningún otro dato que haga pensar en algo diferente a una amigdalitis aguda bacteriana, primaria o por sobreinfección de una vírica. Le receto analgésicos/antipiréticos/antiinflamatorios y penicilina.
No necesito conocer la función preventiva de infecciones de las amígdalas, ni saber por qué las infecciones provocan inflamación y fiebre, ni saber qué es el pus y por qué se forma, ni saber nada de la penicilina o del antibiótico alternativo si la niña es alérgica, ni cómo este antibiótico actúa en el proceso de eliminar la bacteria ni en la curación. Con el tiempo los estudios han demostrado que en un número estadísticamente significativo de casos, algunas veces que se presentan estos síntomas hay que pensar ―la probabilidad es elevadísima― que estamos ante una amigdalitis aguda. Igualmente, los estudios han demostrado que cuando sabes ―presupones con altísima probabilidad― que eso es una amigdalitis aguda, la penicilina o el antibiótico de elección en cada momento en función de las resistencias bacterianas (cuestión que también puedes memorizar, sin más), la curará.
Así veía yo la medicina cuando estudiaba. Por descontado que acumulando años, experiencia, haciendo formación continua, investigación, estudiando y estando al día de las principales publicaciones con los avances de tu especialidad…, memoria aparte, entiendes, adquieres conocimientos prácticos y aprendes, más allá de la memorización.
En este contexto, descartado el laboratorio de fisiología, me atraía más una especialidad quirúrgica. De las médicas, solo habría hecho medicina interna. Una especialidad que, en cierto modo, va contra los signos del tiempo, porqué la medicina implica, cada día más, ultraespecialización.
La segunda razón por la que no me sentía del todo cómodo con la medicina, es que me atraía más la figura de un renacentista polifacético, aspiracionalmente un Leonardo da Vinci, que la de un cirujano hiperespecializado en el uso del robot da Vinci para optimizar las limitaciones de la mano humana.
La lógica de la medicina que estudié, me habría conducido hacia esa hiperespecialización y temía que fuese en detrimento de la capacidad de ver el cuerpo humano, y el propio ser humano, como un todo, como el ser bio-psico-social y espiritual que es. Reconozco que aún hoy no me veo capaz de proponer una alternativa sin salirme del paradigma de la medicina científica, que por otra parte, y salvando la distancia en el tiempo, se remonta a la Grecia clásica. Lo cierto es que temía perder progresivamente la capacidad de considerar la complejidad humana, con el riesgo de deshumanización que ello podría comportar. Hablo de hace más de 40 años, momento en el que no podía imaginar que nos encaminábamos hacia una sociedad cada vez más carente de alma.
Quisiera tratar de comprender la complejidad humana a partir de la toma en consideración, en la medida de lo posible, de todas las variables, más allá de las estrictamente clínicas. Ciertamente no tengo la solución. Pero entonces estos factores me echaban un poco para atrás. Todo ello dicho con el máximo respeto hacia mis colegas, a los que visito cuando tengo problemas de salud y, por lo menos, una vez al año, aunque no los tenga o crea que no los tengo.
Termino. Si el sentido utilitarista que me inculcaron me alejó de los laboratorios de fisiología, imaginad la distancia sideral que me podía llegar a alejar de la filosofía. Hoy en día, me interesa mucho más ésta que la medicina. Al fin y al cabo hablar de filosofía y de fisiología debería tener mucho más en común de lo que podría parecer, simplemente, un juego de palabras.
Por cierto, propondría también pasar la asignatura “Historia de la Medicina” del sexto año (desconozco si se sigue cursando en el último año de carrera) al primero. Y que, en lugar de ser trimestral, ocupara todo el curso, profundizando en la comprensión de la lógica, de la base, de la evolución del conocimiento y de la práctica médica en las distintas épocas.
_____________________________________________________
Tengo la suerte de tener un gran médico y mejor persona. Un internista con una capacidad extraordinaria de combinar conocimiento científico, complejidad humana y sentido común. He vivido con él varias situaciones en las que muchos otros compañeros me habrían prescrito medicamentos o se habrían apresurado a realizar todo tipo de pruebas y, para sintetizarlo en una palabra, su experiencia lo ha evitado. Sí. Ya sé. Los protocolos son los protocolos y están para aplicarlos. Pero cuando la experiencia ―y la organización sanitaria, por supuesto― te permite escuchar al paciente y comprender sus circunstancias, hay margen para la autonomía profesional y la libertad de prescripción y para la lectura afinada de las probabilidades estadísticas.
Las ciencias de la vida, como he dicho, no son matemáticas. Y hoy en día sabemos por estadística que si llegas a la mitad de la séptima década, a los 65, 66 años, en buenas condiciones, sigues llevando hábitos de vida saludable y la genética o los factores ambientales o lo que sea no te asocian a una alta probabilidad de tener “un mal indeseable”, puedes aspirar a vivir una quincena de años ―con suerte alguno más― con suficiente autonomía y bienestar. ¡Se tienen que aprovechar! ¿Y esto cómo se hace? En este blog he hablado bastante de cómo me parece a mí que se puede hacer. Pero la cosa da por un tratado, y no precisamente de recetas mágicas.
Mi médico ―omito el nombre para no generarle ningún inconveniente―, por lo que podríamos llamar “las
reglas del juego”, se ha visto obligado a ir iniciando el camino que en relativamente poco tiempo le llevará a la jubilación. Ya sabemos que las mismas reglas se pueden aplicar con más o menos gracia y como ocurre en la práctica médica, en la que no hay que olvidar que la cosa no es la enfermedad sino la persona enferma, en la gestión sanitaria, no hay que olvidar que la cosa no es el concepto “jubilación”, sino la persona, el ser humano, que se jubila. Ya sea de hoy para mañana (mi querido amigo, el Dr. Felip Bory tuvo claro que cuando le tocara, no se quedaría ni un día más, y desapareció), o en un proceso que, se haga como se haga, debería tener en cuenta una serie de cosas que no siempre se tiene en cuenta.
Hablando con él, los dos coincidimos en que vivimos en una sociedad que no sabe aprovechar la experiencia y el valor añadido que pueden aportar quienes, como él, desde el punto de vista de experiencia y conocimiento, están en el momento más álgido de su carrera. Yo tengo un año más que él, pero hace años que decidí que podía aportar más dando consejo a quien quiera recibirlo, para después hacer lo que le parezca, y escribiendo. En este sentido, estoy donde quiero estar, a pesar de que muchos se empeñan en que se me tendría que aprovechar más. Pues bien, no estoy demasiado dispuesto, por no decir nada dispuesto, a que “se me aproveche más”. Ni me apetece que me mareen demasiado, ni tampoco es necesario que mi mano derecha sepa lo que hace mi mano izquierda…
Mi médico también me dijo, sospecho que por experiencia vivida con miles de pacientes ―quizás también basado en datos estadísticos que seguro que deben existir― que hacia los 80, al inicio de la novena década, hay un bajón. Y me manifestó su ilusión por, pese a verse sometido a cierto dilema, tampoco demorar mucho su jubilación absoluta para hacer las cosas que tiene ganas de hacer y que el trabajo no le ha permitido hacer.
Fue una conversación tranquila y terapéutica en la que le pedí que, sobre todo, antes de acabar su vida laboral, me dejara en manos de un buen colega, a poder ser de unos cuarenta años, para que así, cuando se jubilara ―teniendo en cuenta que la jubilación previsiblemente se irá retrasando― yo ya esté en otra parte del universo y no necesite otro traspaso a un nuevo ejecutor de decisiones estadísticas, formado en las ciencias de la vida y con valores humanos sólidos.
_________________________________________________________
Cuando salí del hospital me encontré con dos compañeros que aprecio mucho y a los que les reconozco grandes virtudes médicas y no médicas. Ya que por razones de discreción omito el nombre de mi médico, me desahogo diciendo que me gustó encontrarme con el Dr. Ventura Clotet ―inevitable la broma sobre “si en este hospital no te tratan bien, ya sabes dónde está Can Ruti”― y a la Dra. Eugènia Abella. Con
Ventura todavía coincidimos bastante a menudo en unas cenas-tertulia con un grupo de profesionales del sector salud. Pero a Eugenia hacía tiempo que no la veía ni sabía demasiado de ella, y me alegró mucho coincidir. Seguramente, ambos, si leen este post me “maldecirán” un poco por decir “tonterías”. ¡Ah! También me encontré con el Dr. Albert Clarà. ¡Pero el motivo tenía más que ver con aficiones agrícolas que con la medicina!