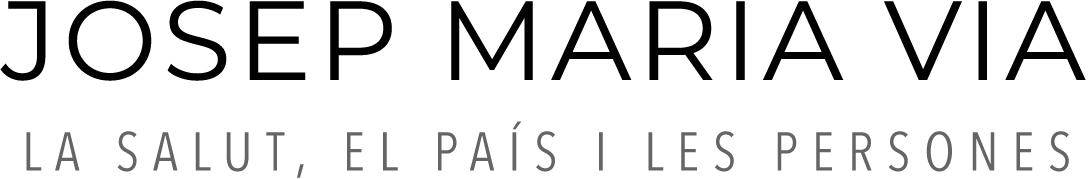Durante años vivimos esperanzados y confiados en que el Estado de Derecho, fruto de la transición democrática, nos llevaría hacia la homologación europea, en un momento en el que la percepción de Europa era la de un ideal largamente perseguido. Creíamos, o como mínimo pensábamos, que podíamos aspirar a que los gobiernos fueran razonablemente honestos, que la política hiciera bueno el principio aristotélico que la hace indisociable de la ética y que la economía de mercado, convenientemente regulada por los poderes públicos en una sociedad con predominio de las clases medias, nos proporcionaría un marco democrático estable y un Estado del Bienestar generoso.
¿Qué ha pasado? Una crisis de valores que viene de lejos, creciente y sostenida en el tiempo, cuando se ha manifestado en forma de crisis política y sobre todo económica, ha provocado la actual crisis social, de manera que todos los elementos mencionados se han visto cuestionados y/o bruscamente alterados.
Hace muchos años que empezó a operar una mutación de las referencias éticas y una descomposición de los vínculos y controles sociales tradicionales. Desde el mundo de la Iglesia, desde el de la filosofía, del de la sociología… hace mucho tiempo que se analiza la crisis de valores y que se hacen advertencias y propuestas.
Hervieu-Léger, analizando la crisis contemporánea del cristianismo, propone una serie de reflexiones que van más allá del fenómeno meramente religioso, cuando dice que “los individuos se determinan religiosamente en función del interés personal que pueden encontrar en esta elección, ya sea en términos de bienestar psicológico, ya sea en términos de racionalización simbólica de sus condiciones existenciales”. Certeau proponía, ya hace más de cuarenta años, que “la ruptura que se había producido en el seno de las instituciones eclesiales consistía en el alejamiento cada día mayor entre lo que decían y lo que hacían, entre las palabras y las obras, entre la proclamación de unos ‘principios generales’ y las praxis cotidianas“. No parecen reflexiones muy alejadas de las que utilizaríamos para describir lo que sucede en el interior de los gobiernos, los partidos políticos, sindicatos, instituciones diversas e, incluso, movimientos sociales de diversa índole, incluido el populismo emergente de esta crisis. Cuando Beppe Grillo, en Italia, se justifica diciendo que los que conforman el Movimiento 5 Estrellas son radicales de izquierdas, para evitar reconocer abiertamente (que conste que tampoco lo niega) que en sus mítines hay militantes fascistas que lo aclaman enloquecidos, cae de lleno en el mismo tipo de contradicciones que afectan a cualquier organización de la sociedad moderna.
Volviendo al análisis de la crisis del fenómeno religioso, cuando Balandier propone que en general, “en nuestros días, la creencia religiosa se reduce progresivamente a unas construcciones ideológicas y simbólicas, con infinidad de rostros y apariencias, que son el resultado (…) de los tópicos modernos impuestos por los medios de comunicación, de la realización personal (‘cultura del yo’) y de la creciente movilidad que es propia de la omnipresencia social y cultural del individualismo”, está señalando la raíz común del problema económico, político y social que nos consume lenta, pero sostenidamente: la crisis de valores.
De la misma manera que en el mundo de la Iglesia hay elementos con capacidad de análisis, de autocrítica y de comprensión de la realidad, que no conciben esta institución como algo inamovible y promueven -con más o menos éxito- la necesidad de adaptación de la misma al cambio social, lo mismo debería pasar con el erosionado Estado de Derecho español. Los arquitectos encargados de mantenerlo firme, deberían comprender y aceptar que la alteración de la realidad social requiere repensar estructuras de Estado y marcos legislativos.
He dedicado varios posts a señalar -a partir del hecho de que una mayoría de catalanes no encontramos cabida en el actual proyecto español- que el debate entre legalidad y legitimidad se reprime sin miramientos. Para hacerlo se apela a conceptos formalmente democráticos y a una legalidad establecida, a una Constitución, olvidando que se aprobó en un contexto en el que el cadáver de Franco aún no se había enfriado del todo y en el que el actual jefe de Estado -que nos dejó en herencia el dictador-, fue validado porque, en primer lugar, no quedaba más remedio (como demuestra la posición pragmática de Carrillo y tantos otros) y porque se veía como una esperanza, al menos instrumental, lejos de la triste realidad que es hoy.
El problema ocurre cuando la realidad social cambia, pero el ordenamiento jurídico, la Constitución y todo el entramado legal e institucional que determina el Estado de Derecho siguen inamovibles, incapaces de interpretar correctamente el cambio y de adaptar el marco legislativo a la nueva legitimidad que se expresa. En este contexto, si las instituciones no rectifican, pierden el respeto de las personas hasta extremos que también conviene analizar con cuidado y delimitar razonablemente.
La contundencia debe ser la misma, tanto a la hora de pedir los cambios normativos e institucionales (ya sea por reconocer el derecho a decidir si los catalanes queremos seguir involucrados en un proyecto español caduco, ya sea para decidir si el Estado ha de ser una monarquía o una república, ya sea porque las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sean legalmente contempladas, ya sea por lo que sea…); como lo debe ser a la hora de exigir que en la reivindicación y defensa de los derechos, se tenga claro qué líneas rojas no se pueden traspasar en ningún caso. La legitimidad se pierde cuando la intolerancia hacia quien piensa diferente o hacia quien no hace lo que tú quieres, da lugar a actitudes y acciones agresivas, insultantes, despreciables y, como estamos viendo estos días, fascistas (ver el post de 26 de marzo “Jordi Basté contra el acoso al derecho a discrepar. El caso de Pia Bosch“). También por ello, para erradicar el riesgo de que el fascismo rebrote a partir de manipular la indignación social, hay que transformar el actual Estado de Derecho. Y aunque la dificultad para modificar la respuesta y cambiar determinadas actitudes de las clases dirigentes pueda resultar exasperante y terminar constituyendo una falta de respeto democrático y una desconsideración hacia la mayoría social, la solución no pasa en ningún caso, nunca, por pagar con la misma moneda o equivalente.
En noviembre pasado, el filósofo Francesc Torralba pronunció una magnífica conferencia titulada “Los fundamentos prepolíticos de la política“. Es decir, aquello que es necesario, el bagaje que se necesita, para hacer política. Aquello que si no se tiene, acaba transformando la grandeza de la política en un juego maquiavélico, en un lamentable espectáculo de masas, en el resultado del dictado de los mercados, más allá del bien común o del interés colectivo. Se refería a los principios éticos que han llevado más que -como propone Torralba- a la desaparición del político honesto, -yo diría que- a la escasez preocupante de los mismos, sustituyéndolos en demasiados casos por una especie de cínicos.
Torralba sintetiza que la crisis de la política se explica porque Aristóteles ha perdido la batalla frente a Maquiavelo. La propuesta de Aristóteles, como ya hemos dicho, hace indisociables ética y política, mientras que Maquiavelo propugna que el “Príncipe” que quiere ser político y desarrollar largamente su carrera, no debe tener escrúpulos.
Si volvemos por un momento a la reflexión de Certeau sobre “el distanciamiento cada día mayor entre lo que decían y lo que hacían (las instituciones eclesiales), entre las palabras y las obras, entre la proclamación de unos ‘principios generales’ y las praxis cotidianas“, vemos, como ya hemos dicho, que no es muy diferente de la distancia que hay entre Aristóteles (lo que debería ser) y Maquiavelo (lo que es). Y como decía también antes, esto se aplica a casi todas las organizaciones humanas contemporáneas. También a los mercados, a los que ahora me referiré. Y se aplica mucho porque las circunstancias hacen que desde el maquiavelismo dominante, tanto en el mundo político, como el financiero, determinadas connivencias entre ambos, terminen sometiendo el primero al segundo.
Ante este hecho, hay mucha gente que desde la buena fe y la ética, indignados o preocupados, terminan cayendo en planteamientos involuntariamente maniqueístas, que los conducen a concluir que ante el riesgo de dominio de los mercados, hay que establecer cortafuegos radicales entre estos y la política, entre el sector público y el sector privado. Pero el maquiavelismo, no es patrimonio de la política. Ni de los mercados. Ni siquiera de la Iglesia. También caracteriza la manera de hacer de determinados medios de comunicación y de ciertos movimientos sociales. Y esto hace que, en este caso, ciudadanos y grupos sociales “aristotélicos”, se fundan, sean manipulados y se confundan con ciudadanos y grupos sociales (incluidos determinados partidos políticos, sindicatos y Media) “maquiavélicos”, llegando al bloqueo por el fomento de la irracionalidad, en un terreno abonado por la legítima indignación de los primeros, los “aristotélicos”.
Atención, que la solución no está en pasar del blanco al negro. Hay que encontrar el gris definido por mecanismos de regulación claros, transparentes, públicos, de la relación entre lo público y lo privado. La sociedad no se puede permitir, ahora menos que nunca, renunciar a los recursos económicos ni al talento que en este momento están más en el sector privado que en el público (ver post del día 1 de abril “Saber aprovechar el talento del sector privado para el sector público y viceversa“). Y esto se puede hacer, y debe hacerse, desde la lógica aristotélica.
Miquel Puig en el periódico “ARA” del sábado pasado (“A las AMPA les viene mucho trabajo”), nos recordaba que en los primeros cinco años de la crisis, el PIB ha caído más de un 11% en términos reales, provocando una disminución del 20% de los impuestos recaudados, esto a pesar del aumento de los tipos del IVA y del IRPF. Es evidente el empobrecimiento general, es evidente que las arcas públicas están vacías y que el dinero se encuentra en estos “mercados”, con los que habrá que entenderse, sí o sí, y colaborar, desde unas reglas del juego diferentes. Unas reglas del juego que deben contribuir a la recuperación de las clases medias, revirtiendo la tendencia hacia el modelo propio de los países emergentes (eufemismo empleado para referirse al subdesarrollo), consistente en el predominio de una minoría opulenta, sobre una mayoría miserable. Soy de los que opino que la vitalidad de la democracia está muy condicionada por el predominio social de las clases medias.
Los cambios que hay que hacer en el Estado de Derecho para adaptarlo a la nueva realidad social son inviables sin contar con aquellos que disponen de recursos y de talento. Que nadie se equivoque, la solución no está en sacralizar lo público y demonizar lo privado. Está en la concertación entre ambos sectores. Recordemos lo que decíamos en el post antes mencionado: “en los dos últimos años, 288.000 millones de euros se han ‘fugado’ de España”. Y la fuga no se ha limitado al dinero. También se nos escapa el talento. En gran parte, es el resultado de la transformación de la discrepancia en intransigencia y de la cooperación en confrontación.