Exponerse en tiempos de narcisismo. Pudor, autobiografía y poder
Es posible que el último post que escribí (véase En una vida caben muchas vidas. Apunte autobiográfico [enero de 2026], del 23 de enero de 2026) sea el más autobiográfico que he hecho nunca. Los comentarios que he recibido, de hecho, no me han sorprendido. La mayoría se han movido en la línea del “Josep Maria, ten cuidado”. Alguien ha expresado —diría que con una inquietud nada disimulada— cosas como “te has abierto en canal”, u otras fórmulas que denotan sorpresa, pero también preocupación, incluso una cierta alarma.
Puede llamar la atención que, en una sociedad en la que de manera bastante generalizada se cuelgan fotografías del entorno privado y se manifiestan opiniones de todo tipo —haciendo visibles, si no formas profundas de ser, al menos maneras superficiales de pensar o de vivir—, un relato autobiográfico, ciertamente poco restrictivo en lo que respecta a sentimientos y vivencias, genere inquietud. Que una persona se muestre tal como es, o de acuerdo con la percepción que tiene de sí misma, puede resultar incómodo para según qué lector.
Una hipótesis. Tal vez, en la medida en que mostrarse se evita con frecuencia, cuando alguien lo hace, incomoda. Tal vez interpela, descoloca, obliga a mirar. Sea como sea, pienso que ha llegado el momento de hacerlo.
En diversas ocasiones me he referido al interés que siento por el género literario que solemos llamar papeles privados. Me interesan los diarios, los intercambios epistolares, las biografías —incluidas las autobiografías—, todo aquello que constituye lo que llamamos literatura del yo. Qué delicado, el tema del yo. Imagino que siempre lo ha sido, pero en nuestros días… aún más.
Si hablamos, pues, de “riesgos”, no faltan. Dependiendo del tipo de conciencia del propio yo, en una sociedad estructurada en torno al narcisismo —en la medida en que las formas dominantes de organización social, económica y simbólica favorecen y premian rasgos narcisistas—, el riesgo de sustituir la vida vivida por la vida narrada es real. Dicho esto, no necesariamente tiene que ser un problema. Incluso puede ser lo contrario, según la finalidad perseguida.
El pudor y la intimidad también desempeñan un papel decisivo. Ahora bien, al margen de que el autor sea más o menos pudoroso —o directamente impúdico—, el grado de pudor, lejos de empobrecer una autobiografía, es a menudo lo que la hace posible. En la sociedad de la supuesta transparencia total, un cierto pudor es condición de verdad, o al menos de aproximación a la verdad. En cuanto a la intimidad, la verdad autobiográfica no coincide con la revelación exhaustiva de los hechos íntimos. A menudo ocurre justo lo contrario. Hay experiencias que solo pueden ser presentadas de manera indirecta; otras solo admiten la metáfora; y las hay que solo pueden aparecer como ausencia, como silencio, como elipsis.
Finalmente, y para señalar aquello que considero más relevante sin entrar en una descripción exhaustiva de los riesgos de la literatura del yo, está la cuestión de las garantías —o la falta de ellas— sobre la integridad física y vital del escritor después de haber dicho lo que realmente piensa sobre la gente y sobre el poder. Personalmente, eso ya lo he padecido —más bien en forma de ataques combinados de periodismo españolista de derecha y de izquierda, policía patriótica española, agencia tributaria y sector antidemocrático del poder judicial español, cada uno con sus armas—, y no será un freno. Al contrario, según cómo, cuanta más represión, en determinados temas, más respuesta, si viene a cuento.
Mientras hable solo de mí y no ponga el foco en los demás, mi crítica a lo políticamente correcto puede incomodar o generar rechazo, pero difícilmente tendrá consecuencias realmente molestas. Como mucho, me inhabilitará para formar parte de determinadas listas de galardones y reconocimientos que algunos personajes tan grises como lameculos de mi entorno —por méritos que no acabo de identificar más allá de la fidelidad al establishment— han recibido. Entre ellos se reparten premios y distinciones, y parecen encantados de haberse conocido. Provoca una mezcla de vergüenza ajena y repugnancia.
Y es que vivir, muy a menudo, comporta desafiar las leyes de la termodinámica. Para ser condecorado, basta con reír las gracias de los poderosos.
Nada es nunca lo mismo
 No hay dos días iguales. No hay dos paisajes iguales. Yo no soy el mismo que era ayer…
No hay dos días iguales. No hay dos paisajes iguales. Yo no soy el mismo que era ayer…
Todos nos quejamos de este invierno gris y lluvioso. Aquí, en el Delta, si al frío cortante del mistral —que golpea la cara y todo lo que encuentra a su paso— le añades días de lluvia, y días, y días, y más días de nubes bajas y grises, inevitablemente acabas disfrutando menos de la naturaleza. Y en esta vida mía solitaria, el contacto con la naturaleza no es un lujo. Es esencial. Demasiados días sin recorrer la playa del Fangar y mirar el mar desde el faro, sin pasear por la Marquesa o atravesar la balsa de les Olles, sin detenerme en el mirador de la Illa de Mar, en el cementerio de barcas o en la playa de los Eucaliptos y la barra del Trabucador. Cuando paso demasiados días privado de la fuerza imponente de estos paisajes, el tiempo cuesta más de pasar.
El contacto directo con esta tierra, con el río y con el mar son el latido constante de mi vida cotidiana. Y mi vida cotidiana es, sin más, mi vida. Y he decidido vivirla aquí, entre otras cosas, porque estos paisajes son los que he elegido para poder optar a la posibilidad de que la vida sea Vida.
Muchos días he acabado aplicando aquello que me enseñó el querido Pierre Duplessis durante el primer año de estancia en Canadá, en otoño, antes de que llegaran las grandes nevadas y el frío polar. Me dijo, y no lo he olvidado nunca, que el invierno es duro. Muy duro. Y muy largo. Y que para un mediterráneo como tú puede resultar especialmente difícil. Y añadió que el secreto no es solo pasar el invierno, sino disfrutarlo, y que para hacerlo hay que ser más duro y más fuerte que el invierno.
Y me emplazó a pasar el primer fin de semana de invierno despiadado en su segunda residencia, en Les Laurentides. Fue inolvidable. Recuerdo dos días soleados, un paisaje completamente blanco de nieve y hielo, y la temperatura clavada entre los veinte y los veinticinco grados bajo cero. Patinamos sobre lagos helados, hicimos kilómetros de esquí de fondo, caminatas con raquetas. Vestidos con capas de ropa que nos íbamos quitando y poniendo según la temperatura corporal, acabamos el domingo al mediodía bebiendo una cerveza en manga corta, junto a un río completamente helado. Ciertamente, yo tenía cuarenta años menos.
Estos días he acabado aplicando aquel principio a los días grises, lluviosos, frescos y húmedos de este invierno en el Delta. Me he vestido y calzado adecuadamente y, en lugar de quedarme en casa, he salido. No he salido cada día. Ni he alargado tanto las excursiones como cuando los días son soleados y radiantes. Pero he evitado quedarme encerrado, leyendo y escribiendo. Me gusta leer y escribir. Y hacer ejercicio físico en casa. Pero el conjunto solo funciona si se completa con el senderismo y el ciclismo. La bicicleta ha quedado aparcada y la marcha ha ganado protagonismo.
Hoy ha habido sol. Un sol radiante, casi hasta las cuatro de la tarde. Y he ido a caminar. Y he vuelto a experimentar una sensación tan familiar como maravillosa. En efecto, no hay dos días iguales, no hay dos paisajes iguales. Hoy he vuelto a tener aquella sensación —afortunadamente recurrente— de que era la primera vez que veía aquel paisaje. El color del mar de hoy. Los flamencos, con un aura rosada exactamente de este tono y no de otro. La silueta singular del faro, con una luz que hacía días que no brillaba así. Las bateas, emergiendo como un relieve contundente sobre el agua. El camino, con la tierra mojada y un barro de un rojo intenso. Una sensación extraordinaria de novedad. Después de días de neblina, grisura y negrura, todo ha sido nuevo. Y refrescante.
He tenido la suerte de viajar mucho por los cinco continentes, y eso ha intensificado la percepción de la diversidad paisajística y ambiental. También predispone la mente a funcionar en un modo dual: lo que es nuevo y lo que es conocido. La novedad queda asociada al viaje lejano, al descubrimiento de lo ajeno, mientras que cuando paseas por los alrededores de casa puedes caer fácilmente en el error de creer que ya lo conoces todo.
puedes caer fácilmente en el error de creer que ya lo conoces todo.
Y eso no solo no es cierto. Es justo lo contrario.
Si pones los cinco sentidos —y toda el alma— en fundirte con el paisaje y con el silencio del territorio que te acoge, cada día ves cosas diferentes. Y la sensación final es de novedad, de diversidad, de riqueza, casi de infinitud. También cuando llueve. También cuando las nubes se empeñan en esconder el sol.
Una vida llena de vidas y de escenarios
 Mientras caminaba por el Delta he compartido una fotografía con una persona querida. Como respuesta he recibido un mensaje: “¡Tú sí que vives bien!”. He contestado, con toda sinceridad, lo siguiente: “¿Sabes? Es un gran error vivir mal. Hay que vivir bien. Para eso hacen falta paz, tranquilidad, serenidad, confianza y dejarse llevar un poco. Si no… te quedas tenso y agarrotado. Y no disfrutas”.
Mientras caminaba por el Delta he compartido una fotografía con una persona querida. Como respuesta he recibido un mensaje: “¡Tú sí que vives bien!”. He contestado, con toda sinceridad, lo siguiente: “¿Sabes? Es un gran error vivir mal. Hay que vivir bien. Para eso hacen falta paz, tranquilidad, serenidad, confianza y dejarse llevar un poco. Si no… te quedas tenso y agarrotado. Y no disfrutas”.
También he pensado en las incursiones autobiográficas de estos días y, en un período de mi vida, 1997-1999, en el que la vida me quiso sentar en la mesa del Gobierno de mi país. No sé por qué, cuando pienso en escribir sobre recuerdos de otros tiempos, estos días, de forma recurrente, me viene la imagen de la sala Tàpies donde se reunía el gobierno de la Generalitat. Ahora sigue reuniéndose allí. La sala es otra, pero está igualmente presidida por el gran lienzo de Antoni Tàpies. Otros se sientan allí donde yo me senté una temporada. ¡Qué diferente se ve aquella sala desde aquí! Y, claro, una versión parecida de este mismo paisaje, con agua dulce y salada, flamencos, aves diversas y campos de arroz, estaba aquí apacible y silenciosa mientras unos hombres teníamos la gran responsabilidad de dirigir el país. O eso decía la teoría y eso creían algunos de los que allí se sentaban. Yo… en parte. Pero siempre dominado por el escepticismo. El que ya sentía en el parvulario. Allí la señorita María era el presidente de la Generalitat y los niños y niñas los consejeros y consejeras del gobierno. Pero a ratos, me parecía igualmente un parvulario.
De hecho, siempre vi la sala Tàpies como el escenario de un gran teatro, que formaba parte del Gran Teatro del Mundo. Veía a mis compañeros de mesa como actores. Algunos grandes actores. Otros más mediocres. Algún amateur. Yo me sentía extraño y privilegiado. No me sentía actor. Me veía a mí mismo como una persona del público que, por razones extrañas, había sido invitada a sentarse en el escenario. Veía la obra sentado con los protagonistas. También participaba en los ensayos y me quedaba con ellos al final. Entonces me resultaba extraño y llegué a sentirme bastante incómodo en algunos momentos. Ahora —mal está el decirlo— me siento orgulloso de mí mismo. De no haberme mimetizado con ellos. De no confundirme. De tener claro en todo momento que yo no era como ellos. No formaba parte de aquella compañía de teatro. Era un transeúnte que, incomprensiblemente, de una forma casi onírica, estaba allí sentado. Sentía que me miraban como a un intruso. Pero no sé con seguridad si era así o solo lo imaginaba yo. En cualquier caso, me distraía y disfrutaba interpretando mi papel de hombre de platea sentado en el escenario. Cuando intervenía, por un momento, parecía también un actor de la compañía. Imagino que el público que no estaba allí habría dicho: “Mira, el actor que hace el papel de público lo hace muy bien. Parece un actor y al mismo tiempo consigue que se vea claro que en realidad es parte del público”. Y me divertía improvisando, más allá de lo previsto en el guion. Y eso desconcertaba a casi todos y a mí me provocaba una sensación muy estimulante y agradable.
Pienso que, en general, hice lo que se esperaba de mí y, desde mi escepticismo creciente, cuando actuaba lo hacía con una profesionalidad adquirida pero suficientemente funcional. Había una disociación entre una sonrisa interior por el papelón que hacía y una seriedad y un rigor extremos en la realización del trabajo encomendado. Pienso que quedaron contentos de mi interpretación, cuando abandoné la compañía de teatro… 
Si aquello ya era curiosísimo mientras sucedía y visto in situ, imaginad las sensaciones vestido de “pordiosero” mientras paseo por el Delta casi treinta años después… Imaginadlas. Tal vez un día os las contaré y vosotros y yo nos divertiremos viendo hasta qué punto ha habido coincidencia o no. ¡Quizá el resultado del contraste recuerde escenas de película de Fellini!
Sea como sea, estoy agradecido a la vida por haberme situado en escenarios tan dispares en tantos lugares diferentes del mundo.
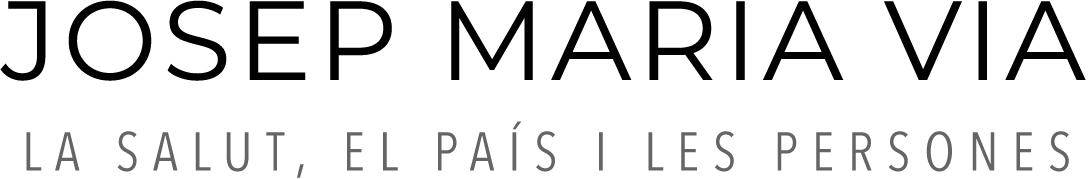


Escrit amb ànima, sensibilitat i alta credibilitat.
Compartir l’ experiència de vida amb humilitat es un regal per els qui experimentem semblant, a vegades actors, altres espectadors i sempre realitzadors. Gràcies
Moltes gràcies, Josefa. En aquest món estrany en el que vivim, qualsevol connexió humana és d’agrai!