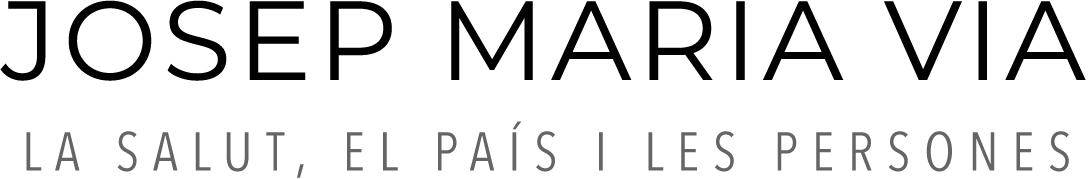Siempre he sido un poco escéptico. Desde muy pequeño he convivido con una sensación persistente de distancia respecto a aquello que se me presentaba como obvio. Recuerdo —sorprendido de recordarlo, dada mi corta edad— que un día, en el parvulario, sentado con niños y niñas en una de aquellas pequeñas mesas y sobre una sillita de tamaño ad hoc, escuchaba lo que la señorita María nos explicaba —no recuerdo el qué, lo que fuera; el contenido se ha desvanecido, pero no la actitud— mientras observaba a mis compañeros y compañeras, absortos, embobados y completamente crédulos. Yo pensaba: Vete tú a saber si esto es verdad. No tanto como un gesto de rebeldía, sino como una sospecha silenciosa, forzosamente ingenua, pero persistente. Una grieta temprana entre lo que se afirma y lo que es o no es.
Siempre he sido un poco escéptico. Desde muy pequeño he convivido con una sensación persistente de distancia respecto a aquello que se me presentaba como obvio. Recuerdo —sorprendido de recordarlo, dada mi corta edad— que un día, en el parvulario, sentado con niños y niñas en una de aquellas pequeñas mesas y sobre una sillita de tamaño ad hoc, escuchaba lo que la señorita María nos explicaba —no recuerdo el qué, lo que fuera; el contenido se ha desvanecido, pero no la actitud— mientras observaba a mis compañeros y compañeras, absortos, embobados y completamente crédulos. Yo pensaba: Vete tú a saber si esto es verdad. No tanto como un gesto de rebeldía, sino como una sospecha silenciosa, forzosamente ingenua, pero persistente. Una grieta temprana entre lo que se afirma y lo que es o no es.
Esa mirada distanciada no se ha desvanecido nunca. Al contrario, con los años ha ido adquiriendo formas más sofisticadas, más conscientes y, sin duda, menos ingenuas.
La pregunta por la verdad se ha ido convirtiendo en un eje estructurador de mi pensamiento. ¡Ay, la verdad! ¡Tener razón! ¡Quién sabe! La certeza absoluta es una aspiración frágil, a menudo más vinculada a la necesidad de seguridad que a la realidad misma, y que varía según quién se exprese, desde dónde se diga y con qué autoridad se pronuncie.
El pensamiento, al menos en el espacio interior, es libre, y yo he tendido a dejarlo campar. Cuando escucho, cuando leo, cuando analizo cualquier discurso, lo hago con grados variables de libertad, sabiendo que ninguna mirada es neutra, que ninguna interpretación es inocente. Los valores, las ideas, las creencias, la ideología —ese entramado invisible pero determinante— orientan inevitablemente la manera en que tomamos partido. En función de ello, puedo sentirme seguro de una cosa, de su contraria o incluso de la falsedad de aquello que otros consideran indiscutible. Todo esto, claro está, en mi fuero interno.
De puertas afuera, sin embargo, la realidad es otra. He estado —como casi todo el mundo— integrado en una sociedad, en una familia, en organizaciones e instituciones con reglas del juego establecidas, con relatos compartidos y verdades funcionales. Y, pese a sentir una incomodidad de fondo permanente, durante muchos años he seguido la corriente, a menudo de manera más formal que real: cumpliendo, adaptándome, asintiendo, pero con la sensación persistente de no acabar de encajar, de estar sin estar del todo.
Esto no ha hecho más que crecer con el paso de los años. Siento que siempre he sido un outsider, hasta el punto de que, actualmente, me cuesta soportar muchos «papelones» que durante años tuve que hacer —o simplemente hice— con menos incomodidad. Ahora, lisa y llanamente, no los hago. Y no tengo ninguna voluntad explícita de marginación o automarginación. Simplemente, me he tomado en serio la libertad de pensamiento, al mismo tiempo que he «propinado una buena patada» a los fariseos babosos que practican con total desvergüenza el maldito políticamente correcto.
Ciertamente, no aceptar acríticamente las verdades dadas, mantener una distancia reflexiva respecto a los consensos sociales, implica pagar el precio de una cierta soledad intelectual —o de la soledad a secas—. A cambio, sin embargo, se abre un espacio riquísimo: el espacio infinito e ilimitado del mundo interior.
He cultivado este mundo a través de la escritura, del diálogo con personas muy alejadas de mi realidad inmediata, de la capacidad —no siempre fácil— de dejar de lado el propio marco mental para escuchar al otro. No se trata de una renuncia a las propias convicciones, sino de un ejercicio deliberado de “descentramiento”. De ahí puede surgir la sospecha de relativismo moral. Tal vez sí, pero solo en la dosis justa: la que permite entender que nada es inmutable, que las verdades cambian, que los contextos importan, que incluso la propia verdad —aquella que uno defiende con mayor convicción— puede y debe ser revisable.
Bienvenidas sean las contradicciones aparentes o reales. Las veo como una evolución del pensamiento, como el resultado de querer, saber y poder ver la realidad desde mil prismas distintos. Entre mil realidades, algunas —o muchas— pueden ser contradictorias. Ya no es tiempo de justificaciones sobrantes y estériles.
Aceptar esto no es cómodo. Implica renunciar a la tranquilidad de las certezas fuertes. Implica admitir que equivocarse no es una excepción, sino una posibilidad constante. Pero también es una forma de honestidad intelectual y, quizá, una manera más humana de estar en el mundo.
Porque, al fin y al cabo, dudar no es paralizarse. Dudar es mantener abierto el espacio del pensamiento, resistir la tentación de confundir aquello que nos parece evidente con aquello que realmente lo es. Y, si algo he aprendido, es que nada es universalmente evidente. La evidencia no es una propiedad de la realidad, sino una convención de nuestra mirada. Y la verdad —si es que se puede hablar así— no es un trofeo que se posee, sino una búsqueda constante que, cuando se convierte en dogma, se transforma en tiranía. Por eso, en cierta medida, podemos celebrar la contradicción como esencial para el conocimiento. 
De hecho, el conocimiento no se fundamenta en ideas abstractas. Resulta, entre otras cosas, de la capacidad de analizar honestamente las propias contradicciones, de la experiencia vital individual y de la observación del comportamiento humano hecha desde el conocimiento de uno mismo (hay que dedicarle tiempo y, aun así, ¡nunca llegamos a conocernos del todo!).
¡Es tan importante aceptar la propia inconsistencia!
_____________________________________________________________________________________
Apunte autobiográfico
 Muchas veces, con un punto de ironía —quizá más para protegerme y disolver la vergüenza que para hacer una broma—, digo que, si tuviera que explicar mi vida en cinco segundos, diría que ha sido bastante simple. Durante muchos años trabajé sobre todo. Vivir, en todo caso, lo hacía de manera accesoria, como quien cumple sin acabar de estar presente en lo que hace. No diría, ahora que lo miro con más distancia, que antes no viviera en absoluto, pero sí que vivía menos desde mí y más desde lo que se esperaba de mí. A partir de cierta edad —que sitúo claramente en torno a los cincuenta (¿será cierto eso de la midlife crisis?)— empecé a procurar, y he seguido haciéndolo tanto como he sabido y podido, desplazar el centro de gravedad: intentar vivir más y dejar que el trabajo ocupase un lugar secundario, que es el que le corresponde.
Muchas veces, con un punto de ironía —quizá más para protegerme y disolver la vergüenza que para hacer una broma—, digo que, si tuviera que explicar mi vida en cinco segundos, diría que ha sido bastante simple. Durante muchos años trabajé sobre todo. Vivir, en todo caso, lo hacía de manera accesoria, como quien cumple sin acabar de estar presente en lo que hace. No diría, ahora que lo miro con más distancia, que antes no viviera en absoluto, pero sí que vivía menos desde mí y más desde lo que se esperaba de mí. A partir de cierta edad —que sitúo claramente en torno a los cincuenta (¿será cierto eso de la midlife crisis?)— empecé a procurar, y he seguido haciéndolo tanto como he sabido y podido, desplazar el centro de gravedad: intentar vivir más y dejar que el trabajo ocupase un lugar secundario, que es el que le corresponde.
Sé que muchos humanos —quizá la mayoría— encuentran en el trabajo una forma plena de vida, incluso de realización personal. Nada que objetar. Simplemente constato que no ha sido mi caso. Si quiero ser honesto conmigo mismo, no puedo explicarme a partir de lo que hago, sino solo desde lo que soy, cosa mucho más incierta y cambiante, evolutiva y no exenta de contradicciones.
Nunca me ha gustado decir «soy médico» —ni ninguna otra cosa que pueda decirse con el nombre de un oficio o profesión—. Ejercí de médico, y sobre todo de gestor de servicios de salud —y también de investigador, de profesor universitario, de policymaker, de consultor, de secretario del Gobierno de la Generalitat; dirigí empresas públicas y privadas— como podría haber hecho muchas otras cosas. El oficio es una función, una manera de ordenar el tiempo y de relacionarse con los demás, pero no el núcleo de lo que nos constituye. Aquello que, si tiene algún valor, no proviene del título ni de la tarea, sino de la manera singular en que miramos, dudamos, nos equivocamos y nos relacionamos con el mundo. Y eso, si he aprendido algo con los años, no se puede reducir nunca a una etiqueta ni a una ocupación, por digna que sea.
Hacia los once años descubrí que en la escuela destacaba con una facilidad nada despreciable. Lo viví, como es natural, con una mezcla de orgullo ingenuo y alivio: hacerlo bien abre puertas y simplifica muchas cosas. Con el tiempo, sin embargo, he entendido que aquella cierta habilidad temprana, más intuitiva que consciente, no solo me facilitó el camino, sino que también lo condicionó de una manera muy concreta. Sin darme demasiada cuenta, empecé a identificar el hecho de sobresalir con una forma de validación. Ser el primero, hacerlo mejor, obtener reconocimiento se convirtieron en una brújula fiable. Quizá demasiado fiable.
Destacar pronto te coloca, casi sin darte cuenta, en un lugar de referencia. No es solo una cuestión de resultados; te sitúa en una posición de liderazgo implícito, en un pequeño pedestal que los demás reconocen y que tú mismo acabas asumiendo. Ese lugar tiene una recompensa inmediata y poderosa, que es la admiración. Y la admiración, el reconocimiento, sobre todo cuando llega pronto, puede funcionar como una forma de afecto que acaba sustituyendo otros afectos que nunca debería sustituir.
La admiración puede considerarse una forma de afecto particular, limpia, ordenada, sin demasiadas demandas explícitas. Llega desde la distancia, no obliga a exponerse, no compromete demasiado emocionalmente. Es una manera de ser visto y valorado sin tener que sostener la intensidad, la vulnerabilidad o la imprevisibilidad que conlleva el amor cercano. Por desgracia, antes fui víctima de una manera de amar de aquellas en las que, con la mejor intención del mundo, acaban encarcelándote en una jaula de oro. Te quieren tanto que la necesidad de protegerte les lleva a encerrarte en una prisión dorada, para salvarte de todas las inclemencias imaginables, lo que implica mostrarte el mundo como un contenedor de peligros, riesgos y amenazas. Cuando esa es la experiencia amorosa predominante que has vivido, la distancia que comporta la admiración como forma de amor es un bálsamo que mitiga todos los miedos e inquietudes y, de repente, te descubres fuerte y valiente. ¡Eso crees!
Así se fue perfilando una trayectoria que, desde fuera, podía parecer sólida y coherente, con estudios intensos y extensos, resultados impecables, una carrera catalogada formalmente como bastante brillante y sin ruidos, asumiendo responsabilidades y, inevitablemente, liderazgo. Todo encajaba en el relato social habitual. Y, durante un tiempo, también me parecía que encajaba conmigo. A los ojos de la mayoría, una historia de éxito —como tantas, ¿eh?—. A mis ojos, quizá también, pero solo hasta cierto punto. Hay que situarlo todo en el contexto social, educativo y de valores que definía aquel famoso «hombre como Dios manda». Pero no. No. No era así. En el fondo, nunca lo sentí de ese modo.
Llegados a este punto, debo decir que había una cosa que me resistía a aceptar, que de hecho no estaba dispuesto a tragar de ninguna manera, y era la idea de sacrificar ciertos principios para trepar. No era ninguna heroicidad, ni fruto de ningún idealismo dramático. Simplemente, no me sentía cómodo con la sumisión calculada, con la ceremonia del «sí, señor» que algunos parecen dominar con naturalidad. Yo nunca sería un lameculos. Me repugnan los aduladores. Me dan asco los pelotas. No puedo con esa gentuza. Puedo afirmar, sin demasiado riesgo de equivocarme, que nunca he dado la razón a nadie si no creía que la tenía. Puedo haber incurrido en algún silencio, seguramente bastante expresivo y explícito. Mi cara no sirve para disimular. Lo que pienso se me nota.
Eso te coloca en una posición incómoda para los poderosos de tu entorno y para ti respecto a ellos. Porque cuando alguien no está dispuesto a asumir cosas que no ve claras, no es un aliado tan fácil de controlar.
Y así ocurrió lo inevitable en este mundo nuestro: el miedo a la disidencia y a perder el control no solo hizo que me vieran como una persona «difícil», sino que limitó mi promoción. No es una opinión. Me lo comunicaron explícitamente; no era una cuestión de capacidad, sino de aceptar jugar el juego que se espera o sufrir, sin contemplaciones, las consecuencias. Las que sean. Y no digo «las que sean» retóricamente: digo las que sean, porque he experimentado que pueden ser muchas, variadas y afectar tanto a ti como a los tuyos. Si hubiera sido uno de los maestros habituales en el arte de complacer, seguramente habría llegado más lejos. Pero no era el precio que quería pagar y, en ese aspecto, me siento satisfecho de haber sido fiel a mí mismo.
Con los años fue apareciendo una sensación difícil de definir. La impresión de que aquella identidad tan bien resuelta en el gran teatro del mundo empezaba a incomodarme. No era un fracaso, ni siquiera un malestar patente. Más bien una sensación insidiosa, una pregunta persistente sobre qué había, o qué había quedado, más allá del personaje funcional que había ido perfeccionando. No fue una ruptura súbita, sino un desplazamiento lento, pero suficiente para hacerme replantear hasta qué punto confundimos aquello que hacemos bien con aquello que somos. Y hasta qué punto el reconocimiento puede acabar sustituyendo preguntas más incómodas que, tarde o temprano, reclaman ser escuchadas.
La admiración, cuando es abundante y visible, se transforma en una especie de eco que multiplica la ambición y que también puede hacer crecer el odio. Y yo, en mi caso, acabé siendo víctima de esa reacción inversa. No recuerdo ningún cataclismo; más bien un veneno lento, sutil y persistente. Una manera de recibir reproches y resistencias no tanto por lo que hacía, sino por lo que, sin quererlo, representaba. No era ninguna excepción, ni ninguna tragedia personal, sino el funcionamiento habitual de la sociedad moderna, una sociedad que ha construido mecanismos muy eficientes para ordenar el éxito y, al mismo tiempo, para castigarlo cuando se vuelve demasiado visible, incomoda y/o se transforma en un espejo explícito que pone en evidencia, no a todo el mundo, pero sí a ciertos garantes de la homeostasis del establishment. La admiración y la envidia no son anomalías emocionales, sino partes del mismo sistema de jerarquías. Cuando alguien se eleva, otros tienen que encajar la, digámoslo así, caída simbólica. Es un mecanismo tan normal que casi no lo ves, hasta que te toca a ti.
Desde mi experiencia, puedo decir que este trayecto no suele constituir una decisión consciente. Simplemente, te encuentras metido en él, avanzando etapa tras etapa, sin saber muy bien cuándo entraste ni cómo se podría salir. El precio que pagas por tu ambición y por estar al frente es alto y poco visible, y acaba traduciéndose en una exigencia constante, en una identidad cada vez más sometida al rendimiento infinito y en una dependencia discreta de una admiración que, aunque reconforta, mantiene siempre una cierta distancia del verdadero calor. Hasta que llega un momento —dramático o no, pero sí claro— en que el cuerpo, la cabeza o la propia vida ponen el freno. Y entonces te das cuenta de que no sabías parar, porque nadie te lo había enseñado y porque, mientras llegaba la admiración, parecía que bastaba. Podría parecer que se cumplió aquello de victoria tras victoria hasta la derrota final. Pero, en realidad, fue al revés. Las supuestas victorias eran, en realidad, pequeñas derrotas, y lo que se percibió como la derrota definitiva fue, en cambio, la liberación.
En ese punto, la vida puso sobre la mesa otra pregunta, quizá la más difícil: ¿qué pasa cuando la admiración deja de cumplir la función descrita?, ¿cuando el reconocimiento ya no llena el vacío que, durante tanto tiempo, había sustituido al amor más cercano? Entonces, si quieres vivir de verdad, hay que cambiar de paradigma y pasar de una vida centrada en el rendimiento y el reconocimiento a una vida centrada en la coherencia y el sentido, y en una forma de amor más próxima, más vulnerable y menos «segura», pero también más real.
Pero hay una cuestión de fondo que, a menudo, queda oculta detrás de este debate. No es solo que la admiración sustituya al amor, o que el reconocimiento tape el vacío. En mi caso —y sospecho que no es una excepción—, con el tiempo fui desconectándome de mí mismo. Era una erosión lenta. La vida me engañaba con la urgencia y la ocupación, y, de repente, me encontraba sin espacio para pensar en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, al final, no es ni trabajar, ni ser admirado, ni siquiera ser reconocido, aunque el deseo sea comprensible.
Eso me llevaba a vivir, casi sin darme cuenta, dentro de una especie de «matrix» que se confunde con la «normalidad», y en el que la mayoría se mueve como si eso fuera natural, lo que toca. Y, mientras estaba dentro, la admiración y el reconocimiento parecían suficientes, porque lo llenaban todo. ¡Al final, los egos inflados no caben! Pero, si aún tienes algo vivo dentro, esa vida interior —que, pese a haber sido rebajada, enterrada, no ha llegado a morir del todo—, cuando despierta, te hace una pregunta que te interpela día y noche, 24 h/365 d, en expresión del «matrix» manicomial: «¿Por qué sigues corriendo si no sabes adónde vas o sabes que vas hacia la nada?».
vivo dentro, esa vida interior —que, pese a haber sido rebajada, enterrada, no ha llegado a morir del todo—, cuando despierta, te hace una pregunta que te interpela día y noche, 24 h/365 d, en expresión del «matrix» manicomial: «¿Por qué sigues corriendo si no sabes adónde vas o sabes que vas hacia la nada?».
Y entonces, discreta y silenciosamente, se abre una rendija. No es una decisión grandiosa, sino una necesidad de coherencia, un giro imperceptible hacia una vida que te pertenece un poco más. Y quizá eso es todo, y basta con dejar de creer que el aplauso es la medida de lo que vale una vida y matar el ego si aún se está a tiempo