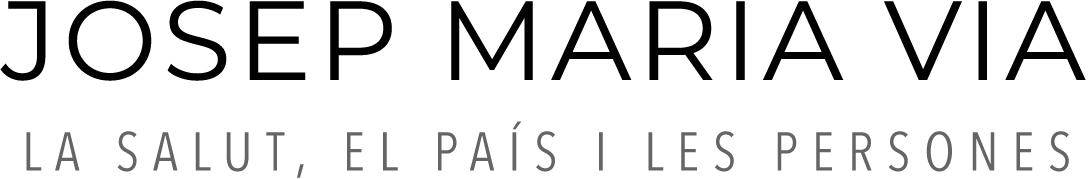Juno Beach, Courseulles-sur-Mer, mañana del 15 de junio de 2025
 Escribir es, en parte, producto de nuestra capacidad creativa y de abstracción. Precisamente por eso siento que tiene sentido hablar del desembarco de Normandía desde lo que sentí pisando aquellas playas. Escribir sobre el día D, el 6 de junio de 1944, y de la hora H, las 6h30 de la mañana. De hecho, a las 6h30 desembarcaron las tropas americanas en las playas denominadas en la operación, Utah y Omaha. En Juno Beach, donde estuve yo con Oriol, Adriana y Mochi, desembarcaron los canadienses a las 7h30 de la mañana, igual que lo hicieron los británicos en Gold Beach y Sword Beach. El retraso fue debido a las mareas y al mal tiempo. La operación la dirigió el general Eisenhower y, como sabemos, representó una gran —y difícil y cruenta— victoria de los aliados que cambió el curso de la II Guerra Mundial en Europa occidental.
Escribir es, en parte, producto de nuestra capacidad creativa y de abstracción. Precisamente por eso siento que tiene sentido hablar del desembarco de Normandía desde lo que sentí pisando aquellas playas. Escribir sobre el día D, el 6 de junio de 1944, y de la hora H, las 6h30 de la mañana. De hecho, a las 6h30 desembarcaron las tropas americanas en las playas denominadas en la operación, Utah y Omaha. En Juno Beach, donde estuve yo con Oriol, Adriana y Mochi, desembarcaron los canadienses a las 7h30 de la mañana, igual que lo hicieron los británicos en Gold Beach y Sword Beach. El retraso fue debido a las mareas y al mal tiempo. La operación la dirigió el general Eisenhower y, como sabemos, representó una gran —y difícil y cruenta— victoria de los aliados que cambió el curso de la II Guerra Mundial en Europa occidental.
Stalin, que se defendía de los nazis desde el frente soviético, reclamaba desde hacía años que se abriera un segundo frente. Este fue el segundo frente. Así, Normandía se convirtió en un puente logístico gigante por el que llegaron al continente cientos de miles de soldados, miles de tanques y toneladas de combustible y munición, cada semana, durante muchas semanas. Eso dio a los aliados una superioridad insalvable para Alemania. París fue liberada el 25 de agosto de 1944 y la línea alemana fue replegándose progresivamente hacia el Rin. Hasta aquí, pura capacidad descriptiva y escasa o nula aportación creativa y de abstracción. Ahora bien…
Confieso que no sabía que el ejército canadiense había participado en el desembarco de Normandía, y eso a pesar de que Canadá y Québec son dos países que llevo dentro de mí. Me siento un poco canadiense. Aquel país desconocido para la mayoría —¿quién sabría decirme ahora mismo el nombre del primer ministro de Canadá y el de Québec?—, que hace poco ruido y que para Trump no es más que el 51º Estado de la Unión, es un país bello, civilizado, tranquilo y también rico, muy rico, en el cual, si exceptuamos la dureza inhumana del invierno, se vive muy bien. De hecho, me planteé seriamente vivir allí en dos ocasiones. La primera, a finales de los años 80, cuando tuve la suerte de estudiar en una buena universidad de Québec y hacer allí investigación. La otra, en el año 2013.
En la vida, nunca se sabe. Pero creo que si hubiera ido en 2013, quizá no habría vuelto. Me ofrecían un contrato de cuatro años renovable por cuatro más, con un excelente salario y plan de pensiones privado, y al quinto año habría podido obtener la nacionalidad y probablemente también lo que finalmente he ido a buscar y he encontrado en las Terres de l’Ebre. Habría podido encontrarlo en Les Laurentides, en los Cantones del Este, en la región de Québec, en la Gaspésie o camino de Chicoutimi. Allí hay millones de kilómetros cuadrados despoblados. Solo Québec triplica a Francia en superficie y sus habitantes no llegan a los 10 millones, de los cuales 4,5 viven en el área metropolitana de Montreal. Viví allí años, después he pasado temporadas largas, estudié allí, trabajé allí y tengo muchos y buenos amigos. Lo siento mío y me siento orgulloso de aquella especie de Suiza norteamericana. A mi manera de ver, no son pocas las ventajas de no salir en las noticias y pasar inadvertido. Pocos países, como es el caso de Canadá, lo consiguen.
Por tanto, ayer, en Juno Beach, viví “mi” desembarco de Normandía. Vimos una pareja paseando y les pedimos que nos hicieran una foto. Eran quebequeses, de Joliette, un pequeño municipio situado al este del gran Montreal, a una hora de coche aproximadamente, el pueblo de Léo-Roch Poirier, uno de mis grandes amigos de la etapa universitaria. Ella nos dijo algo como: “¡Ah! ¡La guerra! Y el mundo sigue en guerra. Los humanos no aprendemos la lección”. Lo dijo en un francés inequívocamente quebequés. Quizá había perdido un antepasado allí y la visita tenía el mismo valor que la que hice yo en su día en Ogern (Alt Urgell), donde mi abuelo fue castigado en un campo de trabajo y donde murió de inanición, víctima de la Guerra Civil española…
En Juno Beach está el Juno Beach Centre, un museo creado por los canadienses (con colaboración local), dedicado al papel de Canadá durante la Segunda Guerra Mundial. Allí trabajaba una chica joven de Nueva Escocia que me explicó que su bisabuelo murió allí mismo durante el desembarco. Viendo los búnkeres de defensa construidos por los alemanes en la playa y a pesar de que el desembarco fue relativamente sorpresivo, no me extraña que la chica me explicara que, a los pocos minutos de tocar tierra, una cuarta parte de los soldados canadienses ya habían perdido la vida.
Canadá está lejos y, en los años 40, en la mente de la gente estaba muy lejos de Europa. Que un chico de Nueva Escocia metido en una lancha con 32 soldados más, después de no sé cuántos días en la bodega de un buque de guerra, saltara a la arena de una playa del otro lado del Atlántico y, a los pocos minutos, fuera muerto por un soldado nazi… ¿Qué se le había perdido allí, pobre chico? ¡Sí! ¡La guerra! ¡La parte oscura de la humanidad!
Conozco lo suficiente a los canadienses como para no imaginármelos en ninguna guerra. Su “patriotismo” no tiene nada que ver con el de los americanos, franceses o británicos, por citar algunos ejemplos. Recuerdo que una vez, una compañera de Montreal, Suzanne Walsh, de origen irlandés pero francófona y perfectamente bilingüe, a mi pregunta: “¿Cómo puede ser que un país como Canadá participara en una guerra en Europa?”, me dio buenas razones. No era porque fabricaran armas y material bélico que vendían a los británicos, que lo hacían. Eso no les obligaba a enviar soldados a morir. Los americanos también lo hicieron antes de entrar en combate.
En los años 40, la Commonwealth era importante y Canadá aún era percibido —interna y externamente— como parte de la familia británica. No intervenir cuando la metrópoli estaba en peligro habría sido visto como traición a la Corona, una renuncia al rol internacional del país, un paso atrás en su prestigio diplomático. Aún hoy, pero entonces mucho más, Canadá —en el sentido “identidad canadiense”— era Ontario, donde los leales a la Reina de Inglaterra no eran pocos. Por otra parte, Canadá tenía una costa inmensa expuesta al Atlántico Norte. Si Gran Bretaña caía, los submarinos y la flota alemana habrían dominado el Atlántico y… Además, remató Suzanne, Canadá siempre ha tenido que luchar por tener visibilidad mundial. La explicación de Suzanne, recuerdo, me convenció. La entiendo política, económica y militarmente.
No, definitivamente, los canadienses no son los primeros que me esperaría encontrar en una guerra. Y si la pareja de quebequeses de Joliette que nos hizo la foto estaban allí porque algún antepasado descendiente de franceses se vio reclutado obligatoriamente por el ejército canadiense de matriz profundamente anglófona, puedo entender que su frustración fuera aún mayor. Como podía serlo también para la chica de Nueva Escocia, un territorio en el que el espíritu británico-canadiense distaba de ser el de Ontario. Nueva Escocia, provincia pobre (en el contexto canadiense) del Este Atlántico, es un receptor neto de fondos federales y solo por eso ya les está bien ser canadienses. De ahí al entusiasmo por ir a morir a Europa por una causa abrazada por el establishment ontariense…
Ver la hoja roja de arce ondeando en la playa de Juno me removió muchas cosas por dentro, porque, como he dicho, aquel país lo siento un poco mío. Lo último que esperaba yendo a Normandía era revivir la conversación con Suzanne Walsh y también con la íntima y queridísima amiga Lucie Richard, independentista quebequesa, hablándome con incomprensión total de cómo su padre había sido un oficial del ejército canadiense. 
En fin. He aquí que acabo de hacer un ejercicio de abstracción y he creado una historia según lo que recuerdo y siento. Quizá tiene poco que ver con la realidad. Pero la manera como hemos vivido la vida determina cómo la vemos. Nunca habría imaginado que el peso que ha tenido Canadá en la misma acabaría impregnando de sentimientos una visita a la costa normanda.
Perdido en un lugar solitario de Normandía, 15 de noviembre de 2025. Pensamientos de atardecer
 Disfruto todavía de la compañía de mi hijo Oriol y de Adriana, y también de su perro, Mochi, un caniche que hace mucha y buena compañía. El pueblo importante más cercano es Pont-l’Évêque. Estamos en una casa muy bonita y acogedora, rodeada de prados, a la cual se llega por una carretera estrecha, flanqueada de árboles y vegetación frondosa a ambos lados.
Disfruto todavía de la compañía de mi hijo Oriol y de Adriana, y también de su perro, Mochi, un caniche que hace mucha y buena compañía. El pueblo importante más cercano es Pont-l’Évêque. Estamos en una casa muy bonita y acogedora, rodeada de prados, a la cual se llega por una carretera estrecha, flanqueada de árboles y vegetación frondosa a ambos lados.
Hoy no llueve. Nubes de todos los tonos de azul se alternan con ratos de un sol más o menos tenue. Con cuatro gotas que han caído, ha sido suficiente para que viéramos dos arcoíris —como quien dice, al alcance de la mano— desde nuestra posición. Dentro, en el salón, la chimenea no sobra, aunque la temperatura exterior no es de las más bajas que se podrían esperar en un otoño avanzado. Dos escribimos, uno lee y el perro dormita tendido en el sofá. El silencio solo lo rompe, dulcemente, la música de Bach. Relax, después de visitar la playa de Juno Beach, donde el 6 de junio de 1944 se produjo el desembarco de los aliados en Normandía. La playa está en Courseulles-sur-Mer.
Después de comer hemos paseado por este pueblecito normando. Callejones estrechos y empedrados rememoran la tradición naval, y suficientes signos dejan claro que estamos en Francia. Las casas normandas, con fachadas claras y tejados inclinados, se alinean a lo largo del paseo marítimo y del río Seulles, que atraviesa el pueblo y lo divide en dos orillas. El corazón del pueblo es su puerto pesquero; al lado, un mercado de pescado donde parece que los pescadores venden directamente su captura a locales y turistas. Hay bastante variedad de pescado y muchos puestos con ostras.
Ya hace más de cuatro años que Oriol y Adriana viven en París. Esto me ha llevado a visitarlos —no sé, cuatro, cinco veces, quizá alguna más—, lo suficiente como para que, teniendo en cuenta visitas anteriores a lo largo de la vida, la maravillosa ciudad de las luces me sea bastante conocida y familiar. Tanto, que este fin de semana hemos decidido abandonarla para venir a Normandía. Ayer tuve todo el día para disfrutar de París y el lunes podré seguir haciéndolo por la mañana.
Oriol, por otra parte, pensó en mí e imaginó que me gustaría huir del ruido parisino. Y no se equivocó. Esta tranquilidad absoluta que tenemos ahora mismo, este paisaje y este entorno de naturaleza, no están al alcance de la —por otra parte maravillosa— ciudad de París. Bref: está bien repartir la estancia entre París y Normandía.
absoluta que tenemos ahora mismo, este paisaje y este entorno de naturaleza, no están al alcance de la —por otra parte maravillosa— ciudad de París. Bref: está bien repartir la estancia entre París y Normandía.
La semana ha sido atípica para mí. Llegué a Barcelona el domingo. El lunes tenía un montón de cosas que hacer, y martes y miércoles tuve el congreso que organizamos desde la Fundación Edad y Vida, cada dos años, dedicado a la atención a las personas mayores. Además, el martes por la noche compartimos cena con el Arzobispo de Barcelona, monseñor Omella, en la Fundación Barcelona. Me decepcionó mucho, y no porque yo sea especialmente anticlerical ni anti Iglesia. El mejor beneficio marginal de aquella cena fue el libro que me regaló Claudia, de David Bueno, titulado El arte de ser humanos, un libro que conecta el arte (y la ciencia considerada también como un arte) con el humanismo, y nos muestra cómo emplear las artes, a cualquier edad, para desarrollarnos y seguir creciendo cognitiva y emocionalmente como seres humanos.
El paisaje verde de Normandía, la fuerza de su naturaleza, por supuesto, pero también la arquitectura propia y la belleza de los pueblecitos, son una forma de arte que vale la pena disfrutar. El cielo, cambiante a cada instante, completa este cuadro. Es un lienzo inmenso donde se mezclan tonalidades que van del azul profundo al gris suave, con franjas de luz que se abren paso entre las nubes como si alguien, desde algún lugar, jugara con una paleta infinita.
Todo en conjunto —esta naturaleza tan viva, esta quietud, esta luz que se transforma— tiene la capacidad de paralizar el 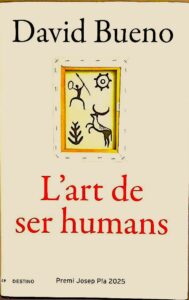 tiempo. Aquí, en la Normandía profunda, el aire parece contener una especie de recuerdo antiguo, una memoria que no se puede describir del todo pero que te atraviesa. Es la sensación de estar en un lugar donde la historia, el arte y la vida cotidiana conviven sin prisa, con aquella calma natural de las tierras que se ganan el respeto sin hacer aspavientos.
tiempo. Aquí, en la Normandía profunda, el aire parece contener una especie de recuerdo antiguo, una memoria que no se puede describir del todo pero que te atraviesa. Es la sensación de estar en un lugar donde la historia, el arte y la vida cotidiana conviven sin prisa, con aquella calma natural de las tierras que se ganan el respeto sin hacer aspavientos.
Y en medio de este escenario, nosotros, dejando que la tarde se consuma lentamente, con los pensamientos que se ordenan solos, como si la luz del atardecer tuviera la facultad de aclararlo todo. Esta calma, esta manera que tiene Normandía de entrar dentro de ti, es una experiencia que difícilmente se olvida. Acabo el día con gratitud por el lugar, por la compañía y por la vida que, pese a todo, aún sabe sorprendernos con momentos tan sencillos y tan inmensos a la vez.